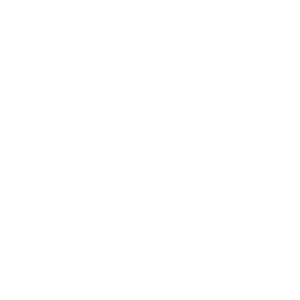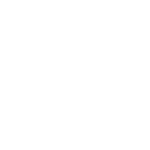Michael Heinrich
Al castellano por Daniel N.
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos 120 años, Marx ha sido leído y entendido de formas muy diversas. En el movimiento obrero socialdemócrata y comunista, Marx fue visto como el gran economista, que demostró la explotación de los trabajadores, el profeta que predijo el colapso inevitable del capitalismo y la inevitabilidad de la revolución proletaria. Este tipo de “economía política marxista” estaba incrustado en una cosmovisión marxista (Weltanschauung) que proporcionaba respuestas para todas las preguntas históricas, sociales y filosóficas preexistentes. Este tipo omnisciente de «marxismo» no tenía mucha utilidad analítica, pero era eminentemente adecuado como medio de propaganda y como instrumento de autoridad contra quienes cuestionaban la línea del partido. Ya en las décadas de 1920 y 1930, surgió una crítica de la izquierda a tal marxismo, pero no obstante fue sofocada por el periodo estalinista y el fascismo y no recibió audiencia en la era de la Guerra Fría. Esta situación comenzó a cambiar en la década de 1960, cuando Marx fue leído nuevamente durante el surgimiento del movimiento estudiantil y las protestas contra la Guerra de Vietnam. Surgió una Nueva Izquierda más allá del movimiento obrero clásico que se vio posicionada en dos frentes: por un lado contra el sistema capitalista global, por otro lado contra un movimiento comunista autoritario y dogmáticamente petrificado, que era visto como una fuerza que apuntalaba la dominación.
Esta nueva izquierda era de todo menos unificada. En cuanto a la crítica de la ortodoxia marxista, se puede distinguir, para simplificar fuertemente, entre dos direcciones principales. Una tendencia criticó a los sindicatos y partidos políticos de izquierda por considerar a los trabajadores como un objeto a organizar y no como un sujeto capaz de ejercer lucha y resistencia por si mismo. Los fundamentos teóricos de esta relación controladora y dominante con la clase obrera se ubicaban en el objetivismo y economicismo del marxismo tradicional. La lucha de clases, en oposición a las leyes económicas objetivas, se destacó como el motor decisivo del desarrollo social. Esto significaba que, en esta lectura particular de Marx, unos alegaban economicismo en las obras económicas “maduras” de Marx y enfatizaban aquellos pasajes que trataban sobre la lucha y las clases sociales. Tal dirección estuvo especialmente representada en la década de 1960 por la tendencia del operaismo italiano, que se extendió en la década de 1970 a otros países. Antonio Negri tiene sus raíces allí; en Alemania Occidental, fueron principalmente Karl Heinz Roth y la revista “Autonomie” quienes orientaron hacia este enfoque (cf Wright 2002 para una historia del Operaismo italiano, textos de Karl Heinz Roth se pueden encontrar en Frombeloff 1993).
Si las diversas corrientes del operaismo criticaron la ortodoxia marxista por un exceso de contemplación estructural y teórica, la segunda tendencia crítica apuntó al enfoque contrario: acusó a la ortodoxia de falta de profundidad teórica. Primero había que liberar las categorías de Marx de las contracciones dogmáticas de la ortodoxia. Además, la Crítica de la economía política de Marx debía, sobre todo, sufrir una genuina “reconstrucción”, con un énfasis central en las cuestiones sobre su método. Importantes representantes de esta tendencia en Alemania Occidental fueron Hans-Georg Backhaus y Helmut Reichelt, quienes enfatizaron que la forma-contenido de las categorías de Marx (como la del trabajo como forma del valor, en oposición a la comprensión fuertemente escorzada de este como sustancia del valor) lanzaba a los perros al marxismo tradicional (cf. Reichelt 1970 y la colección de artículos en Backhaus 1997). Es así que marxismo tradicional fue capaz de aprehender el capitalismo como una relación de explotación, mientras que la forma específica de esta explotación que lo distinguía de todos los modos de explotación precapitalistas permaneció en gran medida eclipsada para él.
Utilizando este análisis de las formas como punto de partida, varios debates se iniciaron en Alemania Occidental en la década de 1970, como el debate sobre la «Derivación del Estado» (Staatsableitungsdebatte), un debate sobre el «Mercado Mundial» con categorías de valor como punto de partida, y varios intentos de un “análisis real” del movimiento actual del capital (cf. revistas como PROKLA). La llamada “Wertkritik”, impulsada por Robert Kurz y la revista “Krisis” en Alemania desde principios de los 90, así como el conocido estudio de Moishe Postone “Time, Labor, and Social Domination” (1993), ambos asentaron sus raíces en las ideas analíticas de la forma de la década de 1970. Los debates de la década de 1970 también se vieron animados por varios intentos de modernización del marxismo tradicional, como por ejemplo el de Wolfgang Fritz Haug. Una forma contemporánea del marxismo tradicional que se ha modernizado en ciertos aspectos es la de Alex Callinicos, que ha encontrado cierta resonancia sobre todo en el movimiento antiglobalización.
Las fortalezas y debilidades de las dos corrientes críticas esbozadas aquí de manera muy simplificada son en gran medida complementarias. Mientras que el operaismo exhibió cierta superficialidad respecto de las categorías marxistas del valor, un desconocimiento de conceptos como forma-valor o fetichismo, así como una visión un tanto idealizada de las luchas contemporáneas, la otra tendencia, enterrada tras sus trincheras teóricas, se quedó rezagada en su compromiso con las clases sociales y sus luchas. Esto fue especialmente problemático cuando se ignoraron los límites del desarrollo categórico en un intento de derivar todos los elementos decisivos del estado, la sociedad y la conciencia de las categorías fundamentales de la crítica de la economía política.
2. Las exigencias de una lectura contemporánea de Marx
La obra marxista es un cuerpo gigantesco de trabajo teórico fragmentado. No solo consta de obras inéditas e inacabadas; El propio programa de investigación de Marx quedó en gran parte incompleto. Sobre todo, el desarrollo teórico de Marx no es continuo, sino que en gran parte está constituido por numerosas rupturas. Por lo tanto, no se puede considerar a Marx como una cantera de donde extraer citas, ni se puede, sin tener en cuenta el contexto, hacer pasar ciertos textos como «LA» posición de Marx. Pero ese es a menudo el método común tanto entre marxistas como entre críticos de Marx. Muchos críticos del tradicional “marxismo como cosmovisión del mundo” (Weltanschauungsmarxismus) han subrayado así la imposibilidad de destilar una teoría del “materialismo histórico” de la mera página y media de observaciones sobre las fuerzas de producción y las relaciones de producción del prefacio de 1859 de la “Contribución a la crítica de la economía política”. Pero muchos marxistas “no dogmáticos” también tratan de manera igualmente acrítica los textos que les favorecen. Las renombradas “Tesis sobre Feuerbach” de 1845, que fueron publicadas por primera vez por Engels después de la muerte de Marx, se consideran comúnmente como el documento fundacional de una nueva ciencia de la sociedad y la historia. Y la undécima tesis (“Los filósofos sólo han interpretado el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”) se utiliza con deleite como último argumento contra los adversarios que parecen teorizar demasiado. No se tiene en cuenta el hecho de que las “Tesis” fueron garabateadas en un cuaderno por Marx en el marco de un debate con ciertos filósofos (los “jóvenes hegelianos”), y que nunca más hizo un uso específico de ellas. También se olvida con gusto, especialmente en el caso de la undécima tesis, que en ningún otro lugar de Marx se puede encontrar una tensión, por no hablar de una exclusión mutua, entre “interpretación” y “transformación” (cf. Heinrich 2004 para una investigación crítica en el “Tesis sobre Feuerbach” y el uso que se hizo de ellas). Una práctica igualmente superficial se puede observar con respecto a otros textos, como la famosa “Introducción” de 1857 que a menudo se utiliza como “clave” metódica de “El Capital”, que apareció diez años después y en un nivel bastante diferente de conciencia teórica.
Una lectura seria de Marx no solo debe tomar en serio el contexto de los textos, también debe cuestionarse los juicios preconcebidos sobre la teoría marxista, mediados por la academia, los medios de comunicación y el trato que les dan los mismos “marxistas”, comenzando por el “-ismo”. Contrariamente al discurso ampliamente difundido de un “sistema marxista”, Marx no solo se declaró bruscamente no marxista, sino que en sus “Notas sobre Wagner” también cuestionó la acusación de que había creado un “sistema socialista”.
La estrechez de miras y las distorsiones de los constructores del sistema marxista, especialmente de muchos “marxista-leninistas”, eran demasiado flagrantes. Es por ello que hoy en día apenas hay marxismos sin un apéndice que los acompañe: solo encontramos marxismos «no dogmáticos», «abiertos», «pluralistas» u otros similares. Pero todos estos bonitos atributos no pueden encubrir el hecho de que la construcción de un “-ismo” exige un criterio de distinción, que debe ser dogmáticamente establecido o sino será tan vago e indefinido que ya no dirá nada.
También son muy problemáticas las construcciones histórico-filosóficas (geschichtsphilosophischen). Tales construcciones suponen que los desarrollos históricos han producido una posición privilegiada desde la cual no solo el pasado, sino también la futura progresión de la historia es transparente. El desarrollo futuro estaba sujeto a diferentes predicciones (el proletariado en constante crecimiento y cada vez más consciente de la derrota de la burguesía en un acto revolucionario, el capitalismo en crisis y colapso final, las potencias imperialistas destrozandose en guerras), presentándose en todos los casos como el resultado inevitable de unas leyes históricas objetivas. Tales filosofías de la historia (Geschichtsphilosophien) aún no se han extinguido. También hoy podemos encontrar teorías de un “colapso final” del capitalismo, de un inevitable desarrollo de la historia. Los pronósticos de tales filosofías de la historia han sido continuamente desacreditados hasta ahora. Pues se basan en la noción de ver los desarrollos históricos contemporáneos como absolutos, sin considerar la enorme flexibilidad y el potencial de integración de un capitalismo desarrollado.
Si el capitalismo llegase a su fin, difícilmente lo haría como resultado de tendencias que operan automáticamente, sino más bien porque la gente se cansaría de mantener eternamente sus demandas y decidiría conscientemente acabar con él. Se pueden encontrar construcciones histórico-filosóficas en Marx, pero sobre todo en las obras del joven Marx de los “Manuscritos parisinos” y del Marx del período medio del “Manifiesto Comunista”. En “El capital”, sin embargo, se pueden rastrear algunos restos, pero ya no juegan ningún papel decisivo para el cuerpo teórico.
3. ”Promedio Ideal” y Manifestación Histórica
Quien emprenda una lectura de “El Capital” deberá, ante todo, tomar nota de qué es lo que Marx está retratando: Marx usa muchos ejemplos del capitalismo inglés contemporáneo, pero ese no es el objeto de estudio en “El Capital” y tampoco lo es el “capitalismo competitivo del siglo XIX”, como sugirió Lenin (y que Lenin intentó complementar con una teoría del capitalismo monopolista). Más bien, Marx está tratando de describir las conexiones fundamentales del capitalismo o, como dijo Marx al final del volumen III de “El Capital”, la “organización interna del modo de producción capitalista en su promedio ideal” (El Capital III, Progreso). Editores, pág. 831). Marx no se preocupa por un capitalismo particular empíricamente existente, sino por las estructuras que yacen en el corazón de cada capitalismo particular. Marx, por lo tanto, argumenta en un nivel extremadamente alto de abstracción, pero es por esa misma razón que podemos encontrar algún uso para «Capital» hoy. Al menos en su intención, el análisis marxista no se ocupa únicamente del siglo XIX. Por esta razón, uno no tiene que sacar primero a Marx de sus vínculos con el siglo XIX, como sugirieron Karl Heinz Roth y muchos otros. En algunos aspectos, incluso se podría decir que “El Capital” tiene más aplicabilidad en los siglos XX y XXI que en el XIX.
Algunos de los mecanismos centrales de la dinámica capitalista analizados por Marx se desarrollan por primera vez en su plenitud en el siglo XX, como la “producción de plusvalía relativa”. La expansión de plusvalía a través de la reducción del valor de la fuerza de trabajo como resultado de la reducción del valor de los medios de subsistencia pudo afianzarse primero después de que el consumo mismo fuera ampliamente capitalizado, lo que sucedió por primera vez en el siglo XX. El control del movimiento de acumulación a través del sistema financiero y crediticio, que Marx examinó en el tercer volumen de “El Capital”, se da por primera vez a nivel mundial durante el último cuarto del siglo XX. Pero el alto nivel de abstracción en “El Capital” tiene un precio. Retratar el modo de producción capitalista al nivel de su promedio ideal también significa que la intención no es un análisis del modo de producción capitalista en sus manifestaciones concretas en el espacio y el tiempo. Tal análisis tampoco consistiría simplemente en complementar las leyes generales con datos concretos. El modo de producción capitalista no existe al nivel de un “promedio ideal”; siempre está incrustado en una red social y política concreta, y siempre posee un carácter histórico.
La diferencia entre el promedio ideal analizado por Marx y la manifestación concreta del modo de producción capitalista se tiende a ignorar con frecuencia e inaceptablemente. Por un lado, por algunos marxistas, en el sentido de que restan importancia a la diferencia, disolviéndola en diferencias históricas en última instancia insignificantes frente a una constancia inmutable de la explotación capitalista, o en el sentido de que intentan “derivar” cada acontecimiento social de las categorías económicas fundamentales. Por otro lado, por algunos opositores de Marx, quienes usan cariñosamente esta diferencia como un argumento contra la teoría marxista, pues dado que la realidad difiere de la teoría, debe haber algo mal en la teoría.
En un pasaje de su libro, Roth también argumenta en esta línea. Critica así el concepto de Marx del “trabajador doblemente libre”. Los trabajadores, según Marx, deben ser jurídicamente libres para vender su fuerza de trabao al capital, pero también deben estar libres de la propiedad de los medios de producción y subsistencia, para que estén obligados a hacerlo. Roth establece que estas circunstancias existen a lo sumo en la metrópoli capitalista, mientras que nunca fueron dominantes en la periferia, ya que muchas relaciones capitalistas de explotación se basan en un trabajo no libre, sino violentamente compulsivo. Lo que Marx describe en “El capital” son los aspectos estrictamente capitalistas del capitalismo, es decir, lo que diferencia este modo de producción de todos los modos de producción precapitalistas. Uno de ellos es que la explotación puede llevarse a cabo sin que deba existir una relación directa de fuerza entre explotadores y explotados. La fuerza puede limitarse a la “fuerza sin sujeto” (cf. Heide Gerstenberger 2006) del estado burgués, que obliga a la burguesía y al proletariado a obedecer las mismas reglas: cada persona es libre e igual, la propiedad está asegurada, la forma de asociación es el contrato, y su incumplimiento está amenazado con sanciones.
Las relaciones de explotación entre partes desiguales y la explotación de los no libres existen en todos los modos de producción precapitalistas. Pero el hecho de que no haya una contradicción necesaria entre la libertad personal y la igualdad jurídica por un lado y la explotación por el otro es principalmente nuevo. Pero el capitalismo histórico no coincide con este promedio ideal, y es más bien una aglomeración de elementos capitalistas y no capitalistas. El asunto es que para analizar estas conexiones, en lugar de simplemente describirlas, uno debe tener un concepto de lo que es un el «capitalismo».
Estas consideraciones no pretenden rechazar abstractamente todas las críticas a la teoría marxista. Que Marx pretendiera analizar el promedio ideal del modo de producción capitalista no significa que lograra hacerlo en todos sus aspectos. Uno debe verificar constantemente si Marx en este o aquel punto ha aterrizado o no en un fenómeno temporal al que ha imputado el estatus de un aspecto esencial del modo de producción capitalista. Tal es el caso de la afirmación de Marx de la existencia necesaria de una mercancía-dinero: tal mercancía-dinero no necesita necesariamente circular como dinero, pero aún así debe servir como una especie de ancla para todo el sistema monetario y crediticio. Es evidente que esto no es así desde el colapso del sistema monetario de Bretton Woods, donde las monedas individuales estaban ligadas al dólar y el dólar a su vez estaba ligado al patrón oro (cf. hasta este punto Heinrich 1999, pp. 233-40 y pp. .302-305).
4. Desarrollo de las Categorías
Al leer “El Capital”, no sólo se debe tener en cuenta el nivel de abstracción del texto, sino también su construcción. La secuencia de las categorías no es en modo alguno arbitraria ni está orientada según consideraciones didácticas. Marx “desarrolla” categorías, es decir, intenta dejar en claro que las categorías en un nivel de descripción son necesariamente incompletas y por lo tanto requieren categorías adicionales, o que el nivel en el que ha argumentado hasta ahora debe ser superado. La progresión de la presentación en sí transmite de este modo información particular sobre lo que se está retratando. Esta información solo está completa cuando se ha llegado al final de toda la presentación.
El análisis que hace Marx en “El Capital” no se puede consumir como un “aperitivo”, hay que tomar todo el menú. Si uno rompe partes de la presentación, entonces tiene algo que no solo está incompleto, sino que está distorsionado. Uno debe tener en cuenta los tres volúmenes de “El Capital” si desea hacer algún uso de él. Por eso Marx resistió durante mucho tiempo la presión de Engels de publicar al menos el volumen uno de “El Capital”, aunque aún no hubiese terminado el resto. Finalmente accedió, pero lo hizo solo porque creía que terminaría los otros volúmenes en un año, lo que resultó ser un grandioso error.
No fueron sólo los marxistas tradicionales quienes se concentraron únicamente en el primer volumen de “El Capital”. Parecía que todo lo importante ya estaba contenido allí: la teoría del valor trabajo, las explicaciones de la explotación, la plusvalía, la acumulación y, al final, una perspectiva breve (altamente especulativa) sobre el próximo fin del capitalismo. Hasta el día de hoy, la recepción del volumen uno sigue siendo predominante. Eso tiene consecuencias considerables. Implícito en la descripción del “desarrollo” está que constantemente resurgen toda una serie de temas, es decir, en diferentes niveles de argumentación. La acumulación, por ejemplo, no juega un papel único en el primer volumen; emerge de nuevo, diversamente determinado, en el segundo y finalmente en el tercer volumen. Uno se queda corto si intenta comprender la acumulación en el nivel de determinación del primer volumen. El caso es similar con el fetichismo, que no se limita únicamente al fetichismo de la mercancía del primer capítulo. El examen del fetichismo impregna los tres volúmenes y culmina finalmente en la “Fórmula trinitaria”, que se analiza al final del volumen tres: la naturalización del modo de producción capitalista no solo como fundamento de las estructuras de la conciencia cotidiana, sino también de la economía burguesa.
5. Clases y luchas de clases
Sin considerar la construcción categórica de la crítica de la economía política, la teoría marxista de las clases no puede comprenderse adecuadamente (cf. Heinrich 2006, capítulo 10.3). En su mayor parte, las clases sociales en «El Capital» solo se tratan de manera incidental, no sistemática. Esto llevó al malentendido de que las clases y las luchas no juegan un papel importante en el “Capital”, que la preocupación principal son las estructuras y las tendencias objetivas. Según se considere esta percepción, las clases y las luchas se oponen a las estructuras objetivas, o se enfatizan los pasajes sobre las luchas (la lucha por los límites de la jornada laboral, las luchas de fábrica) para dejar claro que la lucha de clases es también una tema importante en “El Capital”. En ambos casos, se oscureció la construcción total de la argumentación de Marx. En el primer volumen, Marx hace uso de una definición estructural muy estrecha de clase, diferenciando entre quienes disponen de los medios de producción y quienes no. En el marxismo tradicional, esta simple construcción sirvió como determinación suficiente de “burguesía” y “proletariado”, pero se olvidó una diferenciación crucial de esta sencilla construcción, pues por encima de todo, la dominación de clase se entendía con frecuencia como la dominación personal y deliberada de un grupo sobre otro. Con tal lectura, “El Capital” se reduce al nivel del “Manifiesto Comunista” escrito veinte años antes, cuando Marx practicaba una especie de aplicación alternativa de las categorías previamente existentes de la economía burguesa, en lugar de la crítica a dichas categorías.
Las relaciones personales de dominación son típicas de las sociedades precapitalistas. Pero la forma de dominación específicamente capitalista está mediatizada por las cosas. En tanto las personas se relacionan con los productos de su trabajo como mercancías y con los medios de producción como capital, constituyen una lógica objetiva particular de las cosas a través de su propia actividad (las mercancías deben venderse y el capital debe valorizarse) que luego los confronta como una racionalidad aparentemente objetiva. La dominación de clase capitalista es el resultado inconsciente e involuntario de esta lógica objetiva, lo que no necesariamente excluye que esta dominación de clase pueda ser buscada consciente e intencionalmente, solo que este no es el factor decisivo.
Con esto en mente, la teoría del monopolio de Lenin (aparte de sus particulares déficits teórico-económicos, como la confusión del crecimiento en tamaño de las empresas particulares y la reducción de su número con la monopolización, lo que sugiere un cambio fundamental en la forma de mediación económica) es una regresión decisiva de la crítica marxista de la economía política: las relaciones económicas de poder impersonales se disuelven en relaciones personales, en lugar de la ley del valor, los «señores del monopolio» imponen su voluntad a la sociedad, la lógica objetiva de las cosas ya no juega ningún papel. Algunas tendencias en el operaismo también tienden a reducir la dominación objetiva y mediada a la dominación deliberada de una clase social, como los muchos debates de la década de 1970 donde se hablaba de la «crisis» en términos de una «respuesta» intencionada de los capitalistas a las luchas de los trabajadores.
En el capitalismo de la periferia, las relaciones personales y deliberadas de dominación juegan un papel mucho más importante, debido a la superposición de modos de producción capitalistas y precapitalistas. Para analizar estas relaciones mixtas, se necesita un concepto claro de dominación de clase capitalista impersonal. Una presentación categórica no puede comenzar con tal concepción de la dominación de clase. Este último debe surgir como resultado del primero. Por eso, el capítulo sobre las clases pretendido por Marx no se sitúa al principio, sino al final de “El Capital”.
La dominación objetivamente mediada acompaña al «fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo, tan pronto se producen como mercancías” (Capital. Vol. I [Penguin], p. 165). El fetichismo aquí no significa simplemente una forma «falsa» o manipulada de conciencia. Más bien, el problema es más una forma espontánea de considerar una práctica particular: cuando la actividad de los agentes sociales está mediada por cosas, las cosas adquieren propiedades sociales. Todas las clases sociales se someten a este fetichismo que emerge de la práctica social. No existe, pues, un lugar privilegiado que ofrezca una visión penetrante del funcionamiento del capitalismo, ni la de los capitalistas, que solo se preocupan por la valorización del capital, ni la de los trabajadores que son directamente explotados por el capital. Nada se gana tomando el “punto de vista de los trabajadores”. La lucha de clases se desarrolla inicialmente dentro del marco capitalista, por lo que la primera prioridad para los explotados es (necesariamente) la de asegurar su situación material y jurídica en el marco de la explotación.
Que existan luchas contra el capital no significa automáticamente que estas luchas sean inherentemente anticapitalistas. La lucha contra el propio capitalismo es una excepción histórica. Sobreestimar estas luchas es una tendencia en el Operaismo. Karl Heinz Roth también se adhiere a la noción de que uno no puede deducir automáticamente que la “subclase global” tarde o temprano se rebelará contra el sistema capitalista, pero por otro lado escribe que “sin duda podemos asumir que para las clases globales subalternas, la abrumadora mayoría de 6.400 millones de personas, el capitalismo ha perdido su legitimidad”. (Roth 2005, pág. 62). Con toda probabilidad, la mayoría de estos 6.400 millones de personas no plantean ninguna pregunta sobre el capitalismo como tal, sino que simplemente y llanamente intentan sobrevivir. Sin embargo, aquellos que no aceptan su situación, sino que cuestionan sus orígenes, llegan a conclusiones muy diversas, que van desde la naturaleza injusta de la humanidad en su conjunto hasta la incompetencia de gobiernos particulares, la codicia de capitalistas y bancos particulares, o los judíos (sustituyendo a estos en algunos países asiáticos por los comerciantes chinos). Rara vez se responsabiliza al capitalismo mismo; en ese caso, en algunos países del Tercer Mundo y de Europa del Este, incluso se pueden encontrar deseos de un capitalismo “apropiado”, que funcione sin codicia, violencia o corrupción.
6. El sistema capitalista mundial
Autores como Antonio Negri o Karl Heinz Roth asumen correctamente que el capitalismo sólo puede ser analizado como un sistema global. Marx ya tenía esta perspectiva cuando argumentó en “El Capital” que el mercado mundial “es la base y el elemento vital de la producción capitalista” (Capital Vol. 3 [Progress Publishers], p.110). La pregunta es, sin embargo, cómo se debe analizar el sistema mundial capitalista. Muchos marxistas vieron en “El capital” el retrato de un capitalismo limitado al marco de un solo Estado-nación, al que se sumaría la teoría del mercado mundial. Como tal, la secuencia categórica (originalmente la intención de Marx era que los libros sobre el Estado y el mercado mundial siguieran al libro sobre “El capital”) se ve como una consecuencia del análisis de «El Capital». Pero una economía nacional tiene como condición previa la demarcación de otras economías nacionales (mediadas por el estado). Sin el mercado mundial, una economía nacional no puede analizarse adecuadamente. En “El capital” no encontramos ya el análisis de una economía nacional, sino más bien las condiciones previas categóricas para investigar una economía nacional y el mercado mundial.
En la tradición marxista, este vacío teórico suele llenarse con la teoría del imperialismo, sin embargo, la teoría del imperialismo de Lenin en particular está muy por detrás de las ideas de la crítica marxista de la economía política. Las insuficiencias de la teoría del capitalismo monopolista ya fueron insinuadas anteriormente. Complementariamente a éstas, se encuentra una teoría económicamente abreviada del estado, que todavía es popular hoy en día en varias formas: el estado se reduce al estatus de ser el “instrumento” de los “monopolios”, cuyos intereses económicos internacionales deben imponerse o asegurarse. Oculto por esta simple visión del estado como un “instrumento” está el hecho de que los intereses capitalistas comunes (diferentes y más concretos que el interés común de mantener el modo de producción capitalista) no son de ninguna manera preexistentes ni están a la espera de la oportunidad de ser implementados. Estos intereses para ser definidos e implementados, tienen que ganar apoyo, necesitan hegemonía social, procesos en los que el estado juega un papel decisivo, pero no como un mero “instrumento”.
Con esto en mente uno debería abandonar rápidamente los escorzos económicos de las teorías clásicas del imperialismo, pero no toda desviación de las teorías del imperialismo logra trascenderlas. En su libro “Imperio”, Hardt y Negri ya enfatizan la diferencia con las teorías clásicas del imperialismo en el título. Pero su única crítica a las teorías del imperialismo consiste en afirmar que estas “ya no son” válidas, que los estados-nación han perdido su papel decisivo en el proceso de globalización. Por lo tanto, no se critica en absoluto al economicismo tradicional, sino que se afirma la existencia de un estado de cosas supuestamente más nuevo, incluso más incierto. Por lo tanto, no se entrega una crítica real de los déficits de la teoría del imperialismo.
Karl Heinz Roth destaca como importante el carácter “depredador” de la acumulación contemporánea, que apunta a pagar a las fuerzas de trabajo menos que sus costos de reproducción. David Harvey (2003) también tiene en mente una especie de economía del robo con su teoría de la “acumulación por desposesión”, que se aplica no solo a las fuerzas de trabajo, sino también a la apropiación de los recursos de países extranjeros, ciertas actividades de los bancos, los escándalos de los intercambios financieros, etc. Ambos acusan a Marx de ubicar tales mecanismos únicamente en la historia temprana del capitalismo, la “acumulación primitiva”, subestimando así su relevancia contemporánea. Pero a Marx le preocupaba la diferencia entre la constitución histórica de las condiciones previas para la relación de capital y la reproducción de estas condiciones dentro de la relación de capital ya existente. Que las tendencias “depredadoras” afloren cuando se capitalizan nuevos territorios, o que toda crisis pone en entredicho el nivel de reproducción ya alcanzado, ya lo vio Marx. Pero cuando esto sucede bajo condiciones capitalistas ya desarrolladas, entonces debe plantearse la pregunta de cómo tales procesos de expropiación están mediados por la ley del valor, si uno no quiere quedarse en el nivel de la mera observación de las apariencias.
Aquí, Roth y, sobre todo, Negri se apresuran un poco con su alejamiento de la teoría del valor marxista. Es evidente, por encima de todo, con Hardt y Negri que esta desviación se basa en un simple acto de equiparar el «trabajo abstracto» que constituye valor con el trabajo de fábrica temporal y mensurable. Como este último parece reducirse, se alega que la teoría del valor marxista pierde su base. Pero el concepto de Marx de “trabajo abstracto” no es en absoluto idéntico a un tipo particular de gasto laboral, sino más bien a una categoría de mediación social: apunta al carácter específicamente social del trabajo privado, productor de mercancías, independientemente de si esta mercancía es o no, un tubo de acero o un trabajo de cuidados en un asilo de ancianos.
La teoría marxista del valor no es en sí una teoría sobre la distribución de la riqueza social, sino más bien una teoría sobre la constitución de la totalidad social bajo las condiciones de la producción capitalista de mercancías y, como tal teoría es, al contrario que todas las acusaciones de ignorantes, de ninguna manera obsoleta.