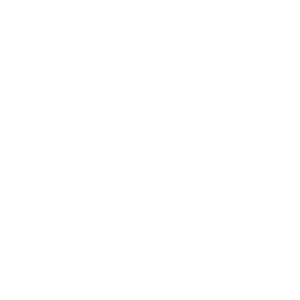Søren Mau
Al castellano por Daniel N.
1. INTRODUCCIÓN
“Ciertamente el hombre es pariente de las bestias por su cuerpo; y si su espíritu no lo hace pariente de Dios, es por ser una criatura vil e innoble’ (Bacon 1985: 53)[1]. Esta cita de los Ensayos de Francis Bacon (1625) resume bien una actitud generalizada hacia el cuerpo en la cultura intelectual occidental. El cuerpo ha sido hecho para representar todo aquello de lo que debemos esforzarnos por liberarnos: la bestialidad, la naturaleza, el trabajo, el dolor, la lujuria, la mortalidad y la blasfemia, en contraste con el espíritu, que de esta forma pasa a representar el vínculo entre lo humano y lo divino, a la civilización, la razón, ciencia, cultura, prosperidad e inmortalidad. Aunque deberíamos evitar la narrativa simplificada que posiciona este dualismo como un presupuesto uniforme e incuestionable que recorre toda la historia occidental de las ideas, no falta documentación para afirmar que ha habido una tendencia constante a envolver el cuerpo en una atmósfera de desconfianza, hostilidad y menosprecio, especialmente durante los últimos cuatro siglos[2]. Esta devaluación de lo corpóreo siempre ha estado íntimamente conectada al colonialismo, el capitalismo, el sexismo y el racismo al facilitar la forja de lazos ideológicos dentro de los cuales las mujeres, los colonizados, la gente de color y los pobres aparecen tan estrechamente conectado al cuerpo y por ende a lo que hay que contener, domar y civilizar (Bordo, 1993; Fanon, 2008; Federici, 2004; Spelman, 1982).
Desde la década de 1980 ha habido un esfuerzo constante entre los académicos críticos de las humanidades y las ciencias sociales para desatar estos nudos ideológicos destacando y examinando las dimensiones corporales de la vida humana. Este giro corpóreo, como suele llamarse, fue inaugurado por académicas feministas y poscoloniales, y comenzó a cobrar fuerza justo cuando el renacimiento del marxismo llegaba a su fin a fines de los años setenta y ochenta. En un nivel teórico, el giro corpóreo pasó así a ser dominado por la fenomenología, el psicoanálisis, el nuevo materialismo y el así llamado post-estructuralismo[3].
En estos debates sobre el cuerpo surgió rápidamente algo así como un consenso sobre la irrelevancia del marxismo. Como dijo Michel Foucault (1980: 58f) en una entrevista en 1975: “El marxismo considerado como una realidad histórica ha tenido una terrible tendencia a ocluir la cuestión del cuerpo” (1980: 58f). Esta declaración puede ser un tanto unilateral, pero en tanto que afirmación sobre las tendencias marxistas dominantes durante las primeras tres cuartas partes del siglo XX, ciertamente no es infundada. En la misma entrevista, Foucault también mencionó que “hay algunas cosas muy interesantes sobre el cuerpo en los escritos de Marx”; una sugerencia a la que rara vez se le ha prestado la atención que merece. Lo más probable es que Foucault tuviera en mente el análisis de Marx sobre la disciplina en la fábrica, pero tenía más razón de la que creía. Aunque frecuentemente pasado por alto, el cuerpo ocupa un lugar absolutamente central en los escritos de Marx (Fox, 2015; Fracchia, 2005, 2021).
2. MARX
En 1844, Marx se dio cuenta de que el énfasis de ciertos jóvenes hegelianos en la «crítica» como vehículo del cambio político era inadecuado. Para romper con esta visión intelectualista de la política y del ser humano, Marx buscó al «ser humano real, corpóreo, de pie sobre el suelo firme, exhalando e inhalando todas las fuerzas de la naturaleza», que encontró en la obra de Ludwig Feuerbach (Marx y Engels, 1975a: 336, traducción modificada). Como antídoto al idealismo de los jóvenes hegelianos, Marx insistió en que el ser humano es “una parte de la naturaleza”, lo que significa que “debe permanecer en continuo intercambio” con la naturaleza externa como su “cuerpo inorgánico”. A pesar de ello, el joven Marx de 1844 sigue considerando la (auto)conciencia como el rasgo definitorio del ser humano: sólo en virtud de la conciencia este ser peculiar es un ‘ser genérico’, capaz de elevarse por encima del animal relacionándose a sí mismo como un ser universal (Marx y Engels, 1975a: 275ff, traducción modificada). En este sentido, Marx aún se mueve dentro de los límites de los dualismos tradicionales humano/animal y mente/cuerpo (Bates, 2015; Benton, 1993).
Este énfasis en la naturalidad y, por lo tanto, también en la corporeidad del ser humano también se encuentra en La Sagrada Familia, donde Marx acusa a los jóvenes hegelianos de separar ‘el alma del cuerpo’ y, por lo tanto, reproducir la visión cristiana del cuerpo como algo pecaminoso, en contraste con la naturaleza santa del alma (Marx y Engels, 1975b: 150, 177).
En los Manuscritos de París del 44, Marx ya había reemplazado las nociones abstractas de amor, voluntad y razón de Feuerbach por una noción hegeliana de trabajo en su intento de identificar la esencia del ser humano. En las ‘Tesis sobre Feuerbach’ (1845), radicaliza esta idea con su afirmación de que necesitamos una aproximación materialista del énfasis idealista en la relación activa y transformadora del sujeto con su entorno para contrarrestar la tendencia del pensamiento materialista –incluido el de Feuerbach– a pensar en el ser humano como algo puramente pasivo. Al mismo tiempo, sin embargo, Marx también rompe con la idea del trabajo como esencia humana: siendo ésta reemplazada por ‘conjunto de relaciones sociales’, y el trabajo por la ‘praxis’ (Marx y Engels, 1976a: 3ss).
En los manuscritos conocidos como La ideología alemana (1845-1846), Marx y Engels cosechan los frutos de esta fusión entre el énfasis idealista por la subjetividad y el énfasis materialista por la corporeidad. Los seres humanos ya no se distinguen de otros animales por la conciencia, sino por el hecho de que producen, es decir, que su acceso a los medios de subsistencia les obliga a transformar activamente su entorno, «un paso que está condicionado por su organización corporal». (Marx y Engels, 1976a: 31, traducción modificada). El ser humano es, en otras palabras, definido por la estructura específica de su cuerpo, que en consecuencia se convierte en “el primer hecho” de la nueva teoría social materialista de Marx y Engels (Fracchia, 2005; Marx y Engels, 1976a: 31). En una intrigante nota al margen del manuscrito, Marx atribuye la historicidad humana a la estructura del cuerpo humano: «los humanos tienen historia porque deben producir su vida, y de hecho deben hacerlo de una manera específica, la cual viene dada por su organización corpórea». (Marx y Engels, 1976a: 43). Sin embargo, a pesar de estas ideas potencialmente de gran alcance, el análisis del cuerpo sigue siendo incompleto y poco desarrollado en La ideología alemana.
Como seres naturales y corpóreos, los humanos tienen ciertas necesidades que deben ser satisfechas para poder existir. A lo largo de toda su obra, Marx enfatiza consistentemente que, si bien tiene sentido hablar de un cierto conjunto de necesidades naturales básicas que deben satisfacerse, estas necesidades siempre están moldeadas y satisfechas en y a través de relaciones sociales históricamente específicas (Heller, 2018; Marx, 1993: 278; Marx y Engels, 1977a: 216; Soper, 1981). La “producción de la vida” así “aparece como una doble relación: por un lado natural y por el otro como relación social” (Marx y Engels, 1976a: 43).
Inspirado por los avances en ciencias como la fisiología, la termodinámica y la química, Marx comienza a incorporar conceptos como energía, fuerza y, lo que es más importante, metabolismo en su teoría social materialista a principios de la década de 1850. Su teoría de la naturaleza corpórea de la subjetividad e historicidad humana ahora se acopla a una comprensión del trabajo como parte de un flujo metabólico de energía; una concepción que refuerza el énfasis en la corporeidad y abre una perspectiva ecológica radical (Foster, 2000: 5; Marx y Engels, 1991b; Rabinbach, 1992; Saito, 2017: 2; Wendling, 2009: 2)[4].
En los Grundrisse (1993), escritos en 1857-1858, Marx continúa desarrollando la noción de metabolismo, vinculandola al «trabajo» (Arbeit), tras un período de 12 años (1845-1857) en el que reservó dicho término para la forma específicamente capitalista de ‘actividad’ (Tätigkeit). Esto le permitió desarrollar un análisis de las formas mediante las que la lógica del capital se inserta en los procesos ‘a través de los cuales el cuerpo reproduce su metabolismo necesario’, fortaleciendo así su poder en el nivel más fundamental de la reproducción social (Marx, 1993: 640 ).
Al insertarse en este metabolismo, el capital aísla el cuerpo proletario convirtiéndolo en una ‘existencia puramente subjetiva’ o una ‘vida desnuda’, separada del acceso directo a sus condiciones objetivas (Marx, 1993: 296, 607ff; Marx y Engels, 1976b: 499). En los Grundrisse también encontramos las primeras semillas de lo que eventualmente se convertirá en el célebre análisis de “la llamada acumulación primitiva” en El Capital. En este análisis, Marx demuestra que el surgimiento del capitalismo se basó en una separación entre los productores inmediatos y los medios de producción, y que para establecer esta separación, fue necesario utilizar «medios de coerción sangrientos» contra los cuerpos rebeldes de los proletarios. (Marx, 1993: 736).
Los Grundrisse también son el lugar de nacimiento de una idea que será central en el análisis del trabajo y la tecnología en el Manuscrito de 1861-1863, un manuscrito de 2.500 páginas bastante caótico, inicialmente pensado como la continuación de la Contribución a la crítica de la Economía política (1859) – y el primer volumen de El capital: la centralidad de las herramientas en el metabolismo humano. En los Grundrisse, Marx comienza a referirse a las herramientas como órganos, es decir, como partes del cuerpo humano (Marx, 1993: 693, 706). Esta idea se amplía y profundiza en los estudios tecnológicos de Marx en el Manuscrito de 1861-1863 y en El Capital, muy probablemente bajo la influencia de Charles Darwin, a quien Marx admiraba mucho después de haber leído El origen de las especies ( Foster, 2000: 6; Marx, 1990: 461). Marx pareció haber estado particularmente interesado en el análisis de Darwin de «la historia de la tecnología natural, es decir, la formación de los órganos de plantas y animales, que sirven como instrumentos de producción para sustentar su vida» (Marx, 1990: 493; Marx y Engels, 1991a: 387). Marx se dio cuenta de que lo peculiar de los seres humanos es que en lugar de poseer un conjunto de órganos especializados que están funcionalmente relacionados con un entorno específico, tienen un cuerpo que les permite utilizar una amplia gama de herramientas diferentes, es decir, son capaces de acoplar y desacoplar los órganos de sus cuerpos, según el entorno y la tarea específica en cuestión. Marx se refiere a las herramientas como órganos porque son una parte necesaria del metabolismo humano: «así como el ser humano requiere pulmones para respirar, también requiere algo que es obra de manos humanas para consumir productivamente las fuerzas de la naturaleza». (Marx, 1990: 285, 493, 508; Marx y Engels, 1988: 58, 59, 65, 75f, 295). Por lo tanto, cita con aprobación la definición de Benjamin Franklin del ser humano como un «animal que fabrica herramientas» (Marx, 1990: 286; Marx y Engels, 1988: 98). Esto no significa que los individuos se vean obligados a mediar su relación con el resto de la naturaleza a través de herramientas, sino que alguien en la unidad social tendrá que hacerlo para garantizar la reproducción de los individuos.
Aunque Marx mismo no hace tal conexión, el análisis sobre las herramientas en los escritos del 60 podría leerse como una especificación tardía del concepto de “organización corporal” expuesto en La ideología alemana. Allí, Marx y Engels afirmaron que los humanos producen sus medios de subsistencia debido a la estructura de sus cuerpos, pero no especificaron qué querían decir con esto. Después de la introducción del concepto de metabolismo y la idea de las herramientas como órganos, se hace posible ver cómo la organización corpórea específicamente humana se define por el hecho de que el cuerpo humano está preparado para el uso de herramientas en lugar de para existir en un nicho ecológico específico. Los humanos producen sus medios de subsistencia porque su metabolismo con el resto de la naturaleza está necesariamente mediado por herramientas. Los seres humanos no tienen un hábitat natural, no encajan en ningún entorno específico, o mejor dicho, encajan igualmente bien en todos, o al menos en la mayoría de los entornos. La universalidad del ser humano, que el joven Marx interpretó como resultado de la (auto)conciencia, ahora se entiende que surge directamente de la corporeidad humana.
La teoría de Marx del metabolismo mediado por herramientas también nos permite revisar la afirmación de La ideología alemana sobre que la historicidad es el resultado de la organización corporal humana. Lo que pasa con las herramientas es que aunque son una especie de órgano, es decir, una parte del cuerpo, también son mucho más fáciles de separar del resto del cuerpo que otros órganos como el hígado o la piel. Además, aunque el uso de herramientas es un momento necesario del metabolismo humano, no existe un conjunto específico de herramientas del que todo individuo deba necesariamente hacer uso. Para que los humanos vivan, su metabolismo debe estar organizado, pero no existe una forma inmediata o natural de organizarlo. El ser humano está biológicamente subdeterminado en virtud de la estructura de su cuerpo; es un ser inacabado cuyos órganos se producen y circulan en un entorno social, donde también pueden terminar como propiedad de otra persona y, por lo tanto, como medio de coerción[5]. La estructura del cuerpo humano implica así un grado único de flexibilidad con respecto a las formas en que puede organizarse la reproducción social de las comunidades humanas; solo por eso es posible algo así como diferentes modos de producción, o dicho de otro modo: la historicidad humana está directamente enraizada en la estructura del cuerpo humano (Hoffmann, 1982: 96; Malm, 2016: 280; Soper, 1995: 126, 139).
Otro tema que también hace su primera aparición en los Grundrisse y luego se vuelve central en el Manuscrito del 60 y El Capital, es el análisis de los efectos de la producción capitalista en los cuerpos proletarios. Inspirándose en las celebraciones apologéticas de la industria capitalista de Andrew Ure (2006), Marx identifica otra inversión feuerbachiana de sujeto y objeto en la relación entre trabajadores y maquinaria: en lugar de ser los trabajadores los que usan herramientas o máquinas como órganos, es la fábrica capitalista la que se convierte en un «autómata que consta de numerosos órganos mecánicos e intelectuales, de modo que los propios trabajadores se presentan simplemente como sus vínculos conscientes” (Callard, 1998: 395ff; Marx, 1990: 4, 1993: 692, véase también 690; Marx y Engels, 1991a: 497, 1994: 30, 37). En relación con sus estudios de tecnología en el Manuscrito de 1861-1863, Marx comienza a descubrir cómo este régimen industrial implica la remodelación radical de los cuerpos proletarios para calibrarlos a los ritmos del capital, un análisis que continúa desarrollando en el primer volumen de El Capital. A medida que las presiones competitivas obligan a los capitalistas a revolucionar constantemente el proceso de producción, los trabajadores se ven obligados a adaptar sus «propios ritmos al ritmo uniforme e incesante del autómata» (Marx, 1990: 546; Marx y Engels, 1988: 332). La «compulsión del taller… introduce la simultaneidad, la regularidad y la proporcionalidad en el mecanismo de estas diferentes operaciones, de hecho, primero las combina todas juntas de manera uniforme en un mecanismo operativo» (Marx y Engels, 1988: 271, ver también 259). Esta calibración corpórea está íntimamente relacionada con las formas de energía: al reemplazar el poder animado irregular y poco confiable que surge de los músculos de los humanos y otros animales con el poder incesante, flexible y sumiso del carbón o el petróleo, el capital aumenta en gran medida su capacidad para asegurar la subordinación del trabajador al sistema de maquinaria como un todo’ (Malm, 2016: 310; Marx y Engels, 1988: 269, 342, 1989: 419, 1991a: 488f, ver también 491, 497, 1994: 29, 98, 102).
Otro lugar donde lo corpóreo se presenta intensamente es en sus poderosas y gráficas descripciones de El Capital, en las que condena las realidades ruidosas, calientes, sofocantes, peligrosas y claustrofóbicas del lugar de trabajo capitalista. Estas vívidas descripciones resaltan muy bien lo que Joseph Fracchia (2008) llama “las profundidades corporales” de la crítica de Marx a la miseria capitalista. Esta dimensión de la crítica de Marx no se limita al proceso de producción, sino que se refiere a varios otros aspectos de la condición del proletariado, como la comida a la que tiene acceso. Un buen ejemplo es la repugnante descripción que hace Marx de los ingredientes del pan de las panaderías baratas del Londres del siglo XIX: “la transpiración humana mezclada con la descarga de abscesos, telarañas, cucarachas muertas y levadura alemana putrefacta, por no mencionar el alumbre, la arena y otros agradables ingredientes minerales” (Marx, 1990: 359, véase también 807). La corporeidad del empobrecimiento capitalista también emerge muy claramente en el Capítulo 25 del primer volumen de El Capital, donde Marx proporciona muchos ejemplos de las peligrosas e insalubres condiciones de vida del proletariado británico e irlandés (Marx, 1990: 802ff).
3. MARXISMO
Si bien el cuerpo es fundamental para la teoría social y la crítica del capitalismo de Marx, no se puede decir lo mismo del marxismo clásico en la era de la Segunda Internacional. Aunque Engels (Marx y Engels, 1987: 330, 457), Karl Kautsky (1929, 1989), Georgi Plekhanov (1947: 146ff) y Nikolai Bukharin (1928: 5) merecen crédito por reconocer lo que Kautsky bautizó como ‘la naturaleza ambigua’ de las herramientas, es decir, que ‘pertenecen al hombre al igual que sus órganos siendo al mismo tiempo parte de su entorno’, las conclusiones que estos alcanzaron divergieron dramáticamente de las alcanzadas por Marx. Mientras que el estudio de Marx sobre la naturaleza tecnológicamente mediada del metabolismo humano a principios de la década de 1860 lo había llevado a abandonar la idea de que la historia estaba impulsada por una tendencia inherente y transhistórica al desarrollo de las fuerzas productivas, la primera generación de marxistas tomó exactamente el camino opuesto : para Kautsky y Plejánov –y, aunque en menor medida, para Engels– el análisis de las herramientas se convirtió en la base de una concepción determinista de la historia según la cual “las fuerzas productivas a disposición del hombre determinan todas sus relaciones sociales” (Plejánov, 1971: 115).
Los marxistas clásicos como Lenin, Antonia Labriola, Rosa Luxemburg, Franz Mehring y Rudolf Hilferding en general no estaban particularmente interesados en el cuerpo. Una pequeña excepción es August Bebel, cuyo en cuya obra ‘Women and Socialism’ analiza brevemente las diferencias entre el cuerpo masculino y el femenino para rechazar los argumentos reaccionarios sobre la desigualdad natural de los sexos y afirmar que la mujer «debe tener la libertad de disponer de su propia cuerpo” (1910: XIV). Se puede encontrar un énfasis similar en el derecho de las mujeres a sus propios cuerpos en la discusión de Lenin sobre el aborto y la anticoncepción (Vogel, 2014: 123)
La situación no es muy diferente entre los llamados marxistas occidentales como Georg Lukács[6], Karl Korsch, Antonio Gramsci[7], Lucio Colletti, Louis Althusser y Guy Debord. Sin embargo, hay una serie de excepciones a este cuadro general. La corporeidad ciertamente está presente en el pensamiento de freudo-marxistas como Wilhelm Reich, Erich Fromm y Herbert Marcuse, aunque esto es más el resultado de la influencia de Freud que un compromiso específicamente marxista con el cuerpo. El enfoque psicoanalítico sobre el cuerpo como sede del deseo y la pulsión también juega un papel importante en el pensamiento de Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, quienes identificaron una relación de ‘amor-odio’ con el cuerpo a lo largo de la historia de la cultura occidental. : ‘El cuerpo es despreciado y rechazado como algo inferior, esclavizado, y al mismo tiempo es deseado como prohibido, cosificado, enajenado’ (Horkheimer y Adorno, 2002: 193). Esta ambigüedad, que en última instancia se basa en la división (de clases) del trabajo, alcanza su cenit en la unidad fascista de aniquilación violenta y culto casi religioso del cuerpo; ‘aquellos que ensalzaron el cuerpo en Alemania, las gimnastas y los entusiastas de los deportes al aire libre, siempre tuvieron una íntima afinidad con la matanza, como los amantes de la naturaleza la tienen con la caza’ (Horkheimer y Adorno, 2002: 195. Véase también Adorno, 2007: 202, 400, 2005: 242; Lee, 2004).
Antes del giro corporal de la década de 1980, el esfuerzo más consistente para hacer del cuerpo un objeto central de atención teórica tuvo lugar en los análisis fenomenológicos pioneros de la experiencia corporal realizados por Simone de Beauvoir (2015), Frantz Fanon (2008), Maurice Merleau-Ponty (2013) y JeanPaul Sartre (2003). Aunque estos pensadores pueden ser etiquetados en mayor o menor medida como marxistas, sus análisis del cuerpo se basan en un marco fenomenológico, y su marxismo tuvo más que ver con sus compromisos políticos que con su trabajo teórico. Por ello, sería engañoso hablar de una teoría marxista del cuerpo en la obra de estos pensadores.
Hasta la década de 1970, no es erróneo decir, como lo hizo Foucault, que los marxistas tenían una tendencia a descuidar el cuerpo. Este silencio debe entenderse en relación con su contexto intelectual. El afán entre los marxistas occidentales por romper con el darwinismo y el positivismo del materialismo histórico ortodoxo y el marxismo-leninismo aprobado por el partido tendió a resultar en una falta de interés en las condiciones naturales previas de las formas sociales (Foster, 2000: 231, 244ff). Aunque su adhesión al materialismo los comprometía a rechazar el dualismo idealista clásico de mente y cuerpo, no pusieron el cuerpo en el centro de sus teorías filosóficas y críticas del capitalismo en la forma en que lo hizo Marx.
La década de 1970 fue también el período en el que esta situación comenzó a cambiar. El movimiento verde emergente obligó a los marxistas a reconsiderar la relación entre el capital y la naturaleza y, por lo tanto, también, a nivel filosófico, la relación entre el ser humano y el resto de la naturaleza. De manera similar, los movimientos feministas condujeron a una oleada de análisis marxistas sobre el enredo del capitalismo y la opresión del género sobre los cuerpos, un análisis que se amplió para incluir otras jerarquías corporales basadas en la racialización, la sexualidad, la nacionalidad, etc. El repunte de las luchas en el punto de la producción también condujo a una nueva atención a los mecanismos por medio de los cuales el cuerpo es moldeado y disciplinado en el proceso de trabajo capitalista. En otras palabras, los marxistas comenzaron a examinar lo que podríamos llamar el cuerpo natural, el cuerpo explotado y el cuerpo jerarquizado.
4. CUERPOS NATURALES
La crítica de los marxistas occidentales al darwinismo y al positivismo del marxismo tradicional resultó en una cierta renuencia a hablar de la naturaleza, por lo que, como dice John Bellamy Foster, “cedieron todo ese dominio al positivismo”. (2000: vii). Adorno fue una vez más una excepción parcial con su análisis sobre la búsqueda moderna del dominio de la naturaleza como la expresión de una profunda alienación de la naturaleza: ‘La Ilustración es… la naturaleza hecha audible en su extrañamiento’ (Horkheimer y Adorno, 2002: 31f; Cook , 2014). Por lo tanto, no sorprende que fuera un alumno de Adorno, Alfred Schmidt, quien fuera el primero en reexaminar el análisis de las herramientas de Marx y el concepto de metabolismo sobre la base de una crítica explícita de la dialéctica de la naturaleza de Engels y el marxismo darwiniano de Kautsky. En opinión de Schmidt, el concepto de metabolismo de Marx ‘introdujo una comprensión completamente nueva de la relación humana con la naturaleza’ al enfatizar la doble mediación de la naturaleza y la sociedad: el mundo natural no solo está mediado socialmente, una idea común entre los marxistas occidentales (Korsch, 1971). , 2017: 138ff) – sino que el mundo social está igualmente mediado por la naturaleza (Schmidt, 2013: 76, 92). Schmidt también subrayó la importancia del uso de herramientas humanas, aunque este siga siendo un aspecto subdesarrollado de su lectura de Marx (Schmidt, 2013: 15, 45f, 101ff).
Con el surgimiento del movimiento ecologista, se volvió común acusar al marxismo de estar en el lado equivocado de la historia. La celebración de la industria por parte del marxismo-leninismo y el entusiasmo por el dominio tecnológico de la naturaleza en el marxismo tradicional llevaron a muchos a concluir que tanto el marxismo como Marx, se basaban en una concepción «prometeica» y dualista de la relación entre el humano y la naturaleza. Estos cargos han sido combatidos frontalmente en el trabajo pionero de Paul Burkett y John Bellamy Foster, quienes han demostrado no solo que Marx estuvo muy atento a las consecuencias ecológicas del capitalismo, sino también que su crítica de la economía política sigue siendo insuperable como marco teórico para comprender la continua destrucción de la biosfera por parte del capital (Burkett, 2014; Foster, 2000; Foster y Burkett, 2000, 2016). El cuerpo no es su principal objeto de análisis, pero su intento de desarrollar una ecología marxista ha resultado en una atención renovada a la importancia del cuerpo en la teoría marxista. De particular interés aquí es el énfasis en el concepto de metabolismo: basándose en una expresión utilizada por Marx en su crítica de las consecuencias ambientales de la agricultura capitalista en los manuscritos del tercer libro de El Capital, Foster y Burkett han desarrollado una teoría de la ‘irreparable fisura’ en el metabolismo humano creada por el capital (Marx, 2017: 798; véase también Saito, 2017).
Otra importante pensadora ecológica marxista que ha escrito sobre el cuerpo es Kate Soper, cuya defensa filosóficamente sofisticada de una noción de naturaleza prediscursiva frente al idealismo posestructuralista se basa en parte en un análisis mordaz del cuerpo humano (Soper, 1995, 1981, 1986; ver también Gunnarsson, 2013; Orzeck, 2007). Según Soper, el énfasis marxista en la especificidad histórica y la mediación social no requiere que renunciemos a ninguna noción de lo natural como algo que precede y establece ciertos límites para lo social. Si queremos crear los fundamentos teóricos más fuertes posibles para un socialismo ecológico y feminista, debemos ceñirnos a la idea de un cuerpo natural e insistir en la existencia de necesidades biológicas transhistóricas. Al mismo tiempo, Soper también subraya que los seres humanos están ‘dotados de una biología que les ha permitido escapar de la ‘necesidad’ de la naturaleza de una forma que les es negada a otras criaturas: vivir de formas que, en comparación, están extremadamente indeterminadas por la naturaleza’ ( 1995: 139).
El intento quizás más explícito de fundamentar una crítica ecológica del capitalismo en una teoría marxista del cuerpo puede encontrarse en la obra de Andreas Malm. En su estudio del surgimiento histórico del capitalismo fósil, así como en su crítica del nuevo materialismo, Malm argumenta que los humanos tienen una forma única de regular su metabolismo; Debido a su naturaleza mediada social y tecnológicamente, el metabolismo humano puede estar infundido con todo tipo de relaciones sociales de dominación: «Ninguna otra especie puede ser tan flexible, tan universal, tan omnívora en relación con el resto de la naturaleza – pero por la misma razón, ninguna otra especie puede tener su metabolismo organizado a través de divisiones internas tan agudas” (Malm, 2016: 280; ver también McNally, 2001). Debido a su dependencia de las herramientas, “los humanos tienen una propensión única a ordenar activamente la materia para que solidifique sus relaciones sociales” (Malm, 2018: 143). Además, Malm también atrae la atención sobre lo que él llama «la peculiar capacidad humana para la división energética», es decir, el hecho de que los humanos pueden conectar sus órganos-herramientas a fuentes de energía externas, una capacidad única que aumenta aún más la posibilidad de que queden atrapados en complejas infraestructuras de energía y tecnología imbuidas de relaciones de dominación (Malm, 2016: 315; ver también Scarry, 1985: 250).
5. CUERPOS EXPLOTADOS
Ni los marxistas tradicionales ni los occidentales dedicaron mucha atención al estudio de cómo el capital se esculpe en los cuerpos proletarios dentro del lugar de trabajo. En el caso del marxismo tradicional, esto fue en parte el resultado de la idea de que la racionalización capitalista del proceso de producción representaba el germen del socialismo, una actitud personificada en el entusiasmo de Lenin por el taylorismo. Desde este punto de vista, no es el carácter concreto del proceso de trabajo el principal problema del capitalismo, sino las relaciones de propiedad social bajo las cuales tiene lugar la producción y la explotación que resulta de estas relaciones (Braverman, 1974: 8ff; Postone, 2003). Gramsci tendía a seguir a Lenin en su visión positiva del taylorismo, aunque con más cautela. Adorno demostró una cierta atención a la inscripción de los cuerpos en las infraestructuras tecnológicas, al igual que Marcuse:“El proceso de la máquina en el universo tecnológico rompe la privacidad más íntima de la libertad y une la sexualidad y el trabajo en un automatismo rítmico e inconsciente” (2007: 30; ver también Adorno, 2005: 40). Sin embargo, tales críticas tendieron a permanecer en un nivel muy general y filosófico, como parte de una crítica amplia del mundo alienante de la modernidad capitalista.
Labor and Monopoly Capital (1974) de Harry Braverman continuó donde lo dejó Marx. Braverman señala que, como todas las «formas de vida», los humanos «se sustentan en su entorno natural» (1974: 45). La especificidad de la relación humana con el entorno natural reside en su falta de coherencia o, como dice Braverman, en su carácter “indeterminado”. El trabajo requerido para sostener el metabolismo de este peculiar animal no está regulado por los instintos y puede separarse en varios puntos: el trabajador puede separarse de las herramientas, la fuerza motriz puede separarse del trabajo y la concepción puede separarse. de la ejecución (1974: 1). Braverman está especialmente interesado en esto último, que considera característico de la “degradación” del trabajo en el siglo XX. En su análisis del taylorismo, muestra cómo la producción capitalista se basa en la remodelación sistemática y continua del cuerpo trabajador: los trabajadores son privados del conocimiento del proceso de producción del que forman parte, y sus movimientos corporales son meticulosamente estudiados para descomponer todo el proceso, racionalizar y agilizar su parte y volver a ensamblarlo para aumentar la productividad. La producción capitalista así “desmiembra al trabajador” (Braverman, 1974: 82, 78). La lógica del capital se inserta así como mediadora en los resquicios del cuerpo proletario fracturado.
Tal análisis tiene superposiciones obvias con el análisis de Michel Foucault sobre la producción de ‘cuerpos dóciles’ en las fábricas modernas. El mismo Foucault reconoció rápidamente su deuda con Marx en este punto (Foucault, 1991: 163f, 175, 221, 2012; ver también Guéry y Deleule, 2014). Su influyente idea de una ‘microfísica’ del poder y su llamado a estudiar los efectos corpóreos del poder a su vez dejó su huella en varias discusiones marxistas sobre el proceso de producción (Fracchia, 1998; Harvey, 2000: 6, 2010: 149; Macherey, 2015 ).
Desde que Braverman reintrodujo el estudio de la disciplina corporal en el proceso de producción capitalista y en el «giro corporal» general en las humanidades y las ciencias sociales, varios estudiosos marxistas han centrado su atención en los efectos de la lógica del capital sobre los cuerpos proletarios, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. Esto ha dado lugar a muchos análisis concretos e interesantes de temas como la muerte por inanición a finales del siglo XIX y principios del XX en Gran Bretaña (Rioux, 2019), sobre las fábricas de ropa contemporáneas en la India (Mezzadri, 2016), sobre las ciudades marginales del sur global (Davis, 2017), sobre las mujeres indígenas productoras de abrigos de piel en la década de 1940 en Canadá (Sangster, 2007), sobre las vendedoras de cosméticos en Taiwán (Lan , 2003), solo por mencionar algunos ejemplos.
6. CUERPOS JERARQUIZADOS
El punto ciego quizás más dañino de la crítica de la economía política de Marx es su incapacidad para examinar sistemáticamente los procesos y las relaciones sociales a través de las cuales se reproduce la fuerza de trabajo, tanto a diario como generacionalmente. El trabajo requerido para reproducir la fuerza de trabajo siempre ha sido impuesto a las mujeres, y el punto ciego de Marx revela una cierta tendencia suya a naturalizar la naturaleza de género del trabajo reproductivo. Marx fue relativamente progresista en comparación con muchos otros intelectuales masculinos de su época, pero el análisis de la situación y la opresión de las mujeres fuera de la fábrica no era, por decirlo suavemente, su fuerte. A pesar de algunos intentos en el marxismo tradicional (Zetkin, Bebel, Lenin), no surgió un esfuerzo sostenido para integrar sistemáticamente la opresión de género en la teoría marxista hasta el «debate sobre el trabajo doméstico» de la década de 1970, que se centró en la cuestión de cómo entender el trabajo doméstico no remunerado desde una perspectiva marxista (Arruzza, 2013; Benston, 2019; Eisenstein, 1979; Sargent, 1981; Vogel, 2014). Estas primeras feministas marxistas enfatizaron cómo el capitalismo se basa en el trabajo reproductivo que tiene lugar fuera de los centros de trabajo, en la esfera privada y despolitizada del hogar. Debido a su dependencia económica del trabajador asalariado masculino, las mujeres se ven obligadas a asumir la responsabilidad de la reproducción generacional y diaria de la fuerza de trabajo, una tarea que no solo requiere trabajo corporal como el embarazo, la lactancia, el cuidado, etc. sino también requiere trabajo sexual y emocional para asegurar la capacidad del sostén económico masculino de regresar al lugar de trabajo todos los días para producir plusvalía para el capitalista. Lo que estos debates demostraron es que el capitalismo se basa en una cierta distribución de cuerpos sexuados, un régimen de diferencia corporal en el que los cuerpos femeninos están sujetos a una forma distinta de opresión. El papel teórico central asignado al cuerpo en algunos de estos argumentos aparece muy claramente en el trabajo de Lise Vogel, por ejemplo, cuya teoría de la opresión de género y el capitalismo se basa en un análisis de la relación entre la estructura de clases y el hecho de que solo las mujeres poseen la capacidad de tener hijos (Vogel, 2014; véase también Brenner y Ramas, 2000).
Además de esta teoría y análisis sistemáticos de las jerarquías corporales bajo el capitalismo, las feministas marxistas también han examinado los aspectos corporales de la historia del modo de producción capitalista. De particular importancia aquí es el influyente estudio de Silvia Federici sobre las formas en que se libró una ‘guerra contra las mujeres’ en la Europa moderna temprana para allanar el camino al capitalismo al disciplinar y apropiarse del cuerpo femenino (Federici, 2004: 14, véase también 2018; Mies, 1984: 3).
Muchas feministas negras han señalado que hubo una tendencia en los debates sobre el trabajo doméstico de la década de 1970 a universalizar la perspectiva de la mujer blanca, occidental y, podríamos añadir, heterosexual y cisgénero, lo que llevó a una incapacidad para adaptarse a la dependencia del capital en el racismo (Davis, 1983; Ferguson, 2019: 103ff; Ferguson y McNally, 2013; Joseph, 1981; Lewis, 2016: 155ff). Tales críticas abrieron nuevas vías importantes para una teoría marxista del entrelazamiento del capital y los cuerpos (racializados).
En los últimos años, varios académicos han integrado las ideas del feminismo marxista anterior en un marco y proyecto más amplio bajo la rúbrica teoría de la reproducción social (SRT). La SRT se ocupa de las relaciones sociales que rigen todas aquellas actividades que no están directamente incorporadas a los circuitos del capital, pero que sin embargo son necesarias para la reproducción cotidiana y generacional de la fuerza de trabajo (Arruzza, 2016; Arruzza et al., 2019; Bhattacharya, 2017; Ferguson, 2019; Rioux, 2015). Al evitar la presunción de un lugar específico de trabajo reproductivo (por ejemplo, el hogar) y una identidad específica de quienes lo realizan (por ejemplo, las mujeres), la SRT puede ampliar el alcance y arrojar luz no solo sobre la opresión de las mujeres bajo el capitalismo, sino también sobre la conexión entre el capitalismo y el racismo, la transfobia, la heteronormatividad y otras formas de opresión.
En los debates marxista-feministas de las décadas de 1970 y 1980, se daba por hecho que las categorías de «mujeres» y «personas con útero» eran idénticas. En los últimos años, esta falta de compromiso crítico con los conceptos de mujer y género en la teoría marxista ha sido remediada por los crecientes y prometedores campos del marxismo queer y trans-inclusivo, que ofrecen nuevas e importantes perspectivas sobre las jerarquías corporales reproducidas por el modo capitalista de producción (Arruzza, 2013; Drucker, 2016; Floyd, 2009, 2016; Gleeson, 2019; Gleeson y O’Rourke, 2021; Lewis, 2016, 2019; Manning, 2015; O’Brien, 2019; Sears, 2017).
Otro campo de investigación importante que ha florecido en los últimos años es el de la relación entre el capital y el racismo. El modo de producción capitalista siempre se ha basado en jerarquías racializadas, lo que no solo ha permitido a la clase capitalista explotar a las personas colonizadas y esclavizadas, sino también frenar el poder de la clase trabajadora dividiéndola por medio de líneas racializadas. La “tendencia a dividir a los trabajadores convirtiendo sus diferencias en antagonismo y hostilidad” es, en palabras de Michael Lebowitz, “un aspecto esencial de la lógica del capital” (2006: 39). Retomando el hilo del análisis de Marx de las actitudes racistas hacia los inmigrantes irlandeses entre los trabajadores británicos en el siglo XIX, varios estudiosos han demostrado la utilidad de comprender las formas contemporáneas de racismo a través de la lente de la teoría de la sobrepoblación relativa de Marx, según la cual la dinámica inmanente del capitalismo desacopla constantemente una parte del proletariado de los circuitos del capital (Anderson, 2016: 4; Benanav y Clegg, 2018; Deleixhe, 2019; Endnotes, 2010; Marx, 1990: 25; Marx y Engels, 1985: 88, 120 ). Desde tal perspectiva, los académicos han analizado la violencia policial contemporánea y la ‘hipercarceración’ de las personas negras en los EE. UU. (Chen, 2013; Gilmore, 2006; Rehmann, 2015; Wang, 2018), así como el racismo islamófobo en Europa (Farris, 2017). Lo que estos y otros académicos han demostrado es que el capitalismo divide sistemáticamente al proletariado al fomentar jerarquías de cuerpos racializados que exponen a las personas de color a un nivel adicional de explotación y violencia (Bannerji, 1995; Davis, 1983; Hudis, 2018; McCarthy, 2016; Roediger, 2017; Taylor, 2019; Wright, 2015).
Otro campo de investigación en el que los marxistas han puesto el cuerpo en primer plano es el de los estudios de discapacidad. Los críticos marxistas del capacitismo han demostrado enérgicamente cómo las relaciones capitalistas de producción se basan y reproducen una estratificación opresiva de los cuerpos sobre la base de su propensión a la valorización del valor. Las contribuciones marxistas a los estudios sobre discapacidad enfatizan que ‘acabar con la opresión sistémica de las personas con discapacidad exige desmantelar el capitalismo’ (Jaffee, 2016: 1; ver también Bengtsson, 2017; Gleeson, 1997; Oliver, 1992, 1999; Pass, 2014; Russell, 2001 ; Russell y Malhotra, 2002).
7. CONCLUSIÓN
Resumiendo, podemos concluir que el cuerpo estuvo en el centro mismo del pensamiento de Marx, en más de un nivel de abstracción. El cuerpo juega un papel importante no solo en la concepción general de Marx sobre el ser humano, la naturaleza, la sociedad y la historia, sino también en su crítica del modo de producción capitalista. En la terminología marxista tradicional, el cuerpo juega un papel central en el materialismo histórico así como en la aplicación del materialismo histórico al modo de producción capitalista. Inicialmente, muchos de los seguidores de Marx no entendieron esto, pero en las últimas décadas el cuerpo se ha convertido nuevamente en una preocupación central para los académicos marxistas, en varias formas, como una relectura y redescubrimiento del análisis de Marx, como una continuación y expansión de temas que Marx dejó sin desarrollar, o como el esfuerzo consciente de llenar los vacíos en la teoría marxista.
NOTAS
[1] Quisiera agradecer a los editores ya los dos revisores anónimos por sus generosas y útiles críticas y sugerencias. La investigación publicada en este capítulo ha sido apoyada por una subvención postdoctoral del Independent Research Fund Dinamarca (subvención 9055-00086B).
[2] La literatura al respecto es enorme. Para una selección, ver Bordo, 1993; Bynum, 1995, 2017; Federico, 2004; Guarnición, 2014; Judovitz, 2001; Kalof, 2014; Laqueur, 1992; Montserrat, 1998; Portero, 1991, 2002; Quinn, 1993; Robb y Harris, 2013; Smith, 2017
[3] Véase, por ejemplo, Becker et al., 2018; borde, 1993; arroyo, 1999; Mayordomo, 2011; Ebert, 1995; Foucault, 1991, 1998; Freund, 1982; Grosz, 1994; Haraway, 1991; Irigaray, 1985; Johnson, 1990; Kirby, 1997; Laqueur, 1992; Latour, 2004; Leder, 1990; Nancy, 2008; miedo, 1985; Hojas-Johnstone, 1990, 2009; chelín, 2012; Spelman, 1982; Turner, 2008; Joven, 1980.
[4] Marx utilizó por primera vez el concepto de metabolismo en 1851, en un breve texto llamado “Reflexiones” (Saito, 2017: 70f). Tenga en cuenta que en las Obras completas, Stoffwechsel a veces se traduce como «intercambio material». Ver Marx y Engels (1977b: 508f, 1978: 590, 1986: 233).
[5] Para un análisis de la relación entre la organización corpórea humana y las formas capitalistas de dominación, véase Mau, 2022.
[6] Ver Floyd, 2006.
[7] Ver Pizza, 2012