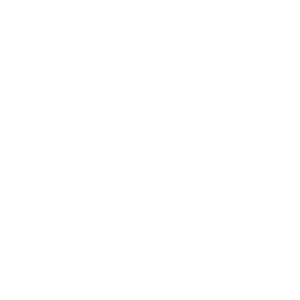Richard Gunn
Al castellano por Mario Aguiriano
Tanto en el pensamiento marxista como el hegeliano, el concepto de mediación figura como una categoría dialéctica central. El hecho de que la categoría cumple una función teórica y revolucionaria está claro. Lo que está menos claro, al menos para mí, es lo que podríamos llamar la geografía conceptual de la propia categoría. Es esta geografía conceptual la que pretendo clarificar en este artículo. Un título más pretencioso para el mismo sería “Prolegómenos para una lectura de Marx”
Mediar es crear una relación a través de un término intermedio. Una mediación es ese mismo término intermedio. Para poder considerarse como tal, un término intermedio ha de ser más que un mero catalizador o condición externa (por necesaria que esta sea) de la relación; al contrario, debe ser la relación misma. Debe constituir la relación, en el sentido en que por ejemplo —y este ejemplo es meramente heurístico— una cuerda que une a dos escaladores es constitutiva de la relación entre ambos.
Si la mediación es, por lo tanto, la relación que establece, no por ello toda relación es una mediación. Una relación mediada es diferente a una relación cuya descripción no necesita de una referencia a un término intermedio —por ejemplo, una relación de yuxtaposición. Una relación de este tipo es una relación inmediata (la cual, por su parte, puede ser catalizada de un modo u otro).
Dentro del campo conceptual de la mediación que hemos explorado hasta ahora existen varias posibilidades. Dos (o más) términos pueden relacionarse (ser mediados) a través de un tercero, o un único término puede relacionarse (mediarse) consigo mismo a través de un segundo. Cuando un único término se media a sí mismo, la relación entre este y su mediación puede ser recíproca o no serlo. Si lo es, existirán dos términos, cada uno de los cuales será la mediación del otro —cada uno se mediará a sí mismo a través del otro. Esto nos da una idea de la riqueza interna del campo conceptual de la mediación: pueden existir dos (o más) términos más su mediación, o puede existir un único término más su mediación, o dos términos mutuamente mediados. La primera de estas posibilidades es posiblemente la que más se acerca a la noción habitual de mediación (es la más cercana, por ejemplo, a las definiciones de “mediar” que podemos encontrar en el diccionario). Sin embargo, la tercera posibilidad es explícitamente invocada por Hegel cuando presenta una situación en la que cada uno de los dos términos “es para el otro el término medio [la mediación], a través del cual cada uno de ellos se media a sí mismo consigo mismo y se une consigo mismo” (Hegel 1977: 112). El ejemplo que da es el de la relación de reconocimiento mutuo entre sujetos individuales autoconscientes.
El siguiente paso en la exploración del concepto de mediación es crucial, y se hace efectivo cuando nos damos cuenta de que el proceso de mediación puede dar lugar no meramente a una relación, sino a una relación interna: es exclusivamente esta clase de casos los que interesan a Hegel y Marx. (En el caso de un único término que se media a sí mismo, nos hallaríamos ante un proceso de mediación que “totalizaría” aspectos discretos en un todo internamente relacionado). Lo que es mediado puede haber estado internamente relacionado (o autorrelacionado) o no estarlo con anterioridad a la mediación. Pero incluso aunque lo estuviera, la mediación puede establecer una nueva relación interna (o una nueva totalización). Si una (nueva) relación interna o totalización es establecida a través del proceso de mediación, tendremos la siguiente secuencia. Dado que (a) Una relación interna es constitutiva de los términos que relaciona, y dado que (b) Una mediación es en sí misma —como ya hemos indicado— la relación de los términos en cuestión, podemos decir que estos casos la mediación es el modo de existencia de los términos relacionados. Esto también puede expresarse —así lo hacen Marx y Hegel— diciendo que en estos casos la mediación es la forma de apariencia [form of appearance] de los términos que relaciona internamente.
Al combinarse esta concepción de la mediación como el modo de existencia (forma, apariencia) de aquello que es mediado con la tercera forma de mediación anteriormente indicada aparece una nueva posibilidad: dos términos pueden ser cada uno el modo de existencia del otro. Y esto es, según Hegel, lo que sucede entre dos autoconciencias que se reconocen mutuamente: en su uso hegeliano, el término “reconocimiento” tiene un poder constitutivo específico. De esto se sigue que una relación de reconocimiento entre individuos no necesita en ningún caso de un “tercer término”, por ejemplo las instituciones sociales (o en los términos de Hegel las “masas espirituales”) del Estado y la sociedad civil (Hegel 1977: 300-1)— separadas de, y ubicadas sobre, los individuos en cuestión. El Hegel de la Fenomenología insiste enfáticamente en que la alienación es inherente a la existencia de “masas espirituales”, y que una existencia social de reconocimiento mutuo (o “no alienada”) solo es posible cundo las masas espirituales y las instituciones sociales [entendidas como instituciones separadas] dejan de existir: la autoconciencia asentada en el reconocimiento mutuo “ ‘no longer places its [social] world and its ground outside itself’ (Hegel 1977: 265). Esta atención a las diferentes formas de mediación—y especialmente la renuncia a identificar la mediación como tal con la primera de las tres posibilidades arriba indicadas— nos permite discernir lo que es de hecho un estrato anarquista en el pensamiento de Hegel. Y esto hace inteligible la emergencia del hegelianismo de izquierda: por ejemplo, Sobre la cuestión judía de Marx aparece así como una reedición de la crítica de las “masas espirituales” en la Fenomenología. En la Filosofía del Derecho, por el contrario, Hegel reintroduce las masas espirituales: los individuos son mediados entre sí por un “tercer término”, las instituciones sociales, notablemente las instituciones de la sociedad civil y el Estado. Con este gesto Hegel se vuelve vulnerable a las críticas del Marx de 1843. O por decirlo de otra manera: el Hegel de la Fenomenología aparece como el más feroz de los críticos de la Filosofía del Derecho.
Los términos “forma” y “apariencia” que hemos introducido antes requieren más elaboración. Me gustaría que lo que he dicho sobre ellos se tomara (en el sentido que nos interesa aquí) como una suerte definición: la forma de apariencia de algo es su modo de existencia. Este no es, por supuesto, el sentido que los términos “forma” y “apariencia” tienen en el lenguaje cotidiano: en este, la forma se entiende como algo opuesto al contenido y la apariencia como algo opuesto a la esencia o la realidad —como si la forma de apariencia de algo pudiera ser eliminada o alterada sin por ello dar lugar a un cambio esencial en la naturaleza (el contenido o la realidad) de ese mismo “algo”. En otras palabras, el sentido cotidiano de “forma” y “apariencia” es dualista.
Por el contrario, el sentido arriba esbozado (el sentido relevante en lo que concierne a la mediación) es no-dualista. Hegel aclara lo que esto implica en su tratamiento de la relación entre apariencia y esencia. De acuerdo con Hegel, “la esencia debe aparecer” —i.e, la apariencia es el modo de existencia de la esencia: “La esencia… no es algo más allá o detrás de las apariencias sino, precisamente porque la esencia es lo que existe, la existencia es apariencia” (Hegel 1892: §131). La relación entre esencia y apariencia presentada aquí es no-dualista en la medida en que la esencia es en y a través de su apariencia. La esencia se diferencia de sí misma en tanto que apariencia, y es en ese diferenciarse como la esencia existe: la “apariencia”, en otras palabras, ha de entenderse no como algo pasivo (un velo inerte) sino como un “aparecer” —en un sentido que aluda a la actividad del verbo. Esta es una idea que Hegel deriva de la filosofía antigua. Para Anaxágoras, en un sentido similar a Hegel, y en contraposición a la contraposición dualista entre esencia y apariencia en Parménides, “las apariencias son una visión de lo oscuro” (Kirk and Raven 1963: 394). Anaxágoras no quiere decir que las apariencias sean un velo fino en lugar de uno grueso. Al contrario, lo que afirma es que está en la misma naturaleza de aquello que no es una apariencia —el ser— el revelarse y ocultarse o, en otras palabras, el aparecer oscuramente. Y de hecho los conceptos marxianos de fetichismo y mistificación afirman, en lo relativo al ser social, exactamente lo mismo.
Me he detenido en el sentido no-dualista del término apariencia porque este es fundamental para la lectura de los Grundrisse y El Capital. Es de sobra conocido que Marx habla de “penetrar las apariencias” y afirma que la sociedad capitalista aparece ante los que viven en ella de forma sistemáticamente engañosa (e.g. Marx 1973: 247, 674; 1976: 421; 1966: 817). Pero estas afirmaciones son malinterpretadas si se entiende —como ha sucedido a menudo— que Marx contrapone la apariencia a la realidad de forma dualista, o como si afirmara que la apariencia es menos real que la realidad que revela y oculta fetichistamente. Ya en los Grundrisse resulta evidente que la apariencia del capitalismo en términos de libertad, igualdad, propiedad, etc. es un momento real de las relaciones de producción capitalistas como totalidad. Marx enfatiza este punto cuando afirma que las relaciones sociales que aparecen como “relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre cosas” aparecen “como lo que son” (Marx 1976: 166). Este pasaje resulta ininteligible —parecería que Marx está defendiendo una perspectiva fetichista— a menos que la apariencia sea comprendida como la mediación (el modo de existencia) de la relación entre los productores de mercancías.
Si, a pesar de todo esto, se imputa a Marx una comprensión dualista de la relación entre esencia y apariencia, entonces la consecuencia es o bien el determinismo (la realidad es presentada como el condicionante causal de una apariencia que es distinta de ella) o el reduccionismo (la afirmación de que solo la realidad existe y las apariencias no). Pero la comprensión de la apariencia como mediación no entraña ninguna de esas consecuencias. Lo que Marx está diciendo no es que podamos tener una comprensión mistificada de la realidad, o que estemos engañados por esta, sino que la mistificación —o el “encantamiento”— es el modo en que la realidad capitalista existe. El capitalismo existe como su propia auto-negación, por así decirlo.
Podría parecer que esta postura inscribe la mistificación tan profundamente en la realidad social capitalista que la emergencia, desde dentro del capitalismo, de la teoría y la práctica revolucionarias resultaría imposible. Pero la realidad es la contraria una vez entendemos que, como veremos, las apariencias capitalistas son modos de existencia de relaciones que son antagonistas hasta la médula. Es el nodualismo de la relación entre esencia y apariencia lo que permite que los antagonismos sean experimentados —o “vislumbrados”, en el sentido de Anaxágoras — aunque sea de forma distorsionada o auto-contradictoria. Por el contrario, una vez la apariencia es dualísticamente separada de la realidad, el antagonismo es ubicado fuera del ámbito de la experiencia, socavándose así la base de toda política de autoemancipación revolucionaria.
Con la “forma” sucede lo mismo que con la “apariencia”. La pregunta característica de Marx es ¿“por qué estas cosas toman estas formas”? (e.g. Marx 1976: 173-4). Las “cosas” son aquí las relaciones de producción, que son siempre, excepto en una sociedad comunista, relaciones de clase, i.e, relaciones de lucha: en la sociedad actual es la relación capital-trabajo la que es “formada” —la que da forma y es re-formada— en varios sentidos. El proyecto de Marx consiste en ‘to develop from the actual, given relations of life the forms in which these have been apotheosized’ (Marx 1976: 494). Las “formas” son aquí la forma-mercancía, la forma-salario, la forma-estado, etc. Si “forma” se entiende dualistamente, i.e, como algo opuesto a un contenido que sería distinto de esta, entonces (por razones idénticas a las que hemos presentado en relación con la apariencia) el resultado vuelve a ser o bien el determinismo o el reduccionismo. Las formas, por el contrario, deben ser entendidas como mediaciones (como modos de existencia o apariencias) de la relación de clase —bajo el capitalismo, la relación capital-trabajo— y por lo tanto de la lucha en la que esa relación consiste. (Sobre la centralidad de la lucha de clases en todas las categorías de El Capital véase Cleaver (1977): cada una de las categorías de la crítica de la economía política marxiana está diseñada para contribuir a la descripción de las mediaciones —los modos de existencia— de la lucha de clases, y esta es la razón por la que El Capital ha de verse como una crítica de la economía política en lugar de como otra versión de esta).
Es importante señalar que todas las mediaciones desplegadas por Marx están a su vez mediadas: el valor de cambio, por ejemplo, es la mediación (el modo de existencia o apariencia) del valor, y es a su vez mediado por la forma-dinero. Para Marx, como para Hegel, ningún proceso de mediación es definitivo: los términos mediados pueden ser a su vez mediados de nuevo, y lejos de ser algo estático o meramente “estructural”, el proceso de mediación y re-mediación es el proceso en que la praxis de la lucha de clases —y por lo tanto la respuesta del capitalismo a la insurgencia del trabajo— está inscrita. Mejor dicho: la mediación y la re-mediación están en juego en la lucha de clases, en la medida en que como mediaciones son formas de la lucha de clases. Como es habitual, son las categorías que tematizan la actividad —la actividad de la lucha, en este caso— a las que Marx da primacía. Entendido así, el concepto de mediación hace implosionar toda lectura determinista y establece la subjetividad revolucionaria en el centro de la obra de Marx.
Siendo este el caso, no puede llegar a plantearse que los revolucionarios tenga que intervenir desde fuera (como la vanguardia leninista) sobre estructuras sociales inertes para conjurar la lucha o generar una cierta praxis en el proceso, dado que las “estructuras” sociales y los “procesos” sociales existen como mediaciones de la lucha y como aquello que está en juego en la lucha. En este sentido, para Marx tanto como para Hegel (en oposición a cualquier tipo de sociología burguesa o pseudo-marxista) el mundo social “no es una esencia muerta, sino una realidad efectiva y viva” (Hegel, 1977: 264). De esto se sigue que el tipo de política a la que da lugar una lectura de Marx a la luz de la categoría de mediación es, con Luxemburgo, una política del espontaneísmo —pero en la tradición marxista la categoría luxemburgiana de espontaneísmo ha sido al menos tan malinterpretada como la categoría de mediación. Al final del presente ensayo esbozaré un pequeño comentario sobre lo que a mi juicio implica la categoría de espontaneísmo. Una virtud adicional del concepto de mediación es que hace posible teorizar la relación entre la lucha de clases y otros tipos de luchas. Por ejemplo, la relación entre la opresión de clase y la opresión de género ha dado notables problemas al pensamiento marxista y feminista: la opresión sexual y la opresión de clase están entrelazadas, pero es obvio que la opresión de género es más antigua que la relación capital-trabajo.
Lo que debe entenderse en este punto es que la valorización capitalista no es una dinámica cerrada —i.e, no se trata meramente de una dinámica que destruya, externamente, todas las formas precapitalistas “patriarcales e idílicas” (aunque esta tesis parezca estar implícita en, por ejemplo, las primeras páginas del Manifiesto Comunista). Es, al contrario, un proceso abierto de totalización, siempre dispuesto a incorporar — viciosa y vorazmente— todos aquellos elementos precapitalistas que podrían servir a sus intereses. Al incorporar estos elementos como sus propias mediaciones, los “re-forma” (en el sentido específico de “forma” delineado arriba). De este modo, el capitalismo re-forma la familia y transforma las relaciones de género en el seno de esta en una forma de la relación capital-trabajo: la familia nuclear viene al mundo junto con el capitalismo industrial (Shorter, 1976). La relación de género se convierte en una mediación de la relación de clase, y viceversa. El trabajo impagado de las mujeres en el ámbito doméstico se convierte, en lo relativo a la reproducción de la fuerza de trabajo, en un subsidio para al capital a coste cero.
Así, la emancipación sexual presupone, pero no es reducible a, la emancipación de clase (y viceversa). Este análisis es lo todo lo antireduccionista que posible porque presenta el proceso en el que el capital re-forma las relaciones de género como uno de lucha y no afirma que toda opresión de género existente sea una consecuencia de esta re-formación —aunque todas ellas están afectadas por esta— ni que la opresión de género vaya a desaparecer automáticamente una vez la relación capital-trabajo sea destruida.
Debemos señalar también que la continua instrumentalización capitalista de relaciones precapitalistas es crucial no solo para una comprensión concreta de las mediaciones de la relación capital-trabajo sino también para entender las fuentes de legimitidad de las que el capital puede valerse. (Un ejemplo es, en lo relativo al Estado, la legitimidad racista, atada a un pasado de anti-semitismo y esclavitud. Entre otras cosas, este legado hace posible que el capital organice un flujo de fuerza de trabajo “inmigrante” a lo largo y ancho de las fronteras estatales de acuerdo con las necesidades de la valorización). Presentar la valorización capitalista como un proceso cerrado y autosubsistente, y la legitimidad del capitalismo como algo derivado únicamente de la relación de intercambio, es menoscabar su capacidad para incorporar como sus propias mediaciones aquello que es o era no-capitalista —y así subestimar la fuerza (derivada de su flexibilidad) de aquello a lo que la lucha revolucionaria se enfrenta. El desnudo “formalismo” de la relación de intercambio solo podría dotar al capitalismo de un fuente de legitimación más bien débil: las fuentes “substanciales” de las que puede derivar una legitimación “fuerte” —aunque siempre problemática— son más antiguas y más “irracionales” que lo que un marxismo obnubilado por la supuesta hegemonía de los valores liberales podría suponer (véase Horkheimer y Adorno, 1969). En ocasiones el fascismo es analizado como una regresión arcaica a tiempos previos a la racionalidad capitalista; pero si se acepta este argumento, la conclusión debe ser que todos los estados capitalistas son fascistas en este sentido. La ventaja de la categoría de mediación es que nos permite romper con la imagen de un capitalismo “puro” mancillado por lo que el marxismo estalinista llama “remanentes” de un pasado precapitalista. Contra esta postura debemos afirmar que el poder del capital reside en su capacidad para re-formar las relaciones precapitalistas, transformándolas en sus propias mediaciones y convirtiéndolas así en modos de existencia de sí mismo.
Lo que he dicho sobre la “forma” nos permite arrojar luz sobre otra área polémica de la teoría marxista, en este caso una de tipo metodológico. Uno de los temas centrales abordados por Marx en la introducción de 1857 a los manuscritos de los Grundrisse es la relación entre las categorías abstractas y concretas, y allí aprendemos que, en lugar de comenzar por lo concreto y proceder a abstraernos de ello, debemos comenzar por lo abstracto y mostrar cómo este constituye lo concreto —siendo lo concreto entendido como la “suma de múltiples determinaciones, y por ello unidad de lo diverso” (Marx 1973: 101). No pretendo dar una explicación de todos los complejos aspectos de este pasaje, sino solo establecer una distinción entre dos formas posibles de comprender la relación entre lo abstracto y lo concreto.
Abstraerse de lo concreto es una abstracción en un sentido que podríamos calificar de empirista: cuando más me abstraigo más me alejo de la realidad (concreta) y más irreales —más puramente conceptuales— devienen mis abstracciones. Marx está dispuesto a usar la abstracción en este sentido, como cuando dice que “todas las épocas productivas tienen algunos elementos comunes, características comunes. La producción en general es una abstracción, pero una abstracción racional…” (Marx 1973: 86). Pero añade inmediatamente que “no existe la producción en general” (Marx, 1973: 86), en el sentido de que la producción es siempre históricamente específica, y una de sus objeciones a la economía política vulgar es que confunde la abstracción en sentido empirista con la clase de abstracción que la noción de mediación saca a la luz. En este último sentido, lo abstracto puede ser un modo de existencia (una forma) de aquello que es históricamente específico, y no por ello sería menos real que cualquier otro aspecto de la totalidad concreta en la está inscrito. Las mediaciones, en suma, pueden ser tanto abstractas como concretas o una unidad (contradictoria) de ambas. El ejemplo que da Marx de la abstracción como mediación es el trabajo, que “adquiere una verdad práctica como abstracción solo como una categoría de la sociedad moderna” (Marx, 1973: 105) —una sociedad orientada a la producción de valor. El “carácter dual” del trabajo (Marx 1976: 131ff.) como trabajo abstracto y trabajo concreto —como productor de valor y de valores de uso— es una de las mediaciones de la relación capital-trabajo. Confundir la abstracción en un sentido empirista con la abstracción como mediación permite a los economistas políticos presentar aquello que es específico al capitalismo (el trabajo abstracto, en este caso) como intrínseco a la producción misma, presente en toda formación social. Esta confusión es un ejemplo del fetichismo de las categorías al que Marx siempre se opuso.
Nos encontramos ante un punto central en lo relativo a cómo leer la crítica marxiana de la economía política. Por descontado, el primer volumen de El Capital discute el “capital en general” en abstracción (más o menos) de las cuestiones planteadas por la existencia de “muchos capitales”, e incluso al final del tercer volumen todavía tenemos que “dejar de lado” las cuestiones relativas al mercado mundial, el crédito, etc (Marx 1966: 831). Pero esto no significa en ningún caso que la forma-valor, el trabajo abstracto, el plusvalor, etc. —en suma, todos los temas centrales del volumen uno— sean menos reales que los temas abordados en el tercer volumen. El valor y el trabajo como abstracciones, en el sentido de mediaciones o modos de existencia de la relación capital-trabajo, cumplen una función política y explotadora real (y asesina). Las mediaciones que los volúmenes dos y tres de El Capital añaden a las del volumen uno —las re-mediaciones de las mediaciones previas— no menoscaban en absoluto la importancia de la historia narrada por el primer volumen (la historia de la relación capital-trabajo como una relación de lucha de clases). No se trata tampoco de un “modelo puro” de capitalismo que fuera acercándose “más y más” a la realidad en pasos sucesivos. Por supuesto, el volumen tres aborda ‘step by step the form which they [the ‘various forms of capital’] assume on the surface of society…and in the ordinary consciousness of the agents of production themselves’ (Marx 1966: 25), pero aquí también es fundamental tener en mente el sentido de los términos “forma” y “apariencia” como mediaciones. Los “muchos capitales”, por ejemplo, son el modo de existencia del “capital en general” y al eliminarse la “verdad práctica” —la existencia social real— del “capital en general”, la inteligibilidad de los “muchos capitales” desaparece. Este problema no es meramente textual. Si el volumen uno de El Capital se lee como la exposición de un “modelo puro” de capitalismo (una abstracción en sentido empirista) el énfasis marxista en la lucha de clases —la lucha inscrita en la relación capital-trabajo— se desvanece, y uno acaba por abrazar, tanto en la teoría como en la práctica, la “conciencia ordinaria” y mistificada de las relaciones sociales capitalistas y el fetichismo en que (como demuestra el tercer volumen) esa conciencia se haya inmersa. Leer a Marx como un empirista —como alguien que se limitara a emplear un concepto empirista de abstracción— es leerle como a un reformista, y eliminar de un plumazo los desafíos políticos y teóricos que su obra plantea.
Una forma de resumir lo que hemos ido diciendo sobre Marx sería presentarlo como una progresiva articulación de las formas de la mediación discutidas más arriba. Esto sirve para demostrar que para el marxismo hay un uso del concepto de mediación como modo de existencia (como forma o apariencia) de especial importancia: la aplicación de este concepto a una situación en la que, con anterioridad a la mediación, los términos que serán mediados están caracterizados por su relación antagonista (o su auto-antagonismo). Este antagonismo, de hecho, podría ser lo suficientemente salvaje como para acabar por destruir ambos términos, como en el escenario de la “ruina común de las clases en lucha” esbozado en El Manifiesto Comunista. Hegel nos explica el sentido de la noción de una mediación entre términos antagonísticos: puede significar que cada término antagonísticamente (o auto-antagonísticamente) relacionado adquiere el “poder de mantenerse a sí mismo en la contradicción” (Hegel 1971: §382) o, en otras palabras, en su antagonismo (lo que no significa en absoluto que el antagonismo desaparezca de golpe o sea inmediatamente abolido). Supongamos ahora que una mediación de este tipo da lugar a una relación interna entre —o en el seno de— los términos antagonistas: en este caso, la mediación es el modo de existencia no meramente de estos términos sino de su antagonismo. El antagonismo en cuestión no es eliminado sino que, al contrario, adquiere una nueva base, en la medida que (en tanto que mediación) ya no se destruye o socava a sí mismo. Así, para Marx, las mediaciones de las contradicciones inherentes a la forma-mercancía (siendo su contradicción central aquella que se da entre valor de uso y valor de cambio, cuya mediación es el dinero) “no eliminan esas contradicciones, sino que provee la forma [léase: el modo de existencia] en cuyo seno se despliegan” (Marx 1976 p, 198).
En este ejemplo la mediación permite no solo la existencia de los términos antagonísticos sino la propia persistencia de su antagonismo. El dinero, como la mediación de la mercancía, no es algo superpuesto a esta sino su mismo modo de existencia: ‘The riddle of the money fetish is…the riddle of the commodity fetish, now become visible and dazzling to our eyes’ (Marx 1976 p. 187). Sin esta mediación, el valor de uso y el valor se mantendrían en una relación de mera yuxtaposición, en el sentido de que la producción de valores de uso, como la condición de toda existencia social, no es por sí misma producción de valor y de hecho apunta más allá de la producción de valor. El hecho de que la producción de valores de uso, como una condición universal de la existencia humana, sea situada a través de la mediación en una relación interna con el valor es uno de los aspectos fundamentales del fetichismo de la mercancía. Así, la existencia del capitalismo acaba por inscribirse fetichistamente en el orden ineluctable de las cosas.
El antagonismo, por supuesto, nos lleva de vuelta a la lucha de clases: si los diferentes momentos del capital son mediaciones (formas, modos de existencia) de la lucha de clases, entonces son mediaciones que sostienen esta lucha no solo dentro de los (amplios) márgenes que evitar la “ruina común” de las clases en contienda proveería, sino dentro de los (estrechos) límites del orden del capital. Siendo este el caso, podría parecer que ninguno de estos dos límites puede convertirse en objeto de la lucha de clases —que la existencia social no puede conllevar riesgos per se ni para los poderes establecidos— en la medida en que estas mediaciones estén vigentes. Y sin embargo, al ser lo mediado una relación antagonista —la relación capital-trabajo — las mediaciones del capital existen siempre-ya como relaciones de lucha. El “juego” de las mediaciones es por lo tanto el juego (la praxis y sus riesgos) de la lucha misma. El riesgo, por lo tanto, es intrínseco a la existencia social y sigue siéndolo incluso cuando existe “en el modo de ser negado”.
Y esto nos lleva de vuelta al tema del espontaneísmo arriba esbozado. La presencia del antagonismo en el capital (y como capital) nos permite decir que, en una sociedad capitalista, la mediación siempre y solamente existe como la posibilidad de, por así decirlo, dar marcha atrás. La mediación existe como la posibilidad de la de-mediación. Presentar el problema de este modo nos permite evitar lo que sería una nueva forma de reduccionismo: “descubrir” (y desvelar) la lucha de clases como un nivel de inmediatez prístina y auténtica ubicada bajo la coraza de la mediación. Esto sería reduccionista en la medida en que contrapondría la inmediatez a la mediación de forma dualista, presentando la primera como la esencia y verdad de la segunda. En realidad, no hay nada bajo la coraza de la mediación; o, más bien, la metáfora misma de la “coraza” (junto con su célebre “núcleo”) es aquí inaplicable, al ser el proceso de mediación y la posibilidad de de-mediación el modo de existencia de la lucha de clases. Esto significa que la contradicción antagonista entre la mediación y la demediación es intrínseca a la lucha de clases, como Luxemburgo vio con lucidez: “Tenemos, por un lado, a las masas; y por otro, su objetivo histórico, ubicado más allá de la sociedad existente. Por un lado, tenemos la lucha cotidiana; por otro, la revolución social. Estos son los términos del movimiento dialéctico dentro del cual la revolución comunista encuentra su camino” (Luxemburgo, 1970 pp. 128-9). Este movimiento “dialéctico”, o contradictorio y auto-contradictorio, es el movimiento al que el concepto de “espontaneísmo” hace referencia. El espontaneísmo no consiste en ningún caso en conjurar, fantasiosa y románticamente, una inmediatez que emergería para llevarse a su paso la red de mediaciones de la que presuntamente constituiría la verdad, y a la que es yuxtapuesta externamente. Al contrario, la contradicción inscrita en la mediación está igualmente inscrita en el desafío a la mediación, y no existe un espacio de inmediatez ubicado fuera de la mediación que pudiera servir como punto de apoyo o partida para el desafío revolucionario. El espontaneísmo hace referencia a la de-mediación, y no a la conjuración de la inmediatez, como Luxembergo (al contrario que sus críticos) ya vio lúcidamente.
Dos verdades: la mediación existe como la posibilidad de la de-mediación; y no existe ninguna forma de inmediatez, ni siquiera en el campo de la revolución. Si este es el caso, entonces el proyecto de la revolución (el proyecto de la demediación) siempre contiene algo paradójico, y, por así decirlo, irónico y lúdico (es la de-mediación “haciendo su jugada”). Lo que Adorno afirma sobre la dialéctica de la identidad y la no-identidad se aplica igualmente a la dialéctica de la mediación y la mediación: ‘I have no way but to break imminently, and in its own measure, through the appearance [read once again: the mode of existence] of total identity’ if nonidentity is to come to light (Adorno 1973 p. 5), ya que la identidad es el modo de existencia de la no-identidad, y viceversa. De hecho, el vínculo entre la defensa adorniana de la no-identidad y el tema de la mediación/demediación no es simplemente analógico, dado que buena parte de la lucha revolucionaria consiste en articular aquello que es particular y no-idéntico, y por lo tanto marginal con respecto al conformismo intrínseco a todo orden social. Esto resulta especialmente evidente en el ámbito de la política sexual [sexual politics] pero se aplica igualmente a la política de clase. En los términos de Georges Bataille: la heterogeneidad ha de ser rescatada de la homogeneidad que la relación burguesa de intercambio presupone y consagra. (cf. Bataille 1985 y, sobre la identidad y la relación de intercambio, Adorno 1973). Pero el rescate de la particularidad, la heterogeneidad y la no-identidad lleva consigo una paradoja, ya que la universalidad, la homogeneidad y la identidad están inscritas en el mismo orden conceptual que todo intento de rescate ha de atravesar (por no hablar de las formas de organización que la práctica revolucionaria se podría ver impulsada a adoptar). ‘The concept of the particular is always its negation at the same time; it cuts short what the particular is and what nonetheless cannot be directly named, and replaces it with identity’ (Adorno 1973 p. 173). Lo mismo que sucede con el concepto de particularidad se aplica al de de-mediación: está obligado a pensar contra sí mismo para poder ser efectivo. Y si todavía parece que la categoría de demediación es algo opaca, sea. Dicha transparencia acabaría por presentarla como una nueva mediación, cerrando por tanto el espacio conceptual en el que la “subjetividad revolucionaria” puede aparecer.
REFERENCIAS
- Adorno, T. W. 1973: Negative Dialectics (Routledge and Kegan Paul).
- Bataille, G. 1985: Visions of Excess: Selected Writings 1927-1939 (Manchester University Press).
- Cleaver, H. 1977: Reading ‘Capital’ Politically (Harvester Press).
- Dalla Costa, M., and James, S. 1976: The Power of Women and the Subversion of the Community (Falling Wall Press).
- Hegel, G. W. F. 1892: Logic [Encyclopaedia of the Philosophical Sciences Vol. I] (Clarendon Press).
- Hegel G. W. F. 1971: Philosophy of Spirit [Encyclopaedia of the Philosophical Sciences Vol. III] (Oxford University Press).
- Hegel G. W. F. 1977: Phenomenology of Spirit (Oxford University Press).
- Horkheimer, M., and Adorno, T. W. 1969: Dialectic of Enlightenment (Allen Lane).
- Kirk, G. S., and Raven, J. E. 1963: The Presocratic Philosophers (Cambridge University Press).
- Luxemburg, R. 1970: Rosa Luxemburg Speaks (Pathfinder Press).
- Marx, K. 1966: Capital Vol. III (Progress Publishers).
- Marx, K. 1973: Grundrisse (Penguin Books).
- Marx, K. 1976: Capital Vol. I (Penguin Books).
- Negri, A. 1984: Marx beyond Marx (Bergin and Garvey).
- Shorter, E. 1976: The Making of the Modern Family (Collins).