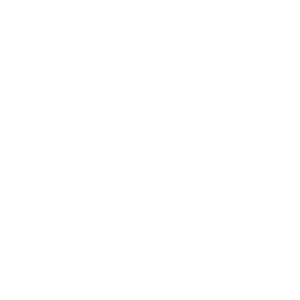Chris O’kane
Al castellano por Daniel N.
1. INTRODUCCIÓN[1]
A pesar del estado ambiguo e incompleto de la concepción de la totalidad en Marx, la teoría de la totalidad ha sido fundamental para una serie de enfoques del marxismo. Estos enfoques marxistas comparten una concepción doble de la totalidad como (1) una crítica de la insuficiencia de enfoques como el liberalismo, la economía política, el idealismo o el positivismo, así como también ciertas variantes del marxismo, que no logran captar la historia y/o la sociedad como un todo interconectado; (2) una teoría que capta la historia y/o la sociedad capitalista como un todo interconectado desde una perspectiva emancipadora. Sin embargo, estos enfoques divergen en sus interpretaciones de Marx y en sus subsiguientes concepciones de la totalidad. Además, aunque la “crisis del marxismo” en la academia coincidió con las críticas a la concepción de la totalidad y un alejamiento de las teorías del todo, en conjunto, ha habido un retorno a las teorías de la totalidad en los últimos años. Este capítulo describe el desarrollo de las concepciones marxistas de la totalidad desde Marx hasta el renacimiento contemporáneo de tales teorías.
La Parte 1 de este artículo proporcionará un breve esbozo de la relación de Marx con Hegel, su ambigua concepción de la totalidad en la crítica de la economía política y las lagunas que quedaron en su obra. La Parte 2 se centrará en el desarrollo de la concepción marxista clásica de la totalidad por parte de Engels y la elaboración posterior de Karl Kautsky, Eduard Bernstein, V. I. Lenin, Rosa Luxemburg y Anton Pannekoek. La Parte 3 se dirigirá a la concepción hegeliano-marxista occidental de la totalidad. Aquí se mostrará que, en contraste con el determinismo histórico y el economicismo del marxismo clásico, el marxismo hegeliano occidental desarrolló una concepción histórica de la totalidad capitalista basada en las propiedades dominantes y mistificadoras de la praxis humana enajenada vista desde la perspectiva de su superación emancipadora. La parte 4 se traslada al marxismo althusseriano, centrándose en la crítica de Althusser a la noción humanista marxista de totalidad. Luego analizará la noción de totalidad de Althusser como una «estructura en dominación» sin un centro. La Parte 5 proporcionará una visión general de la crítica del marxismo crítico al marxismo tradicional y su concepción de la totalidad negativa, centrándose en las obras de Benjamin, Adorno y Horkheimer. La Parte 6 abordará una visión general de la crítica y el alejamiento de la totalidad tras la crisis del movimiento obrero y la crisis del marxismo en la academia. Aquí se mostrará que tal retirada también condujo al desarrollo de relatos sistemáticos de momentos de la totalidad de la sociedad capitalista –valor, estado, trabajo doméstico y subyugación de género, imperialismo y subyugación racial, y naturaleza– que habían sido descuidados o excluidos en las concepciones marxista clásica, hegeliano-marxista occidental, althusseriana y marxista crítica de totalidad. La Parte 7 describirá el regreso a las teorías de la totalidad que se basa en estos relatos sistemáticos en las recientes teorías de Jason W. Moore, John Milios, Nancy Fraser y Werner Bonefeld, que intentan comprender los problemas multifacéticos de hoy desde una perspectiva emancipadora. La conclusión señalará de forma resumida, el desarrollo posterior de las concepciones marxistas de totalidad.
2. MARX Y LA TOTALIDAD
Eugen von Böhm-Bawerk caracterizó la crítica de la economía política como un “cuerpo” (Böhm-Bawerk, 1941: 3). A los efectos de este capítulo, es más adecuado pensar en la obra existente de Marx como un corazón o, para invertir lo dicho por Deleuze y Guattari, un órgano sin cuerpo. Esto se debe a que en los enfoques marxistas de la totalidad, la crítica de la economía política es esencial (si bien, no suficiente) para comprender qué impulsa al cuerpo histórico y social. Además, como veremos más adelante, el enfoque cambiante y las ambigüedades en la obra de Marx y los tiempos en que se publicaron son igualmente esenciales para los diferentes enfoques marxistas de la totalidad. Por estas razones, esta sección evita una reconstrucción del trabajo de Marx, enfocándose en estos temas en su relación con el concepto de totalidad en la crítica de la economía política.
Marx emprendió la crítica de la economía política a fines de la década de 1850. Caracterizó este proyecto en una carta a Ferdinand Lasalle como la «exposición crítica del sistema de la economía burguesa». Es a la vez una exposición y, al mismo tiempo, una crítica del sistema” (Marx y Engels, 1983: 270). Sin embargo, en las décadas en que Marx trabajó en el proyecto, la crítica expositiva que había imaginado pasó por una serie de planes y borradores diferentes. En 1859 se publicó una ‘Contribución a la crítica de la economía política’ (Marx, 1977). Sin embargo, el primer volumen de ‘El Capital’ no se publicó hasta 1867 (Marx, 1992). Los volúmenes 2 y 3 nunca se publicaron durante la vida de Marx, y mucho menos sus numerosos manuscritos preparatorios.
Como ahora sabemos por las publicaciones de los manuscritos y la correspondencia de Marx, una de las razones por las que Marx revisó y reformuló el plan de la crítica de la economía política fue la dificultad que encontró para establecer la relación entre su investigación y su método expositivo. Sabemos que Marx encontró útil releer la ‘Ciencia de la Lógica’ de Hegel para elaborar el método de exposición de su crítica al sistema de economía burguesa. Sin embargo, las crípticas observaciones de Marx acerca de que el «método dialéctico» que usó en ‘El Capital’ era «completamente opuesto» al de Hegel, hace poco para iluminar su concepción de la dialéctica, la totalidad o el propio sistema de Hegel, ni para comprender cómo los uso en ‘El Capital’ (Marx, 1992: 102). –3).
El asunto tampoco se aclara al examinar cómo Hegel definió la vinculación de estos conceptos. Como señala Lars Heitmann, “la totalidad es un concepto de uso frecuente en la filosofía hegeliana”. El concepto se puede encontrar en el trabajo de Hegel sobre numerosos temas, como en la lógica, pero también en la religión, la antropología, la historia, la epistemología y la filosofía social y política. En estos escritos:
Totalidad… se refiere a un todo que es más que la suma de sus partes individuales comprendidas externamente entre sí; este todo, por tanto, no existe por sí mismo como tal, sino que subsiste en sus partes. Cada momento, por lo tanto, sólo puede ser pensado en su «mediación» con todos los demás momentos de la «totalidad». Al mismo tiempo, cada momento individual está siempre determinado de forma contradictoria consigo mismo: es siempre él mismo y a la vez no, es inmediato y mediatizado al mismo tiempo. (Heitmann, 2018: 590)
Sin embargo, para Hegel es crucial que las totalidades mencionadas en estos escritos no sean partes separadas. Pues el complejo «sistema dialéctico de la ciencia» de Hegel une la naturaleza, la sociedad, la conciencia y la historia en una única totalidad.
El ‘sistema’ se concibe como la reconstrucción conceptual de la autorrealización del ‘espíritu absoluto’ a través de sus varias formas… Al hacerlo, Hegel despliega los objetos entre sí (o los ‘deriva’) mostrando siempre cómo las formas simples tienen contradicciones que conducen a formas superiores. (Heitmann, 2018: 591)
El sistema de Hegel pretende así captar el desarrollo histórico unificado de la naturaleza, la sociedad y la conciencia como una totalidad. En tal proceso de desarrollo, la humanidad llega a verse a sí misma como el desarrollo de la autoconciencia del espíritu, encarnando el espíritu en las instituciones de la sociedad, uniendo sujeto y objeto, y realizando la libertad. Por lo tanto, referirse al sistema de Hegel o su concepción de la totalidad no aclara las observaciones de Marx, ni el asunto en el que Marx usó estos conceptos. Finalmente, la cuestión sigue sin resolverse si leemos las cartas, cuadernos o incluso los volúmenes publicados de la crítica de la economía política de Marx que supervisó Heinrich (Heinrich, 2009). Porque evidencian un método cambiante de exposición –más notablemente en la exposición de la forma-valor– así como una ambivalencia no resuelta entre las definiciones de Marx del trabajo abstracto y del valor, que se aprecia desde un enfrentameinto entre posturas neoricardianas y las de su propia teoría del valor.
En consecuencia, la forma de exposición prevista en ‘El Capital’ y la totalidad allí presentada fueron interpretadas de dos maneras muy distintas. Por su parte, la interpretación lógico-histórica lee el Volumen 1 como el desarrollo de la totalidad de la historia económica desde la producción mercantil simple hasta el colapso del capitalismo y su derrocamiento revolucionario. En cambio, la interpretación lógico-sistemática lee el Volumen 1 como el desarrollo sistemático del modo de producción capitalista que comprende la totalidad históricamente específica de la producción-circulación capitalista, desde su forma de riqueza históricamente específica más abstracta, hasta su forma más compleja. Estas diferentes interpretaciones están respaldadas por diferentes aspectos del Volumen 1 de ‘El Capital’. Por ejemplo, se da crédito a la interpretación lógico-histórica en el capítulo 32 del Volumen 1 sobre la tendencia histórica de la acumulación capitalista, mientras que la interpretación lógico-sistemática es corroborada por la primera oración del Volumen 1, referente a la riqueza en el modo de producción capitalista.
Finalmente, el estatus inacabado de ‘El capital’ no incluye una serie de fenómenos centrales necesarios para una crítica del sistema económico burgués, como la clase o el estado. Como resultado, en lugar de haber proporcionado una concepción cerrada de la totalidad, estas diferentes facetas y significados extraídos de la noción de la totalidad en Marx, serían elaborados y desarrollados posteriormente por las interpretaciones de la totalidad en las diferentes tradiciones marxistas.
3. LA TOTALIDAD DEL MARXISMO CLÁSICO
El marxismo clásico desarrolló la primera interpretación, elaboración y sistematización del pensamiento de Marx como teoría de la totalidad. Friedrich Engels, camarada, mecenas y coautor de la obra de Marx, hizo la principal contribución a la creación de esta concepción de la totalidad. Engels editó los manuscritos de Marx de 1867–8 y 1877–81 para su publicación en el Volumen 2 de ‘El Capital’ y los manuscritos de Marx de 1864–5 para la publicación del Volumen 3. Engels también fue autor de interpretaciones influyentes en la ‘Contribución a la crítica de la economía política’ y el Volumen 3 de ‘El Capital’. Finalmente, escribió una serie de obras que complementaron y sistematizaron el trabajo de Marx en una ciencia que supuestamente captó el desarrollo histórico de la naturaleza y la sociedad como una totalidad, en particular el ‘Anti-Dühring’ (que contó con una pequeña contribución de Marx), ‘Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana’ y ‘El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado’. Mostraron cómo la ley natural de la negación de la negación se realizaba en el desarrollo progresivo y contradictorio de los modos de producción. Este proceso de desarrollo culminaría en una sociedad sin clases, en la que la naturaleza estaría conscientemente subordinada, realizándose la libertad.
La concepción marxista clásica de Engels de la totalidad fue tan influyente en el marxismo de la Segunda y la Tercera Internacional que las ambigüedades en sus propios aportes y sistematización –especialmente sobre la relación entre el Estado y las tácticas revolucionarias– sirvieron como bases tanto para la corrientes reformista como para la revolucionaria del marxismo clásico. El relato de Engels sobre el desarrollo histórico también sirvió como base para las teorías del capitalismo financiero, el imperialismo, el capitalismo monopolista de Estado y el capitalismo tardío, las cuales ampliaron su concepción progresista del desarrollo histórico. Por esta razón, el marxismo clásico ha sido denominado por algunos como “Engelsismo” (Elbe, 2012).
Sin embargo, Engels y los marxistas clásicos que lo siguieron se consideraban marxistas y se referían a su enfoque de la totalidad como la “concepción materialista de la historia”, el “materialismo histórico” o el “socialismo científico”, que, según ellos, había sido desarrollado por Marx. En la interpretación de Engels, luego formalizada por Kautsky y popularizada por Lenin:
Marx fue el genio que continuó y consumó las tres principales corrientes ideológicas del siglo XIX, representadas por los tres países más avanzados de la humanidad: la filosofía clásica alemana, la economía política clásica inglesa y el socialismo francés combinado con las doctrinas revolucionarias francesas en general. (Lenin, 1977)
Se decía que Marx se basó en la filosofía alemana al darle la vuelta al sistema idealista de Hegel del desarrollo histórico de la totalidad social y natural, volviéndolo materialista. También se dijo que la “revelación del secreto de la producción capitalista a través de la extracción de plusvalía” de Marx había “consumado” la economía política inglesa proporcionando una explicación científica para la explotación del proletariado por la clase capitalista. Finalmente, “con estos descubrimientos, el socialismo se convirtió en una ciencia”, consumando el socialismo francés (Engels, 1987: 27). En consecuencia, en la posterior formalización popular de Lenin, se dijo que tal “totalidad” de “puntos de vista de Marx” “constituyen el materialismo y el socialismo científico modernos” (Lenin, 1977: 21).
Sin embargo, así como Engels planteaba esta concepción marxista clásica de la «totalidad» como una articulación de las «opiniones de Marx», fue él quien desarrolló esta concepción de la totalidad de forma sistemática. En lo que probablemente sea la obra más influyente del marxismo clásico, el ‘Anti-Dühring’. En el Engels sintetizó su interpretación de la crítica de la economía política junto a una explicación de la naturaleza, la sociedad y la conciencia para crear la explicación marxista clásica de la concepción materialista de la historia como ciencia. del desarrollo histórico de la totalidad.
En la explicación de Engels, la dialéctica es “la ciencia de las leyes generales del movimiento y desarrollo de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento” (Engels, 1987: 132). La ley central de tal desarrollo es “la ley de la negación de la negación, que es inconscientemente operativa en la naturaleza y la historia y hasta que ha sido reconocida, también en nuestras cabezas” (Engels, 1987: 132). En consecuencia, el materialismo histórico fue desarrollado para captar la ley interna del desarrollo progresivo del mundo natural y social en tanto que totalidad.
Según Engels, Marx “esbozó” las “características principales” de tal explicación de la totalidad en el prefacio de la ‘Contribución a la crítica de la economía política’, dando como resultado la famosa concepción marxista clásica de las leyes naturales del desarrollo histórico (Engels, 1859: 469). En esta concepción de la totalidad, la base económica material consistía en las fuerzas y las relaciones de producción, las cuales determinaban la superestructura (ideas, leyes, cultura). De esta forma, el modo de producción delinea una determinada relación entre la base y la superestructura. (Haldon, Capítulo 2,The Sage Handbook of marxism). Sin embargo, estos modos de producción no son fenómenos separados. Más bien, las ‘leyes generales de movimiento’ movidas por la negación de la negación, se expresan en el desarrollo contradictorio de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que van avanzando de etapas inferiores a superiores en los distintos modos de producción. Por lo tanto, aunque la historia en su conjunto se caracterizó por el desarrollo de las fuerzas productivas, “[en] cierta etapa de desarrollo” de cada modo de producción:
Las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en conflicto con las relaciones de producción existentes o, expresado en términos legales, con las relaciones de propiedad en el marco de las cuales han operado hasta ahora. Para el desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en sus grilletes. Comienza entonces una era de revolución social. Los cambios en la base económica conducen tarde o temprano a la transformación de toda la inmensa superestructura. (Marx, 1977, citado en Engels, 1859)
De acuerdo con la influyente interpretación de Engels, ‘El Capital’ proporcionó un relato sistemático de la evolución contradictoria de la base en términos del desarrollo de la socialización de la producción en el contexto de la apropiación de clase. Desde el punto de vista de Engels, el método de exposición de Marx en el Volumen 1 procedió así desde las primeras etapas primitivas de la producción de mercancías simples, a través del surgimiento del capitalismo, hasta su sucesión revolucionaria «inevitable» por el socialismo.
El mismo Marx había demostrado por qué tal revolución era inevitable en el capítulo 32 del Volumen 1. La contradicción entre la producción socializada en la fábrica y la apropiación privada por parte de la clase capitalista se desarrollaría hasta el punto en que la apropiación capitalista se convertiría en un freno para la producción planificada y socializada. Las fuerzas productivas se desarrollarían hasta el punto en que pudieran producir una sociedad de abundancia generalizada. Sin embargo, la mayoría de la población se encontraría en una situación de pobreza. De ahí que la negación de la negación del modo de producción capitalista se realizaría en la expropiación de los expropiadores y el desencadenamiento de las fuerzas productivas bajo el socialismo.
Sin embargo, el propio Marx no brindó demasiadas orientaciones sobre cómo ocurriría este proceso de expropiación con respecto al poder político y la estrategia política, ni cómo sería una sociedad socialista de este tipo. Así, el propio Engels tuvo que abordar estas lagunas. En su estudio histórico sobre el desarrollo de la propiedad privada, la familia y el Estado, Engels ofreció una influyente definición transhistórica de este último. En todos los modos de producción, el Estado ha sido un poder semiautónomo pero neutral, se trataría de una manifestación de las contradicciones de clase pero, sin embargo, está por encima de la sociedad y, por lo tanto, puede ser utilizado por cualquier clase para lograr sus propios objetivos políticos. Por lo tanto, el socialismo necesita tomar el poder estatal. Para Engels, sólo sobre esta base, la anarquía de la producción, como expresión del ciego desarrollo histórico, podría ser sustituida por la planificación consciente de la sociedad en su conjunto. En consecuencia, la humanidad se convertiría por primera vez en el señor real y consciente de la naturaleza, realizando la libertad y con ella el desarrollo de la totalidad histórica (Engels, 1987: 270)
De esta forma, las preguntas primordiales para el marxismo clásico eran las siguientes: ¿Cómo debería usarse el estado para avanzar en el desarrollo del socialismo? ¿Y qué tipo de tácticas y partido debe promulgar este desarrollo? El propio Engels avanzó algunos aspectos. Por un lado, que el estado se “marchitaría” tras la toma revolucionaria del poder y la dictadura del proletariado. Por el otro, también reconoció que él y Marx se habían equivocado al pensar que la revolución era inminente o que sería obra de un pequeño partido minoritario, pues debería ser dirigida por un partido amplio que pugnase por instaurar el socialismo a través del Estado. Estas dos corrientes del pensamiento de Engels fueron retomadas en el debate sobre reforma y revolución[2].
Karl Kautsky, ‘el papa socialista’, colaborador cercano de Engels y principal teórico del partido obrero más grande del mundo (el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), argumentó que la decadencia del capitalismo no era inminente y por lo tanto las condiciones para revolución aún no estaban ‘maduras’. Dado que el estado era un instrumento neutral, el SPD, como un partido de trabajadores a gran escala, debería participar en el proceso electoral para promulgar reformas progresistas hasta que las condiciones estuvieran realmente maduras. Eduard Bernstein, otro destacado teórico del SPD, se orientó en un sentido mucho más controvertido hacia el reformismo. Bernstein argumentó que la teoría de la decadencia del capitalismo de Marx había sido refutada como no científica: el capitalismo no se había derrumbado y el nivel de vida de la clase trabajadora había mejorado. Usando los comentarios de Engels a favor de las reformas como justificación, Bernstein argumentó que el reformismo, y más específicamente el electoralismo e incluso el gobierno de coalición, era el único camino hacia el socialismo.
La oposición de izquierda a la postura socialdemócrata dominante, incluidos V. I. Lenin, Rosa Luxemburg y Anton Pannekoek, abogaron por la revolución, basándose y desarrollando relatos marxistas clásicos no reformistas de la evolución histórica y los comentarios de Engels sobre la toma revolucionaria del poder estatal. Lenin abogó por un modelo revolucionario basado en un partido pequeño y por una toma revolucionaria del poder estatal siguiendo las líneas que Engels había esbozado en ‘El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado’. En ‘El imperialismo, fase superior del capitalismo’ (Lenin, 1963) Lenin argumentó que la crisis final del capitalismo había sido evitada por los países occidentales que se participaron de la rapiña imperialista a instancias del capital monopolista y financiero, manteniendo las tasas de ganancia sobre la base de nuevas fuentes de superexplotación, materias primas y mercados. No obstante, este período de expansión imperialista había culminado en la Primera Guerra Mundial entre las potencias imperiales, y culminaría en la revolución, extendiéndose desde los trabajadores empobrecidos de los países subdesarrollados a los del mundo desarrollado. En ‘La acumulación del capital’ (2016) Rosa Luxemburgo había proporcionado previamente una teoría del imperialismo sobre la base de una lectura «subconsumista» de ‘El Capital’. Luxemburgo argumentó que los mercados no capitalistas eran un componente necesario de las ganancias capitalistas. Esto se debía a que la explotación implica que a los trabajadores proletarios no se les paga lo suficiente para garantizar una demanda rentable de productos básicos. La expansión imperialista a los mercados no capitalistas aseguró tal demanda. Sin embargo, este proceso de expansión transformaba los mercados no capitalistas en mercados capitalistas, sentando las semillas para la ruptura del capitalismo. Luxemburg defendió la táctica de la huelga de masas y, tras la toma del poder por Lenin, abogó por el regreso del poder a los soviets. Pannekoek fue un creyente persistente de la espontaneidad, los consejos de trabajadores y la inevitabilidad de la crisis final del capitalismo.
Sin embargo, estas nuevas etapas del capitalismo no condujeron a su colapso revolucionario. Tras el fracaso de la revolución alemana, la muerte de Luxemburgo y Lenin, el fracaso de la revolución mundial y el ascenso del fascismo y el estalinismo, los marxistas clásicos desarrollaron nuevas teorías del capitalismo monopolista de Estado y, más tarde, del capitalismo tardío, las cuales diagnosticaban cómo las fuerzas productivas habían continuado desarrollándose al haber contrarrestado el colapso del capitalismo por medio del Estado y el imperialismo. Estas teorías apuntan a la modificación de la persistencia de la noción marxista clásica sobre la totalidad, a la que volveremos más adelante. Mientras tanto, esa trayectoria histórica y el legado del reformismo también ayudaron a contextualizar el surgimiento de la noción de totalidad hegeliano-marxista occidental.
4. MARXISMO HEGELIANO OCCIDENTAL
Marxismo hegeliano occidental es un término impreciso basado en dos categorías imprecisas y anacrónicas que, sin embargo, son fundamentales para la comprensión del marxismo: marxismo occidental y marxismo hegeliano. A pesar de la superposición entre el marxismo oriental y occidental, la persistencia de los marxistas orientales en Occidente y las importantes diferencias entre los pensadores de esta tradición, el término marxismo occidental fue popularizado por Merleau-Ponty (1973) y luego adoptado por una serie de pensadores e historiadores como una forma de designar un enfoque de Marx distinto al del marxismo clásico del bloque del Este (Anderson, 1979; Jay, 1986). A pesar de que para el marxismo clásico las interpretaciones de Hegel y la totalidad eran consideradas fundamentales, por su lado el marxismo hegeliano, centrándose en los conceptos de alienación y totalidad, se convirtió en una forma popular de designar una interpretación hegeliana de Marx que contrastaba con el determinismo económico e histórico característicos del marxismo clásico. A pesar de los problemas con este término así como las importantes diferencias entre quienes lo emplean, en este artículo se utiliza el término marxismo hegeliano occidental para designar una corriente del marxismo occidental, así como un marco particular de la totalidad.
Al igual que el marxismo clásico, el marxismo hegeliano occidental promulgó su propia interpretación de la crítica de Marx a los enfoques metodológicos que no logran captar la realidad como un todo interconectado ni son capaces de criticar ese todo. Sin embargo, a diferencia de la doctrina del marxismo clásico asentada sobre la unidad de las tres fuentes del marxismo, la interpretación de Marx que fue clave para el concepto de totalidad hegeliano-marxista occidental fue la relación de Marx con Hegel. Además, a diferencia del marxismo clásico, la interpretación hegeliano-marxista occidental de Hegel y Marx distinguió entre los reinos de la sociedad y la naturaleza. De esta forma el marxismo hegeliano occidental fue, en consecuencia, crítico con la comprensión cientificista del marxismo clásico sobre la naturaleza, la historia y la sociedad, en particular con sus interpretaciones reformistas. Para el marxismo hegeliano occidental, la totalidad no incluía a la naturaleza, ni a las supuestas leyes naturales del desarrollo histórico. Además, la dinámica del surgimiento del capitalismo y su superación no se concebían en términos del desarrollo contradictorio entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ni en los del determinismo económico de base y superestructura. Más bien, en la teoría hegeliano-marxista occidental de la totalidad, la historia y la sociedad capitalista se conciben como un todo interconectado en términos del desarrollo histórico de la separación alienada entre sujeto y objeto. La sociedad capitalista fue vista como una totalidad en la medida en que las esferas de la economía, el estado, la burocracia, la cultura y la vida cotidiana fueron enajenadas de los sujetos que las crearon, dominándolos y mistificando tal proceso de enajenación, lo que llevaba a una subjetividad alienada. La emancipación era concebida entonces como la superación de dicha separación entre sujeto y objeto a través de la toma y dominio proletario de estos objetos, superando la enajenación.
‘Marxismo y filosofía’ de Karl Korsch escrito en 1922 (Korsch, 2013) así como la colección de ensayos de Georg Lukács de 1923 ‘Historia y conciencia de clase’ (Lukács, 1972) proporcionaron el germen para las formulaciones hegeliano-marxistas occidentales de la totalidad. En primer lugar, Korsch y Lukács criticaron a los principales pensadores reformistas de la interpretación del marxismo clásico de la Segunda Internacional, como Kautsky, Bernstein y Hilferding, por adoptar una comprensión naturalista y científico-social del desarrollo histórico que imitaba a la ciencia burguesa y no lograba comprender la historia y la sociedad como una totalidad creada por la praxis humana. Por el contrario, Korsch y Lukács argumentaron que «el término marxismo ortodoxo se refería exclusivamente a una cuestión de método» y que tal método equivalía a concebir la historia y la sociedad capitalista como una totalidad cosificada creada por la praxis humana (Lukács, 1972: 1).
La teoría de la reificación de Lukács mostró las repercusiones que tal noción de totalidad tenía para la sociedad capitalista y la praxis revolucionaria, proporcionando un análisis de la sociedad capitalista como totalidad reificada desde la perspectiva de su superación. Lukács concibió tal totalidad en términos de la separación entre sujeto y objeto, la cual creaba una segunda naturaleza mistificada. La primera parte del ensayo central en ‘Historia y conciencia de clase’, ‘La reificación y la conciencia del proletariado’, muestra cómo tal proceso de separación y mistificación lleva a los individuos a seguir pasivamente las leyes socionaturales del capitalismo de las cuales se creen objeto, tanto en la fábrica, como en la burocracia y en el resto de áreas de la sociedad capitalista (incluyendo el matrimonio y el periodismo). La segunda parte proporciona una visión general del desarrollo de la filosofía que culmina en la filosofía hegeliana, la cual, en su método dialéctico no pudo captar correctamente el desarrollo histórico debido a su idealismo. La tercera parte se centra en cómo el proletariado, en tanto que creador de la totalidad y a su vez, sujeto/objeto de la historia, puede tomar conciencia, captar la totalidad como su creación y apoderarse de ella, reuniendo así al sujeto y objeto y superando la reificación.
En los años posteriores a la publicación de ‘Historia y conciencia de clase’, Lukács hizo una serie de concesiones a la línea filosófica soviética oficial, lo que lo llevó a su autocrítica de la teoría de la reificación. Korsch continuaría escribiendo una influyente interpretación de Marx, así como una introducción a ‘El capital’ (Korsch, 1970, 2017). Tras la publicación de los ‘‘Manuscritos económicos y filosóficos de 1844’ de Marx en 1932, otros pensadores desarrollarían interpretaciones afines y más sustentables de esta concepción hegeliano-marxista occidental de la totalidad, basadas en la idea de alienación del joven Marx. Así, relatos más elaborados de la relación entre las nociones hegeliana y marxista de alienación fueron desarrollados por notables marxistas-hegelianos occidentales como Herbert Marcuse, Raya Dunayevskaya y Erich Fromm, quienes también desarrollaron teorías sociales basadas en estas interpretaciones (Marcuse, 1941; Dunayevskaya, 2002; Fromm, 1961). Pero quizás el teórico más defendible dentro de la concepción marxista-hegeliana occidental de la totalidad fue Henri Lefebvre.
Lefebvre no sólo fue el primer traductor al francés de los ‘Manuscritos económicos y filosóficos’ de Marx, sino que su ‘Conciencia mística’ (1936) (en coautoría con Norbert Guterman) fue la primera obra que situó la alienación en el centro de una concepción marxista del desarrollo histórico de la sociedad capitalista. Y en 1939, ‘El Materialismo dialéctico’ (Lefebvre y Guterman, 2009) proporcionó la articulación hegeliano-marxista occidental original de la relación entre Hegel y Marx, con Marx proporcionando una interpretación materialista de la dialéctica, la totalidad y la alienación, así como del desarrollo histórico de la sociedad capitalista como praxis alienada. Los múltiples volúmenes de ‘Crítica de la vida cotidiana’ (recopilados en Lefebvre, 2014) representan un intento de décadas de comprender cómo la totalidad alienada impregnaba la existencia cotidiana, mientras que el trabajo de Lefebvre sobre el espacio (Lefebvre, 1991) intentaba comprender cómo la alienación lo moldeaba. El trabajo de cuatro volúmenes de Lefebvre sobre el estado y sus escritos sobre la autogestión (autogestión) (extraídos de Lefebvre, 2009) también tematizaron la alienación y la emancipación en múltiples registros. Si bien estas obras respondieron a las críticas que tachaban a la totalidad de reduccionismo al desarrollar la noción de diferentes niveles de totalidad y la interpenetración de la economía, el estado y el espacio del “neocapitalismo”, el análisis de Lefebvre de todos estos fenómenos estaba firmemente arraigado en concebirlos como instancias de alienación que refuerzan los reinos opresivos y desconcertantes de la sociedad capitalista que, sin embargo, resistía debido a actividades humanas cualitativas. Sus nociones de revolución y autogestión apuntaban a la superación de esta realidad alienada, reuniendo al sujeto y al objeto.
5. MARXISMO ALTHUSSERIANO
Louis Althusser (1969, 1970, 2003) desarrolló una concepción ‘estructuralista’ de la totalidad opuesta a la posición hegeliano-marxista occidental (o como él lo denominó el humanismo marxista’[3]). La teoría de la totalidad de Althusser tomó motivos del marxismo clásico, sintetizándolos con elementos de Spinoza y una serie de enfoques contemporáneos ‘estructuralistas’ propios de las ciencias humanas y sociales.
Reflejando la interpretación marxista clásica de la crítica de Marx a la economía política, Althusser distinguió entre ideología y ciencia. Althusser tachó a una variedad de enfoques para comprender la historia y la sociedad como ideológicas, porque eran incapaces de captar la realidad como un todo complejo y en evolución. El humanismo marxista fue un ejemplo de tal crítica a la ideología. La noción esencialista de la naturaleza humana y la alienación del humanismo marxista formaba la base de su noción de totalidad. Tal punto de vista esencialista no logró comprender la creación de la subjetividad en tanto que proceso de interpelación históricamente contingente. Más que una teoría que comprendía la creación de un todo complejo, el humanismo marxista poseía una teoría esencialista monocausal. Finalmente, el humanismo marxista no logró captar la ruptura epistemológica que se produjo entre el joven Marx humanista y el tardío Marx científico
En contraste con el marxismo hegeliano occidental al que calificaba de humanismo marxista, Althusser desarrolló una interpretación «científica» de ‘El Capital’ basada en una noción spinozista de «causalidad estructural». Para Althusser, “las formaciones sociales son “estructuras de estructuras” integradas o articuladas en un todo significativo, pero cada estructura individual tiene una existencia distinta por derecho propio” (Resch, 1992: 35). Como consecuencia, en contraste con la totalidad humanista: ‘Las estructuras sociales dentro de una formación social están inscritas dentro de una jerarquía de determinaciones que les asigna un lugar y una función, sin embargo, cada una posee su propia autonomía relativa y modo de determinación’ (Althusser citado en Resch, 1992: 35). No obstante, tal “totalidad de instancias” está “articulada sobre la base de un determinado modo de producción” (Althusser et al., 1970: 207). Es dentro de este contexto que Althusser reformuló la noción marxista clásica de base y superestructura. En lugar de la noción economicista de que la base determina la superestructura, la noción de causalidad estructural de Althusser sostiene que la superestructura posee una «autonomía relativa», pero está determinada por la base en última instancia, aunque esta última instancia puede no llegar nunca. En un sofisticado replanteamiento del marxismo clásico, la contradicción entre las fuerzas y las relaciones de producción, animadas por la lucha de clases, sigue siendo el motor de la historia.
6. TEORÍA CRÍTICA MARXISTA
Los principales pensadores que desarrollaron la concepción negativa de la totalidad suelen estar agrupados dentro del marxismo occidental (hegeliano). En las descripciones más influyentes del marxismo occidental, por Perry Anderson (1979) y Martin Jay (1986), Adorno y Horkheimer son utilizados para marcar el callejón sin salida que la concepción de la totalización “conlleva” con el fin de abogar por un enfoque menos totalizador. Tal categorización crea una narrativa de desarrollo ordenada que refleja el contexto en el que se escribieron los libros de Jay y Anderson. Sin embargo, no reconoce el claro enfoque marxista crítico de la totalidad, el cual discrepa del marxismo hegeliano clásico occidental y ofrece su propia explicación del desarrollo histórico y la sociedad capitalista en tanto que totalidad negativa.
Esta crítica del marxismo hegeliano clásico occidental se basa en la interpretación teórica crítica de la doble crítica de Marx a la economía política. Se dice que el marxismo hegeliano clásico occidental comparte presupuestos similares a los de la economía política clásica, el idealismo alemán y el positivismo. Al igual que estos otros enfoques, el marxismo hegeliano clásico occidental no logra comprender la mediación mutua de las partes con el todo, lo que conduce a una comprensión abreviada de la totalidad que no aprehende su negatividad. Como resultado, los enfoques marxistas clásicos y hegeliano-occidentales de la totalidad no pueden dar cuenta de la trayectoria regresiva del desarrollo histórico, ni de la perpetuación de la sociedad capitalista.
Las ‘Tesis sobre el concepto de historia’ de Walter Benjamin (Benjamin, 1969) y la ‘Dialéctica de la Ilustración’ de 1944 de Horkheimer y Adorno (Horkheimer y Adorno, 2007) ejemplifican la concepción del desarrollo histórico como una totalidad negativa. Ambos critican la noción engelsiana de las leyes naturales del desarrollo histórico que culminan en la toma de conciencia del proletariado, la toma del poder del estado, el desmantelamiento de las fuerzas productivas y la dominación de la naturaleza. El trabajo posterior de Adorno criticaría la teoría de la reificación de Lukács y la noción de alienación en líneas similares: estas teorías epifenoménicas no podrían explicar la mutilación de la subjetividad, y su noción de emancipación a través de la unidad sujeto-objeto perpetuaría la dominación de la naturaleza (Adorno, 1973). ). Por el contrario, Benjamin, Adorno y Horkheimer argumentaron que la historia universal debe interpretarse como una catástrofe permanente basada en la dominación de la naturaleza externa e interna la cual Adorno en particular, en contra de Engels, argumentó que caracterizó a la civilización humana hasta el presente.
Para Adorno (así como para otros teóricos contemporáneos que pueden agruparse en esta tradición, como Guy Debord y Jacques Camatte), la socialdemocracia occidental de mediados del siglo XX no representó ni las conquistas de la clase trabajadora, ni el compromiso keynesiano, ni la edad de oro. Adorno señaló que las políticas fiscales y monetarias keynesianas habían contrarrestado las tendencias de crisis del capitalismo y elevado los niveles de vida. Sin embargo, esto no había conducido a la realización progresiva de la libertad. El capitalismo tardío no había superado la dominación social, el antagonismo de clase o la miseria, todo lo cual persistía. Más bien, el keynesianismo había llevado a su integración total bajo la subsunción del estado, el hogar y la subjetividad a la reproducción del capital en virtud de la relación interna entre estas esferas y sus formas de universalidad negativa. Tal totalidad negativa representaba una inversión de las predicciones del marxismo clásico sobre el desarrollo de las fuerzas productivas bajo la planificación socialista, en la que “la producción, la distribución y el consumo materiales se administran en común”. Sus fronteras, separadas desde adentro del proceso total de esferas externas y por lo tanto que respetaba lo que era cualitativamente diferente en ellas, se están derritiendo. Todo es uno. La totalidad del proceso de mediación, en realidad [es] la del “principio de intercambio” (Adorno, 2001), que enfrenta a los individuos dentro de las relaciones de clase como una especie de destino, cultivando formas de pensamiento idénticas al principio del intercambio, paralizando la autonomía y haciendo que los individuos, como máscaras de carácter y personificaciones de categorías económicas, dependan de su propia falta de libertad.
En esta tradición, la emancipación no consistiría, pues, en la conquista de la totalidad mediante la toma revolucionaria del Estado, la planificación centralizada de la producción y el dominio consciente de la naturaleza, ni en la unidad sujeto-objeto. En cambio, la emancipación implicaría la abolición de la totalidad capitalista y el desarrollo de una relación no dominadora entre la naturaleza exterior e interior.
7. LA CRISIS DE LA TOTALIDAD Y LAS TEORÍAS DE LOS MOMENTOS
Desde finales de la década de 1960 hasta la década de 1980, el concepto de totalidad se convirtió en objeto de crítica. Los Nuevos Movimientos Sociales, junto con las teorías posestructuralistas, posmodernas y de sistemas emergentes, cuestionaron y criticaron los modelos clásicos y hegeliano-marxistas occidentales de la totalidad basados en un humanismo esencialista o en la identificación de la opresión con la explotación de los trabajadores industriales blancos. Aquellos que trabajaban en la tradición de Adorno y Horkheimer, como Jay y Habermas, también retrataron el enfoque de la totalidad negativa propuesto por los autores de la Dialéctica de la Ilustración como un callejón sin salida social y político. Estas críticas fueron parte de la “crisis del marxismo” en la academia. Si bien esta crisis llevó a un retroceso de las teorías de la totalidad, el período también fue testigo del desarrollo sistemático de momentos de esa totalidad, a menudo inspirados en los Nuevos Movimientos Sociales, que habían sido minimizados o excluidos por las teorías de la totalidad antes mencionadas.
7.1 La teoría del valor de Marx
Los enfoques marxistas de la totalidad que hemos discutido no se preocuparon en demasía por detalladas investigaciones escolásticas acerca de la teoría del valor de Marx. Ciertamente, la interpretación neoricardiana de la teoría del valor trabajo de Marx popularizada por Engels fue fundamental para la explicación del desarrollo histórico del marxismo clásico. El marxismo hegeliano occidental y el marxismo crítico también se inspiraron en la teoría del fetichismo como teoría de la alienación, la reificación o la dominación social. Sin embargo, el desarrollo de estas teorías de la totalidad no había sido influenciado por ninguno de los pioneros estudios de la teoría del valor de Marx, de hecho, estos estudios habían recibido una atención marginal en el desarrollo del marxismo.
A partir de la década de 1960, comenzaron a proliferar las investigaciones académicas y los debates sobre la teoría del valor de Marx: en un inicio entre economistas neorricardianos y sraffianos sobre la validez de la interpretación neoricardiana de la teoría del valor trabajo de Marx como teoría económica de la determinación de precios, luego sobre la cuestión de si la teoría de Marx era o no neo-ricardiana o si era incluso una teoría del valor trabajo (ver Redolfi Riva, Capítulo 5, Bellofiore y Coveri, Capítulo 10 de The SAGE Handbook of Marxism).
Las interpretaciones neorricardianas esencialmente defendieron, formalizaron y desarrollaron aún más la interpretación marxista clásica de la teoría del valor trabajo (a menudo inspirándose en Althusser). En esta interpretación, la teoría del valor de Marx era una teoría sustancialista que había mejorado la teoría del valor de Ricardo al desarrollar la categoría de la plusvalía, proporcionando así una explicación científica de la explotación y la lucha de clases. El valor se creaba en la producción, los salarios pagados a los trabajadores eran menores que el valor que crearon y así, los capitalistas se apropiaban de la plusvalía restante a modo de ganancia. Por su lado, para los economistas sraffianos, el problema de la transformación podría resolverse, y tal teoría del valor trabajo podría explicar la formación de precios. En última instancia, Marx habría proporcionado una explicación sustancialista del trabajo abstracto, que sostenía que el valor se creaba en la esfera de la producción.
La posición neoricardiana, especialmente su interpretación sustancialista del trabajo abstracto, fue criticada por un nuevo enfoque, a menudo denominado «teoría de la forma- valor», que surgió en una serie de países entre las décadas de 1960 y 1970, en parte sobre la base de un redescubrimiento o nuevas traducciones de materiales preparatorios de Marx para su crítica de la economía política. El enfoque de la teoría de la forma-valor en Alemania Occidental (también conocido como Neue Marx-Lektüre, la nueva lectura de Marx) fue iniciado por varios estudiantes de Adorno: Alfred Schmidt (1968, 1981), Hans-Georg Backhaus (1980) y Helmut Reichelt (1970), cuyo estudio de Marx había sido motivado por lo que consideraban, “comentarios perspicaces pero asistemáticos” de Horkheimer y Adorno sobre la teoría del valor de Marx. El trabajo pionero de Schmidt, Backhaus y Reichelt abogó por una reconstrucción de la teoría monetaria del valor de Marx. Tal teoría del valor fue presentada dialécticamente de manera homóloga a la lógica de Hegel. A diferencia de Ricardo, la teoría de Marx no sostenía que el valor fuera una sustancia incorporada en las mercancías por el trabajo, sino una teoría enfocada en la validez social de las formas. El valor se expresa necesariamente en dinero y el valor de las mercancías producidas para el mercado depende de si se compran o no. Sobre esta base, el capital se concebía como una totalidad negativa, que comprendía la producción y la circulación, con un valor que reflejaba al sujeto hegeliano, mediando entre los individuos dentro del antagonismo de clase como personificaciones de categorías económicas para así reproducir la sociedad capitalista a través del proceso de acumulación. La teoría de la forma-valor fue desarrollada más tarde por Moishe Postone (1993) en una crítica de la forma de trabajo históricamente específica[4].
7.2 La teoría marxista del estado
Las teorías del estado fueron ciertamente importantes para los enfoques de la totalidad discutidos anteriormente. Sin embargo, al igual que con la teoría del valor, estos enfoques asistemáticos del estado se basaban explícita o implícitamente en la visión instrumentalista de Engels. Tal teoría del estado instrumentalista había sido esencial para las explicaciones marxistas clásicas de las nuevas etapas del capitalismo que habían surgido como estados comprometidos en proyectos imperialistas o en políticas fiscales y monetarias que evitaron temporalmente las tendencias empobrecedoras del capitalismo. La teoría del estado engelsiana también se había incorporado a la noción hegeliana occidental de totalidad al concebir el estado como un instrumento alienado que, sin embargo, podía usarse para superar la alienación antes de disolverse, y a la noción althusseriana de totalidad, que concebía al Estado como un instrumento semiautónomo. Finalmente, aunque la crítica del marxismo crítico a la totalidad negativa concibió al Estado como inmanente a la totalidad capitalista, no lo hizo de manera sistemática. Sin embargo, los propios comentarios de Marx sobre el Estado en la crítica de la economía política iban en contra de cualquier interpretación instrumentalista. Así lo hizo también la realidad político-económica de finales de los años 60 y 70, en la que los estados no pudieron contrarrestar los movimientos antiimperialistas y la tendencia a la crisis. Tal trasfondo dió lugar a oleadas de debates y teorías sobre el estado.
El debate Poulantzas-Miliband es probablemente el más conocido de estos debates en el mundo anglófono[5]. Miliband (1969) a menudo se presenta como un defensor de la visión instrumentalista del Estado. Sin embargo, es más exacto decir que desarrolló una sofisticación de la teoría marxista clásica, que concebía al Estado como una institución neutral dentro del contexto de una teoría más amplia de la monopolización de las instituciones de las economías capitalistas por parte de la clase dominante. En lugar de simplemente utilizar el estado como instrumento, la clase dominante tenía “control directo e indirecto sobre el aparato estatal, así como sobre la economía y los medios para legitimar su gobierno” (Clarke, 1991a: 19). Sobre esta base, Miliband se dedicó a documentar cómo el capital ejercía el control sobre el Estado, limitando así el alcance de las reformas socialdemócratas. Basándose en la interpretación althusseriana de Marx y desarrollándola, Poulantzas, argumenta que el Estado capitalista es una entidad semiautónoma en virtud del papel estructural que desempeña en la reproducción de la sociedad capitalista. Según Poulantzas, el estado capitalista hace esto dentro de coyunturas históricas particulares asegurando la reproducción del capitalismo a través de medios ideológicos (así como represivos) que representan los intereses de la clase capitalista como un todo en oposición a los de los capitalistas particulares, al tiempo que fragmenta la clase obrera (Poulantzas, 2008).
El “debate sobre la derivación del Estado” de Alemania Occidental procedía de las premisas teóricas de la forma-valor[6]. Este debate fue ocasionado por la crisis económica que puso fin al Wirtschaftswunder (milagro económico) de la década de 1970 y las teorías estatales de Jürgen Habermas y Claus Offe. Como el término indica, el marco conceptual de este debate estuvo influenciado por la Nueva Lectura Alemana de Marx y el posterior redescubrimiento del jurista soviético Evgeny Pashukanis. La teoría de Pashukanis se había diferenciado de las teorías marxistas sobre el contenido del Estado al haberse centrado en por qué la dominación de la clase capitalista adopta la forma de dominación estatal; y derivó al estado de la forma de la ley capitalista y del intercambio de mercancías (Knox, Capítulo 48, The SAGE Handbook of Marxism). Las contribuciones al debate sobre la derivación del estado se centraron en explicar las funciones necesarias del estado capitalista y sus límites, al derivar la forma del estado de la dinámica de la acumulación de capital. El subsiguiente “debate sobre el mercado mundial”, que contó con muchos de los mismos participantes, giró en torno a la cuestión de fundamentar una concepción analítico-formal del estado en el contexto concreto del mercado mundial..[7]
El debate sobre el estado de la CSE (Conferencia de Economistas Socialistas) integró ideas del debate Poulantzas-Miliband, el debate sobre la derivación del estado y el debate sobre el mercado mundial en un esfuerzo por responder a la pregunta de cómo concebir el estado capitalista en el contexto de la crisis del keynesianismo y del auge del monetarismo en el Reino Unido. Al mismo tiempo, los participantes en este debate buscaron abordar las deficiencias de los debates anteriores de dos maneras:por un lado desarrollando una única teoría del capital y el estado como formas de lucha de clases (Clarke, 1991b; Holloway y Picciotto, 1991) y por otro, refinando e integrando esta teoría en un marco poulantzasiano (Hirsch, 1991). Tras las victorias electorales de la Nueva Derecha, los participantes del CSE desarrollaron relatos de la reestructuración y la recomposición del estado británico en el contexto del posfordismo que se basaron en sus contribuciones al debate estatal original del CSE.[8]
7.3 Trabajo doméstico y la subyugación del género
Engels, Kollontai y otros marxistas clásicos habían escrito sobre la mujer y la familia. Sin embargo, estas teorías trataban a la mujer ya la familia como parte de la superestructura, determinada por el desarrollo histórico de la lucha de clases y de las fuerzas productivas. Y a pesar del enfoque de Hegel en la familia, los marxistas hegelianos occidentales habían descuidado casi por completo estos temas. Althusser concibió a la familia como un lugar de reproducción e interpelación. Horkheimer y Adorno criticaron a la familia como un lugar de socialización integral en la totalidad negativa de la sociedad capitalista. Sin embargo, no fue hasta el surgimiento del movimiento feminista en la década de 1960 que las feministas marxistas comenzaron a desarrollar teorías sistemáticas sobre la producción doméstica, el trabajo doméstico y la opresión de las mujeres (ver Ferguson, Bhattacharya y Farris, Capítulo 3, Farris, Capítulo 15, Aruzza Capítulo 74, Hensmen Capítulo 78 de The SAGE Handbook of Marxism).
Los participantes en el debate sobre el trabajo doméstico abordaron estos temas desarrollando informes sobre el papel que desempeñaba el trabajo doméstico en la acumulación y reproducción del capital. Algunos de los participantes argumentaron que el trabajo doméstico era trabajo productivo y creaba plusvalía. Otros argumentaron que el trabajo doméstico no era productivo pero, sin embargo, era esencial para comprender la acumulación y la reproducción capitalistas. Mientras que la primera posición fue popularizada por el trabajo de Dalla Costa y James (1975), la segunda fue sistematizada por Vogel (2013). Basándose en los comentarios de Marx en El Capital, Vogel argumentó que el trabajo no productivo que contribuía al mantenimiento de las generaciones actuales y futuras de fuerza de trabajo era el trabajo reproductivo. Vogel luego procedió a dar cuenta de cómo el trabajo reproductivo contribuía a la reproducción de la sociedad capitalista y de clases. Desarrolló un concepto de trabajo doméstico específico del capitalismo sin asignación fija de género.
El trabajo posterior de Roswitha Scholz (2014) fue en contra de Vogel, proporcionando explicaciones históricas y teóricas de valor de la creación y subyugación del género, la familia y la esfera privada de género. Donde Federici (2004) argumentó que estas identidades e instituciones se crearon como parte del proceso de acumulación primitiva. Lla ‘teoría de la disociación de valores’ de Scholz postuló que la identidad feminizada, el trabajo doméstico y la esfera privada se crearon a través de un proceso de disociación y mediación mutua con el valor. Por lo tanto, la identidad de género de la mujer y la producción doméstica adquirieron las cualidades opuestas del trabajo masculino en la esfera productiva. Como momentos en la totalidad negativa de la sociedad capitalista, el género, la producción doméstica y la esfera privada deben ser abolidos junto con el trabajo productivo y el valor.
7.4 Imperialismo y subyugación racial
Los movimientos de liberación nacional y pro derechos civiles que precedieron y, a veces continuaron con los Nuevos Movimientos Sociales, también animaron nuevas teorías marxistas del imperialismo y la formación racial. Dado que estos temas habían sido esencialmente descuidados por el marxismo hegeliano occidental, el marxismo althusseriano y el marxismo crítico (con la excepción parcial del estudio del antisemitismo). El desarrollo de teorías sistemáticas de estos momentos de totalidad se remonta a las teorías marxistas clásicas del imperialismo, superexplotación y formación racial, desarrollado por Lenin y otros (Ver Bhandar, Capítulo 13 y Mohandesi, Capítulo 12, Haider Capítulo 58, Wilson Capítulo 60 de The SAGE Handbook of Marxism.[9])
Los defensores de la teoría de la dependencia, como Paul Baran, Paul Sweezy, Andre Gunder Frank y Walter Rodney, argumentaron que la prosperidad de las economías capitalistas en el Norte global se basaba en la colonización y el subdesarrollo de las economías en el Sur global, lo que proporcionó a las economías desarrolladas del Norte global mano de obra barata y materias primas que fueron la clave para la prosperidad en estos países. Los teóricos de los sistemas mundiales, como Immanuel Wallerstein, Samir Amin, Giovanni Arrighi y Beverly Silver, tomaron esta relación centro-periferia y la analizaron en términos del dominio hegemónico de los países centrales sobre los sistemas mundiales caracterizados por cadenas de valor globales realizadas en pos de su núcleo central, el beneficio.
La formación de la raza y el racismo se analizó en este contexto de subyugación capitalista e imperialista a nivel internacional y nacional sobre la base de la teoría de la dependencia y la teoría de los sistemas mundiales. Retomando y desarrollando teorías anteriores de formación racial, que concebían la raza en términos de subyugación imperialista o fragmentación interna de la clase trabajadora, Balibar y Wallerstein (2011) argumentaron que las identidades raciales fueron creadas por la posición subordinada de los grupos en la división mundial capitalista del trabajo.
En contraste con estos enfoques, pensadores marxistas críticos como Postone (2006) argumentaron que las relaciones centro-periferia e imperialistas eran elementos de la totalidad del mercado mundial capitalista. Que el antiimperialismo y la liberación nacional no eran movimientos anticapitalistas. El racismo era un tipo pernicioso de formación de identidad basado en la abyección de las identidades subyugadas, mientras que el antisemitismo presuponía la personalización de la explotación capitalista. Ambos tipos de racismo utilizaron a las minorías oprimidas como chivos expiatorios y no lograron comprender la totalidad. Contribuyeron a la reproducción del capitalismo, al igual que el antiimperialismo y la liberación nacional.
7.5 Naturaleza y ecología
Finalmente, el movimiento ambientalista y la devastación ambiental provocada por el capitalismo se reflejaron en la proliferación de las teorías marxistas sobre la naturaleza. Mientras que la naturaleza había sido esencialmente descuidada por el marxismo hegeliano occidental, la idea de naturaleza de Adorno y Horkheimer era esencial para su crítica de la totalidad negativa. Sin embargo, la ola de teorías que se desarrolló en este período volvió y buscó desarrollar un concepto marxista de naturaleza sobre la base de los comentarios de Marx acerca de la naturaleza en su crítica de la economía política, haciendo especial énfasis en su dimensión ecológica (Huber, Capítulo 39, pág. y Saito, Capítulo 37, The SAGE Handbook of Marxism).
Este enfoque filológico fue iniciado por Schmidt (1971), quien también llamó la atención por primera vez sobre el concepto de metabolismo propuesto por Marx. Sin embargo, a diferencia de los enfoques ecológicos de la concepción de la naturaleza de Marx, Schmidt estaba interesado en proporcionar una base más completa para la idea de la naturaleza de Adorno y Horkheimer en una concepción marxista de la naturaleza que se distinguiese del marxismo clásico. A diferencia de Engels, Schmidt argumentó que la idea de Marx del metabolismo con la naturaleza sostenía que “toda naturaleza está mediada socialmente y, a la inversa, la sociedad está mediada por la naturaleza como componente de la realidad total” (Schmidt, 1971: 79). Esto se debe a que Marx afirma que “al actuar sobre el mundo exterior y cambiarlo”, la humanidad “al mismo tiempo cambia su propia naturaleza”. En consecuencia, contra Engels y el marxismo clásico, “En una sociedad mal organizada, el control de la naturaleza, por muy desarrollado que sea, sigue siendo al mismo tiempo una sujeción total a la naturaleza” (Schmidt, 1971: 42).
El trabajo subsiguiente sobre la teoría de la naturaleza de Marx siguió el método de Schmidt desde una perspectiva ecológica. James O’Connor (1991) desarrolló una teoría de la crisis ecológica sobre la base de lo que denominó la «segunda contradicción del capital». Reflejando algunos de los argumentos en el debate sobre el trabajo doméstico y basándose en El capital, O’Connor argumentó que la producción capitalista trata a la naturaleza como un regalo gratuito, que concluye en ganancias, pero también en la destrucción y crisis de la naturaleza misma. Foster (2000) unió la teoría de la alienación de Marx y la noción de ruptura metabólica para desarrollar su influyente enfoque del ecomarxismo. Sostuvo que el capitalismo separa a la humanidad de la naturaleza, mientras que la acumulación conduce al agotamiento y la crisis ecológica.
8. El retorno a la totalidad
El renacimiento del marxismo que siguió a la crisis de 2007-2008 ha llevado a un retorno a las teorías de la totalidad. Estas nuevas teorías de la totalidad se basan e incorporan diferentes enfoques del desarrollo sistemático de los momentos que los enfoques anteriores de la totalidad habían descuidado, y tratan de superar las críticas al economicismo, el esencialismo y la unidimensionalidad dirigidas a los enfoques anteriores de la totalidad. No obstante, estos nuevos enfoques se basan y comparten premisas con las teorías de la totalidad discutidas anteriormente.
El enfoque que ha desarrollado Jason W. Moore incorpora la noción marxista clásica del capitalismo como una totalidad histórica en su explicación del surgimiento histórico y el declive inminente del capitalismo como sistema ecológico mundial. Moore (2015) reúne y amplía la noción marxista clásica neoricardiana de explotación para concebir el capitalismo como una forma de gestionar la naturaleza basada en “cuatro ingredientes baratos”: mano de obra, alimentos, energía y materias primas que se traducen en beneficios. Patel y Moore (2018) añaden tres elementos más a esta teoría: dinero, cuidados y vidas. Junto con la teoría marxista neoclásica del imperialismo y la teoría de los sistemas mundiales, Moore argumenta que el capitalismo se ha desarrollado como una totalidad histórica impulsada por estrategias de bajo costo. La inminente decadencia del capitalismo se debe a una crisis de abaratamiento, derivada del hecho de que este proceso de expansión ha llegado a sus límites. Para ir más allá del capitalismo, Moore pide reparaciones ecológicas, la superación de “lo barato” y la creación de una democracia ecológica.
John Milios y varios coautores (Milios et al., 2002; Milios y Sotiropoulos, 2009) han desarrollado una teoría neoalthusseriana de la totalidad que articula la teoría de la forma-valor y el imperialismo. Siguiendo la concepción althusseriana de la “primacía de la lucha de clases”, Milios sostiene que el modo de producción capitalista (MPC) está constituido por dos contradicciones. La “contradicción principal” es la “contradicción” de las relaciones de producción, que “divide a la sociedad en dos clases fundamentales (y desiguales): las clases capitalista y trabajadora” (Milios y Sotiropoulos, 2009: 131). Sin embargo, en el MPC, estos ‘agentes de producción encarnan otras relaciones de poder secundarias (contradicciones)’ porque ‘ciertas relaciones de producción presuponen la existencia de relaciones jurídico-políticas e ideológicas específicas: la llamada superestructura’ (Milios y Sotiropoulos, 2009: 132). Por lo tanto, si bien estas “contradicciones secundarias no son las expresiones puras de la contradicción principal”, “en realidad constituyen su condición de existencia, así como la contradicción principal constituye su condición de existencia” (Milios y Sotiropoulos, 2009: 132). Así, más que un determinismo unidireccional, para Milios la relación entre estas contradicciones es recíproca; pues, mientras que en “última instancia” las relaciones de producción en última instancia “determinan la forma general de la superestructura”, estas determinaciones secundarias también poseen “autonomía relativa” y actúan sobre la base (Milios y Sotiropoulos, 2009: 132). En consecuencia, el MPC “no es exclusivamente una relación económica. Se aplica en todos los niveles de la sociedad (instancias sociales). También incluye el núcleo de las relaciones políticas e ideológicas (capitalistas) de poder, que es la estructura particular del estado capitalista” (Milios y Sotiropoulos, 2009: 105). Tomando a Lenin, el MPC también se manifiesta en una cadena imperialista global. Múltiples capitales y estados compiten por la acumulación y la expansión, encapsulando una lucha de clases global compleja e internamente contradictoria. La superación del capitalismo consiste entonces en romper dicha cadena mediante la conquista del poder estatal.
La sistemática “crisis-crítica del capitalismo como un orden social institucionalizado” de Nancy Fraser se propone superar el economicismo del marxismo clásico y el esencialismo del marxismo hegeliano occidental (Fraser y Jaeggi, 2018). Basándose en Vogel, Federici, Habermas, Offe, O’Connor, Bellamy-Foster, Moore y la teoría de los sistemas mundiales, Fraser desarrolla una concepción del capitalismo como una totalidad propensa a la crisis basada en la relación contradictoria entre el ‘primer plano’ de la economía y el ‘trasfondo’ de la reproducción social, la naturaleza y el estado[10]. De una manera similar a la extensión de Moore de la noción marxista clásica de explotación, Fraser argumenta que estas condiciones de primer plano y de fondo son contradictorias y propensas a la crisis porque la economía capitalista trata las condiciones de fondo como obsequios que se materializan en ganancias. Esto, en consecuencia, socava la reproducción social, la naturaleza y/o el estado, lo que lleva a la crisis. Fraser aboga por una nueva idea de socialismo en la que se supere la relación entre primer plano y fondo de estos dominios constitutivos del capitalismo y, a la manera de Hegel y el marxismo hegeliano occidental, en la que las normas en estos dominios adopten una relación de igualdad que se exprese en un estado socialista democrático de mercado.
En contraste con el economicismo del marxismo clásico y el humanismo del marxismo hegeliano occidental, Bonefeld (2014) se basa en el trabajo de Horkheimer, Adorno, Backhaus, Reichelt, Postone, Johannes Agnoli, Simon Clarke y otros para desarrollar una crítica de la totalidad negativa en tanto crítica de la objetividad económica y social. Bonefeld concibe tal totalidad históricamente específica como dependiente de la acumulación primitiva. La dinámica de clase resultante de la reproducción antagónica que surge de estas condiciones constituye y reproduce el todo social autónomo y «pervertido» en el que las abstracciones reales suprasensibles del valor subsisten a través de la práctica sensual de la lucha de clases. El estado capitalista, que está separado pero es parte integral de la economía, perpetúa las relaciones de clase al “facilitar la economía (libre) como una libertad políticamente ordenada”. Mi propio trabajo reciente (O’Kane, 2021a, 2021b) ha buscado desarrollar aún más esta noción de totalidad negativa, basándose en la noción de dominación de la naturaleza de Schmidt y Adorno, el relato de Horkheimer y Adorno sobre la subjetividad mutilada y la crítica de Kirstin Munro (2019) del trabajo reproductivo para dar cuenta de cómo estos momentos de la sociedad están mediados por la acumulación y la reproducción, y median en ellos, incorporando así la teoría crítica temprana y la nueva lectura de Marx en una nueva interpretación de la totalidad negativa de la sociedad capitalista. En este enfoque, en contraste con los enfoques antiimperialistas, nacionalistas y estatocéntricos de las otras nuevas teorías, la emancipación se concibe como la abolición de la totalidad negativa.
9.Conclusión
En lugar de proporcionar un enfoque marxista definitivo de la totalidad, este capítulo ha mostrado cómo una variedad de enfoques de la totalidad han buscado extender y completar la crítica de Marx a la economía política como una doble crítica de (1) los enfoques que no logran captar la historia y la sociedad en tanto que totalidad y (2) el sistema de la sociedad burguesa en su conjunto desde la perspectiva de su superación emancipatoria. Tras la crisis del marxismo y de las teorías de la totalidad, también he esbozado el retorno a teorías de la totalidad a raíz de la crisis de 2007-2008 que se han basado en teorías sistemáticas de los momentos de la totalidad (valor, estado, trabajo doméstico y subyugación de las mujeres, imperialismo y subyugación racial, naturaleza y ecología) que fueron descuidadas o sub-sistematizado en enfoques anteriores. Con el bloqueo de la transformación emancipatoria de la totalidad capitalista, podemos esperar que el desarrollo de las teorías marxistas que buscan captar el capitalismo como totalidad desde la perspectiva de su transformación emancipadora continuará floreciendo.
NOTAS
[1] Quisiera agradecer a los lectores anónimos por sus detallados comentarios ya los editores por su apoyo y paciencia. Cualquier error o comprensión abreviada de la totalidad en lo que sigue de la comprensión parcial del autor del todo
[2] Las contribuciones a este debate se recopilan en el libro de lectura del Clúster de Investigación Comunista, Socialismo y Comunismo Europeos, disponible en https://communistresearchcluster.wordpress.com/readers/. Último acceso 21 de junio de 2021.
[3] «Estructuralismo» es un término vago, que se ha convertido en la forma estándar de referirse a la interpretación predominante de la interpretación más influyente de Althusser de Marx. Lo uso para proporcionar una visión general de esta interpretación influyente.
[4] Para obtener una descripción general de estos debates de valor, consulte Hoff (2016).
[5] Para una descripción general, véase Barrow (1993).
[6] Para una descripción general y traducciones de las contribuciones al debate, véase Holloway y Picciotto (1978).
[7] Para una descripción general del debate sobre el mercado mundial, véase ten Brink y Nachtwey (2008). Desafortunadamente, las contribuciones a este debate de Christel Neusüss, Klaus Busch y Claudia von Braunmühl no han sido traducidas.
[8] Estas contribuciones al debate de la CSE se recogen en Clarke (1991a). Las contribuciones al debate de la recomposición se encuentran en Bonefeld y Holloway (1991).
[9] La importante obra de Angela Davis, que combina compromisos “clásicos” con el legado de la teoría crítica, especialmente de Marcuse, es una notable excepción.
[10] La noción de totalidad de Fraser se basa y se superpone con la noción de totalidad desarrollada por la teoría de la reproducción social (Ferguson et al., Capítulo 3, The SAGE Handbook of Marxism).