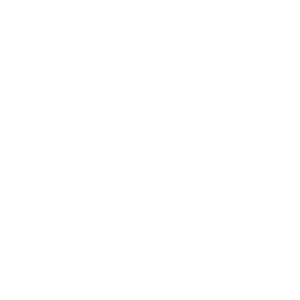Frank Engster
Al castellano por Daniel.N
RESUMEN
Ni la Teoría Crítica ni el marxismo occidental entendieron nunca las crisis como algo exclusivamente económico. Ambos los vieron más bien como un fenómeno que implicaba necesariamente a la conciencia y la subjetividad. ¿Cómo conceptualiza la Teoría Crítica economía y subjetividad como inseparables? Esta es la pregunta crucial. La Teoría Crítica afirma, en efecto, que es capaz de mostrar la conexión interna entre la economía y la subjetividad. En su primera generación, en todo caso (Jay, 1996), la Teoría Crítica pretendía mostrar que la economía es parte constitutiva de la subjetividad, a la vez que se trataría de su punto ciego; o mas bien, que la economía sería su punto ciego porque es esencialmente constructiva de subjetividad. El artículo pretende precisar la conexión entre economía y subjetividad y luego señalar este punto ciego. Si bien la Teoría Crítica no identificó completamente tal punto ciego, rastreando la discusión que siguió a su primera generación, podremos descubrir mejor cuál podría ser este.
La Teoría Crítica de Frankfurt, así como el marxismo occidental, nunca entendieron las crisis como algo exclusivamente económico, sino como algo que implica necesariamente la conciencia y la subjetividad. El punto crucial de la Teoría Crítica es cómo conceptualiza la inseparabilidad de la economía y la subjetividad. De hecho, la Teoría Crítica pretende demostrar la conexión interna entre la economía y la subjetividad. Además, la Teoría Crítica –al menos en su primera generación la cual será discutida en este artículo (Jay, 1996)[1]– pretendió demostrar cómo la economía es parte constitutiva de la subjetividad, siendo al mismo tiempo su punto ciego; o incluso que la economía es su punto ciego por esta importancia constitutiva.
Para aclarar la noción de crisis de la subjetividad en la primera generación de la Teoría Crítica, el siguiente artículo, en una reconstrucción histórica, primero especificará la conexión entre la economía y la subjetividad discutiendo tres críticos representativos (Georg Lukacs, Theodor W. Adorno y Alfred Sohn-Rethel), y luego demostrará el punto ciego dentro de esta conexión. La conclusión pretende mostrar que la Teoría Crítica no vislumbra completamente dicho punto ciego, pero que con la discusión que siguió a la primera generación de la Teoría Crítica – y que condujo a la construcción de una segunda generación ‘no oficial’ – es posible identificar cuál podría ser realmente este punto ciego.
1. LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA DE LA OBJETIVIDAD Y LA SUBJETIVIDAD Y LA CRÍSIS COMO FORMA DE AUTOCRÍTICA
Según la Teoría Crítica Frakfurtiana de la primera generación, la subjetividad se fundamenta en la economía como tal, pero al mismo tiempo se trata de una subjetividad específicamente capitalista de una economía específicamente capitalista (Horkheimer y Adorno, 2002; Bonefeld, 2014). Esta subjetividad concierne ante todo a la constitución del sujeto autónomo, autoconsciente y racional de la ilustración y la modernidad, y es este sujeto el que es inseparable de la economía capitalista.
Para la Teoría Crítica esta economía capitalista –que produce no sólo objetos sino también sujetos– también debe ser de algún modo decisiva para la crisis de este sujeto. O más bien, tal crisis ya existe desde el principio –con esta conexión constitutiva entre economía y subjetividad– pues si bien puede ser obvio que la economía capitalista se constituye y desarrolla socialmente a lo largo de la historia, esta economía capitalista y sus categorías aparecen sin embargo como ahistóricas, asumiendo una segunda naturaleza independiente. Por lo tanto, la subjetividad desde el principio es problemática al no poder comprender exactamente la constitución social y la especificidad histórica de su propia economía y, por lo tanto, de su propia subjetividad. Más bien, la subjetividad es este malentendido; es este mirar a la economía y su propia subjetividad como si ambos no solo fueran independientes, sino que fueran dados así naturalmente (Adorno, 1973: 358-60).
La misma crítica vale para la idea de crisis de Marx hacia la cual también se orienta la Teoría Crítica. Para Marx, la crisis de la economía capitalista no es externa ni provocada por accidente; la crisis es inminente a la economía. No restablece su normalidad sino que la crisis misma es parte de la normalidad capitalista (Marx, 1976: 209; Marx, 1991: 419 ss.; Wallat, 2009: 23-138).
En la Teoría Crítica, esta dialéctica entre normalidad y crisis también se aplica a la subjetividad: no existe una subjetividad normal, estable y sana para la cual la crisis sea una interrupción externa e individual. Más bien, al igual que en la economía, la crisis es una parte de la reproducción de la subjetividad y una parte de su normalidad.
Este es el primer eslabón de cómo la Teoría Crítica entiende la dialéctica, o incluso la identidad especulativa entre normalidad y crisis tanto en la economía como en la subjetividad. Quizás esta relación dialéctica engendra la idea de la crítica en general: la crisis, ya sea económica o subjetiva, cuando se concibe como parte de la normalidad muestra que esta normalidad en sí misma es problemática y que la crisis es una reacción «normal» a esta problemática de la normalidad. Además, la crisis es también la «primera» (si no, como diría especialmente Adorno, la única) «solución» a la que nos enfrentamos dentro de la inmanencia de la sociedad capitalista. En otras palabras, la crisis en la Teoría Crítica se ve ante todo como una especie de autocrítica. La crisis tanto en la economía como en la subjetividad puede entenderse como una autocrítica que funciona tan ciega e inconscientemente como la economía capitalista y la constitución de su sujeto.
Una dialéctica similar entre normalidad y subjetividad también es evidente en el psicoanálisis, el segundo punto de referencia (después de Marx) para la primera generación de Teoría Crítica. El siguiente artículo, sin embargo, se centrará en la conexión general entre la crítica de la economía política de Marx y la crítica de la subjetividad.
(Primero un breve comentario entre paréntesis: no es posible discutir la conexión entre normalidad y crisis sin señalar una excepción. Aunque la idea general en Teoría Crítica es la identidad dialéctica e incluso especulativa entre crisis y normalidad en la economía y en la subjetividad, el período del Nacionalsocialismo y el Holocausto obligaron a la Teoría Crítica a distinguir entre crisis «normal» y esta crisis excepcional. Se suponía que esta excepción tal vez extinguiría la subjetividad misma; en cualquier caso, ya no era posible declarar esta experiencia excepcional como una reacción normal a una normalidad problemática, de hecho, ni siquiera era posible racionalizarla encontrando una conexión con la economía capitalista (Horkheimer y Adorno, 2002: 137-72; Adorno, 1973: 361-5). Pero esto debería ser una discusión separada, demasiado importante para no mencionarla brevemente pero imposible de integrar en este artículo).
Ahora centrémonos en la idea de una conexión entre la subjetividad y la economía. Para reiterar, esta conexión interna es el punto ciego de la subjetividad y, como tal, su «primera crisis», ya que la subjetividad no puede comprender su propia constitución socioeconómica.
2. MEDIACIÓN SOCIAL EN EL CAMPO DE LA TEORÍA CRÍTICA
La siguiente sección de este artículo reconstruirá la conexión entre la subjetividad y la economía capitalista discutiendo tres figuras representativas en el campo de la Teoría Crítica: Georg Lukacs, Theodor W. Adorno y Alfred Sohn-Rethel. Son representativos porque cada uno formuló críticas bastante distintivas que, en conjunto, brindan una visión general de la primera generación de Teoría Crítica.
Georg Lukacs es considerado uno de los padres fundadores del marxismo occidental. Influyó en el desarrollo de la Teoría Crítica aunque él mismo no formase parte de su tradición. Lukacs –al menos el joven Lukacs, en quien nos centramos aquí– marca la transición entre el marxismo-leninismo y el marxismo occidental. Theodor W. Adorno fue, junto con Max Horkheimer, la figura central de la Teoría Crítica y es un representante clave de su primera generación. El tercer crítico, Alfred Sohn-Rethel, desde un punto de vista sistemático, ocupa una especie de posición intermedia entre Lukács y Adorno. No perteneció ni al marxismo-leninismo ni a la teoría crítica, siendo un outsider durante toda su vida profesional (para la biografía de Sohn-Rethel, véase Greffrath, 1989; Kratz, 1980: 96-99; Freytag, 1992; Negt, 1988; Henschel, 2006: 34–77).
Incluso si Adorno es el principal representante de la Teoría Crítica, sólo las tres críticas de la subjetividad tomadas en conjunto delinean toda su gama: la crítica enfática e incluso revolucionaria de Lukács, la crítica radical-negativa de Adorno y la posición externa de Sohn-Rethel entre los otros dos.
Los tres tienen el mismo punto de partida, porque no sólo comparten la idea de una conexión constitutiva pero ciega entre economía y subjetividad, sino que fundamentan esta conexión en la misma forma de mediación social. Coinciden en que, junto con Marx, vinculan la crítica de la economía capitalista y la subjetividad capitalista con la forma de mediación capitalista. Además, también están de acuerdo en no interpretar esta mediación como trabajo en general (como en el marxismo tradicional) sino como una mediación constituida por mercancías. Mientras que el marxismo tradicional, siguiendo la teoría epistemológica del reflejo de Lenin (Lenin, 1972), postula que la mediación social y la conexión entre la economía y la subjetividad se basan en el trabajo, Lukacs, Adorno y Sohn-Rethel consideraban la forma-mercancía como la forma base última de tal mediación social. Argumentando que, en el capitalismo, el trabajo mismo está mediado a través de esta forma-mercancía y deriva su determinación capitalista específica de ella.
Esta mediación social en forma de mercancía constituye tanto la objetividad económica como su subjetividad correspondiente. Así, la constitución de la subjetividad proviene de la constitución de la objetividad económica, una objetividad a la que se enfrenta el sujeto pero que al mismo tiempo es una necesidad interna en el pensar mismo. Para comprender esta relación entre objeto y sujeto, Lukacs, Adorno y Sohn-Rethel coinciden en que debemos seguir la dialéctica hegeliana y marxista, pensando en ambos desde su mediación común e incluso desde su identidad especulativa basada en la forma mercancía. Pero aquí, en esta identidad especulativa de objetividad y subjetividad, reside también una rectificación de Marx frente a Hegel. Los tres brindan una crítica diferente a la concepción hegeliana de la dialéctica: la identidad especulativa resulta en alienación y cosificación de manera irracional (Lukács); la identidad especulativa da como resultado algo que no se supera (Adorno); la identidad especulativa liquida acríticamente las condiciones sociales de las formas no empíricas del conocimiento individual (Sohn-Rethel). Sin entrar en detalles en este punto, es sin embargo posible mostrar en este fracaso el “segundo signo” de la crisis de la subjetividad. Si el primer signo es que la subjetividad no puede captar su propia constitución en forma de mercancía (o que sólo es capaz de criticarla como su propio punto ciego), el segundo signo es el fracaso de una identidad o identificación exitosa de sujeto y objeto, como Hegel reivindicó con lo que llamó “Espíritu” [Geist], un espíritu que los tres críticos, siguiendo a Marx, trataron de presentar como la forma en que la filosofía, al mismo tiempo comprende y malinterpreta sus formas capitalistas.
Entonces, las dos ideas compartidas de la crítica son: primero, que la mediación social de la forma-mercancía es el punto ciego en la constitución de la objetividad económica y su subjetividad correspondiente, y segundo, que la forma-mercancía no satisface la identidad entre esta objetividad y subjetividad. Dentro de este contexto también es posible identificar las mencionadas diferencias entre Lukacs, Adorno y Sohn-Rethel que muestran el alcance de la Teoría Crítica. La crítica de Lukács apunta a una superación revolucionaria del capitalismo. En el llamado ‘ensayo sobre la reificación’ de su célebre obra Historia y conciencia de clase (Lukacs, 1971), Lukacs conceptualiza incluso la crítica de la forma-mercancía como un salto revolucionario, un salto que podría realizar una totalidad social racional. Adorno se aleja radicalmente de tan revolucionaria teoría, estableciendo una crítica puramente negativa en la que sujeto-objeto no puede construir una totalidad sin algo que mantenga su identidad; sin embargo, la reconciliación entre sujeto-objeto debe ser ante todo precisamente este reconocimiento de su no identidad. Finalmente, Sohn-Rethel llega a un término medio, desde su posición de outsider, al crear una “teoría materialista del conocimiento” con la ayuda de la forma-mercancía. Esta teoría materialista muestra las condiciones sociales desvanecidas que constituyen la objetividad social y natural de tal manera que el sujeto puede identificar ambas de manera racional-científica.
El siguiente análisis examina esta mediación en forma de mercancía en el trabajo de estos críticos centrándose en el trabajo más importante e influyente de cada uno antes de señalar los problemas que los tres tienen en común.
3. LA IDEA DE LUKÁCS DE UN SALTO REVOLUCIONARIO: EL REFLEJO DE LA MEDIACIÓN FORMA-MERCANCÍA A TRAVÉS DE LA AUTOCONCIENCIA DE LA PARTICULAR MERCANCÍA FUERZA DE TRABAJO
Historia y conciencia de clase de Lukacs, publicada por primera vez en 1923, es probablemente la colección de ensayos marxistas más conocida. Aquí Lukács desarrolló su legendaria crítica de la forma-mercancía, que sostenía (y esto debe entenderse como el punto crucial de su crítica[2]) que el trabajo se había vuelto reflexivo debido a su cosificación y alienación en forma de mercancía. Esto se debe a que, por primera vez en la historia, el propio trabajo se había convertido en una mercancía (Lukács, 1971: 85-6). En otras palabras: el trabajo se vuelve reflexivo debido a la autoconciencia de la mercancía fuerza de trabajo.
Para comprender este punto de inflexión casi revolucionario que señala Lukács en la mediación social, debemos prestar mucha atención a la ambivalencia dentro de su crítica a la forma-mercancía, así como a la ambivalencia dentro de su crítica a la reificación y la alienación. La ambivalencia es que el proletariado, precisamente por la cosificación y la enajenación de su propio trabajo, puede reflexionar sobre este como lo hace sobre un objeto externo.
Por un lado, esta transformación del trabajo en mercancía elimina todo elemento ‘humano’ de la existencia inmediata del proletariado, por otro lado, el mismo desarrollo elimina progresivamente todo lo ‘orgánico’, todo vínculo directo con la naturaleza de las formas de sociedad, de modo que el hombre socializado puede permanecer revelado en una objetividad alejada o incluso opuesta a la humanidad. Es precisamente en esta objetivación, en esta racionalización y cosificación de todas las formas sociales que vemos claramente por primera vez cómo la sociedad se construye a partir de las relaciones de los hombres entre sí. (Lukács, 1971: 166)
Un proletariado separado de «todo vínculo directo con la naturaleza» puede así reconocer en sí mismo la esencia de la mediación entre sujeto y objeto y, por lo tanto, puede convertirse a sí mismo, su propia subjetividad, en un objeto de apropiación por parte de una totalidad social colectiva. Aquí, la enajenación y la cosificación en forma de mercancías no solo son condenadas por Lukács, sino que también son la condición para un “salto revolucionario”. El salto se basa en que la crítica de Lukács a la forma-mercancía no es una crítica puramente conceptual; más bien, la crítica demuestra que la mercancía fuerza de trabajo –cuando reconoce su propio trabajo como un objeto gracias a su cosificación y alienación– se vuelve autoconsciente y pone en práctica su autoconciencia.
Para Lukács está puesta en práctica de la propia conciencia sólo es posible desde el punto de vista del proletariado (Lukács, 1971: 149-222) y no, como en la visión del idealismo alemán de Kant a Hegel, para la conciencia como tal (ibid.: 110-49). En efecto, según Lukács, el idealismo alemán muestra exactamente el punto de vista contemplativo y reflexivo de la clase burguesa, que es externa e impráctica hacia el trabajo y la fuerza productiva ya que vive de la aplicación y explotación del trabajo de otras personas (ibid.: 166). Desde el punto de vista de la clase obrera, en cambio, no sólo la esencia de su propio trabajo se vuelve transparente en los fenómenos cosificados, sino que también significa que esta esencia puede convertirse en objeto de apropiación precisamente para este sujeto de trabajo. O, en resumen, el propio trabajo puede volverse reflexivo. El proletariado puede así reconocerse a sí mismo como la esencia alienada de la sociedad, captar esa esencia al mismo tiempo de manera existencial y convertirse en el «sujeto-objeto idéntico de la historia» (ibid.: 149). Este sujeto pone en juego su propia existencia en la realización nada menos que de la idea de comunismo porque, en consecuencia, la idea de comunismo es entonces –para concluir esta crítica de la forma-mercancía- que el trabajo, a través de la mercantilización de su sujeto (es decir, el proletariado), llega a una conciencia, y a través de esta conciencia el trabajo se vuelve reflexivo y el proletariado puede realizar prácticamente una totalidad social racional.
De este modo, en la crítica de Lukács a la forma-mercancía, hay una crisis de subjetividad en un doble sentido. A primera vista, la crisis se encuentra dentro de una mediación social capitalista específica que conduce a la alienación y la cosificación, pero una mirada más cercana muestra que tal mediación también conduce a la crisis en el sentido original de decisión. Aunque la sociedad capitalista en su totalidad está mediada por la misma forma-mercancía y todos los sujetos comparten la misma cosificación y alienación, existe una diferencia en su totalidad desde un punto de vista epistemológico, lo que equivale a un antagonismo en la totalidad social misma. Mientras que el punto de vista burgués poco práctico permanece basado en la reflexión externa y atrapado en la contemplación, encontrando escape solo en una trascendencia religiosa, existencial o incluso puramente negativa y sin sentido (Lukacs, 1973, 1998), el proletariado en su punto de vista contemplativo reflexiona sobre la determinación social de su propia praxis social como si fuera un objeto externo –gracias a su cosificación y alienación. Este objeto reflejado, cosificado, por un lado, es su propio trabajo, por lo tanto, su propia determinación social y dimensión práctica. Pero, por otro lado, con este trabajo es el sujeto del trabajo mismo el que se ha convertido en una mercancía cosificada y autoalienada, la particular mercancía fuerza de trabajo. Y debido a este estatus de sujeto-objeto, la fuerza de trabajo no puede permanecer en un punto de vista puramente teórico; no puede mantener el estatus de una reflexión externa y contemplativa. Por el contrario, puede tanto reflexionar teóricamente como captar y apropiarse prácticamente de la determinación social de su propio trabajo y, por tanto, de la esencia de una mediación social potencialmente racional (Lukács, 1973: 169). Es así como en Lukács, desde el punto de vista del proletariado como mercancía cosificada y autoalienada, la crítica teórica del capitalismo salta a su superación práctica y desemboca en la idea del comunismo: el comunismo es la idea de una autorrealización práctica del proletariado como esencia de la mediación social, en la que el proletariado puede producir su propia historia social. Al considerar al proletariado como “el idéntico sujeto-objeto de la historia”, con Marx, Lukács finalmente convirtió la idea especulativa del sujeto-objeto idéntico de Hegel en una versión materialista de la idea del comunismo.
4. ADORNO: LA MEDIACIÓN NO IDÉNTICA DE LA FORMA-MERCANCÍA
Adorno comienza su crítica con el fracaso de una crítica del capitalismo de orientación revolucionaria (literalmente en la primera oración de Dialéctica negativa: Adorno, 1973[3]). Él también busca la superación de la sociedad capitalista, pero no puede justificarla con la mediación mercantil, al menos no de manera constructiva positiva. Al igual que para Lukács, para Adorno la mediación mercantil constituye una objetividad económica y una subjetividad correspondiente y, por tanto, una totalidad social; es una totalidad reificada e irracional. Pero para Adorno no hay antagonismo entre dos puntos de vista diferentes hacia esta totalidad social, lo que permite una crítica revolucionaria desde el punto de vista de la clase trabajadora que conduce a la realización práctica de una totalidad racional (Buck-Morss, 1977: 24-41). Por el contrario, critica tales intentos sistemáticos y constructivos de superar el capitalismo, argumentando que la mediación formada por mercancías no produce un conocimiento crítico, y mucho menos un sujeto revolucionario o una práctica revolucionaria. La mediación mercantil implica, en cambio, una inmanencia que asegura que las contradicciones sociales sean sometidas a una reconciliación forzada, convirtiéndose en unidimensionales, y que de ellas no pueda emerger ninguna dinámica emancipadora, al menos no a la manera lukacsiana.
Esta desviación de las expectativas enfáticas de Lukács sobre la mediación y las contradicciones de la sociedad en forma de mercancías da como resultado una crítica que sigue siendo negativa, como indica el título de la obra principal de Adorno, Dialéctica negativa. Con esta negatividad Adorno está siguiendo estrictamente la ‘lógica’ que resulta de una crítica radical a una inmanencia total que es también una falsa apariencia (Theunissen, 1978). Esta crítica negativa deja atrás la falsedad de la mediación de sujeto y objeto a través de la forma-mercancía. Se aferra a la necesidad de superar la forma-mercancía, pero esta superación concierne ahora también a las formas de conocimiento, racionalidad y objetividad que resultan de la mediación forma-mercancía. Adorno tematiza esta mediación como el “proceso de intercambio” o el “principio de intercambio”, y el intercambio como el “principio identificador del pensamiento” (Adorno, 1973: 190, 146-7).
La dominación universal de la humanidad por el valor de cambio –una dominación que a priori impide que los sujetos sean sujetos y degrada la subjetividad misma a un mero objeto– desvirtúa el principio general que pretende establecer el predominio del sujeto. (Adorno, 1973: 178)
El punto crucial de la crítica de Adorno es que la forma en que la economía hace que todo sea intercambiable al identificar todos los valores de uso y trabajo concretos cualitativamente
diferentes como valores cuantitativos puros se refleja en la forma en que el concepto y la lógica del pensamiento crean identidad. Para Adorno, este camino está mejor demostrado por Hegel (Adorno, 1973: 146-8, 334 ff., 356, 378) cuya dialéctica e idea del pensamiento conceptual interpreta como la lógica de la identidad y su dominación (ibíd.: véase la introducción en las págs. 5-8 y a lo largo de Dialéctica negativa; véase también Adorno, 1993). Supone que el vínculo oculto entre la identificación a través del pensamiento conceptual y la identificación en la economía se encuentra en la forma de mercancía y el valor de cambio. En ambos casos la distinción entre objeto y sujeto surge de una abstracción, y en ambos casos es esta abstracción la que constituye lo que se convierte en su objeto de dominación por identificación. Así como en el intercambio económico la abstracción del valor de uso se convierte en su identificación a través del valor de cambio, también en el pensamiento conceptual la abstracción constituye lo que se convierte en un puro objeto de identificación. Esto se lleva al extremo en las ciencias naturales donde, como en la economía, la cuantificación pura pretende identificarse con su contenido (Adorno, 1973: 146 ss., 307, 334 ss., en referencia a la ‘abstracción-real’ de Sohn-Rethel [ibíd.: 177]). La abstracción no sólo constituye una segunda naturaleza, sino que se vuelve contra el sujeto de la abstracción, obligándolo a un autodominio tanto por la autoobjetivación y la racionalización como por la objetivación de otros sujetos (en particular, la Dialéctica de la Ilustración puede leerse como la génesis del sujeto-objeto por abstracción; véase Horkheimer y Adorno, 2002: 21, 40–2, 52, 159 ss).
La crítica de Adorno también pretende una especie de autocrítica de la forma-mercancía pero de una manera diferente a la de Lukács. En Lukács, el trabajo en el capitalismo se vuelve autoconsciente a medida que la fuerza de trabajo se mercantiliza y el sujeto del trabajo, por primera vez en la historia, puede reflexionar sobre su propio trabajo como una cosa externa, al hacerse transparente su mediación social. En Adorno, sin embargo, la autocrítica de la forma-mercancía se deriva de la subjetividad como tal: si el sujeto individual toma conciencia de la lógica dominante de la identidad que existe tanto en la economía como en el pensamiento conceptual (Buck-Morss , 1977: 82–94). Esta crítica de la dominación se dirige hacia la economía capitalista, pero al mismo tiempo el sujeto tiene que hacer de su propia auto-dominación –como implicada en esta lógica– un objeto de crítica.
El punto crítico de esta autocrítica es permanecer negativa, no contar con una referencia positiva. Para esta negación radical de una lógica igualmente comprensiva de la identificación a través de la forma-mercancía y el principio del intercambio, Adorno llama sólo a lo que en sí mismo no está calculado, y a lo que se refiere, principalmente, como lo ‘no idéntico’ (Adorno , 1973; Schmidt, 1983). La autocrítica consiste en todo aquello que no queda completamente absorbido por la lógica de la identificación a través del valor de cambio y el concepto; sigue siendo algo así como una intervención materialista, pero se niega a ser apropiada en un punto de vista epistemológico o incluso revolucionario como el trabajo, el poder productivo o la praxis en la idea de Lukács de un «sujeto-objeto idéntico». Adorno casi formuló lo opuesto de la fórmula de Lukács: la crítica tiene que basar su pensamiento en lo que Adorno llama el ‘otro’ del pensamiento, pero para evitar reproducir el poder y la dominación del pensamiento mismo, en particular su reclamo y deseo de identidad, la crítica tiene que mantener una diferencia crítica con este otro, pues es la condición no idéntica del pensamiento mismo (Adorno, 1973: 153 ss.).
En cierto modo, este es exactamente el punto de vista que criticaba Lukács: el punto de vista burgués de una reflexión contemplativa y externa. Para Adorno este punto de vista se transforma en una posición autocrítica al convertir en objeto de crítica la dominación inherente a su propia lógica de pensar y de identificarse y cuando es consciente de la diferencia que, a través del pensamiento, es un recordatorio de lo que queda como el otro del pensar. La intervención materialista de este no-idéntico marca el punto donde la subjetividad puede hacer de la dominación de su pensamiento-concepto hacia el objeto mismo un objeto de crítica y convertir el pensamiento-concepto en autocrítica, criticando así su propio pensamiento como una forma de autodominio y autodominio.
5. SOHN-RETHEL: LA UNIDAD DE LA FORMA-MERCANCÍA Y LA FORMA-PENSAMIENTO
Sohn-Rethel toma una posición intermedia entre la interpretación enfática-revolucionaria de Lukács y la pesimista-negativa de Adorno sobre la forma-mercancía. Su crítica gira en torno a la idea de ‘abstracción real’ que, según él, debe ejecutarse prácticamente para que las cosas sean identificables como objetos abstractos y se hagan conmensurables como valores puros (Sohn-Rethel, 1978: 18-34; Sohn -Rethel, 1990: 16–17; Toscano, 2014: 1226–9; Tsogas, 2012: 380–3).
La opinión de que la abstracción no era propiedad exclusiva de la mente, sino que surge en el intercambio de mercancías, fue expresada por primera vez por Marx al comienzo de El capital y antes en la Crítica de la economía política de 1859. (Sohn-Rethel, 1978: 19)
Sohn-Rethel aquí se refiere a las mismas dos obras que mencionó Lukács en la primera oración de su ensayo sobre la reificación (como se cita arriba).
Esta abstracción real, ejecutada en la práctica, realizada en el intercambio debe, por un lado, ser funcional para la síntesis de la sociedad, y por lo tanto para el intercambio y la constitución de la objetividad social a través del valor de las mercancías. Esta misma abstracción real, por otro lado, también debe operar en las formas abstractas del pensamiento y ser funcional para la síntesis subjetiva que la mente realiza para objetivar el mundo empírico. En resumen, Sohn-Rethel quiere establecer «una unidad entre la forma-mercancía y forma-pensamiento», es decir, una «teoría materialista del conocimiento» (Sohn-Rethel, 1978: 1-17). De hecho, incluso argumenta que las formas abstractas de pensamiento de las ciencias naturales contemporáneas tienen su origen en el proceso real de abstracción. La síntesis mercantil de las cosas constituye la objetividad social en un modo inconscientemente práctico, pero esta misma síntesis también opera en una síntesis racional y constituye el modo subjetivo para entender la objetividad, no solo al pensar la objetividad de la sociedad sino también a la naturaleza (ibíd.: 2–4).
Es importante recalcar que esta fundamentación materialista del sujeto epistemológico no es precisamente una crítica a la irracionalidad, a la ideología o a la cosificación, y tampoco sostiene que estas abstracciones constituyan una lógica de la identidad en la que algo no encaja y se pierde –esto fue la posición de Lukács con respecto a la crítica de Adorno. Sohn-Rethel formula una teoría de la epistemología en la que la misma abstracción real del valor de uso constituye una forma pura de pensamiento no empírico con el que «el conocimiento objetivo es posible», tal como lo afirmó por primera vez Kant. La pregunta para Kant era ‘solo’ ¿cómo es esto posible (Kant, 2007: xxxv)? Según Sohn-Rethel, la abstracción real que prácticamente hacemos a cambio del mundo empírico constituye exactamente esa forma pura de pensar que Kant analizó como una subjetividad trascendental no derivable de ninguna experiencia empírica. En opinión de Sohn-Rethel, la abstracción real es exactamente la génesis social que desaparece en la forma de una subjetividad trascendental y en su pura validez en una mente individual y autónoma; reconstruye no sólo esta génesis social e histórica del sujeto trascendental, sino también su condición no empírica y a priori. “A cambio, el acto es social, las mentes son privadas” (Sohn-Rethel, 1978: 29).
De esta forma, Lukács, Adorno y Sohn-Rethel presentan tres versiones bastante diferentes de una crítica de la mediación social a través de la forma de mercancía. A pesar de estas diferencias, para los tres, la racionalidad y la totalidad social no están constituidas únicamente por el poder del pensamiento, la razón y el espíritu (como en el idealismo alemán), ni se basan en el poder del trabajo y la experiencia social práctica (como en el materialismo de marxismo tradicional). En cambio, están constituidos por la forma-mercancía. Los tres consideran la mediación de la forma-mercancía como crucial para la crítica inmanente de la sociedad. “Crítica inmanente” significa colocar la crítica dentro de la mediación de la forma-mercancía y pensar desde dentro de esta mediación para conducir la mediación ciega e inconsciente como tal a una representación. Lukács, Adorno y Sohn-Rethel basan sus críticas en la incapacidad del sujeto para captar la constitución social de la objetividad a través de esta mediación, así como su propia constitución como sujeto. Finalmente, incluso si el sujeto capta esta mediación al menos en el nivel de una crítica teórica, como los tres quieren mostrar, todavía no puede apropiarse prácticamente de su propia mediación social, al menos no en la sociedad capitalista.
Pero aquí por fin sacan conclusiones totalmente diferentes en sus críticas a la forma-mercancía. En Lukacs, esta misma crítica inmanente también debería permitir a la conciencia aprehender aquello que puede abolir la mediación mercantil (el proletariado), mientras que Adorno “solo” apunta a que esto no puede calcularse (lo no idéntico). La crítica de SohnRethel, por su parte, toma una posición intermedia cuando busca recuperar la génesis social en extinción de nuestro pensamiento y guiarnos hacia una teoría materialista del conocimiento (la unidad de forma-mercancía y forma-pensamiento).
Al hacerlo, los tres apuntan a un razonable pensamiento reflexivo [Verstandesdenken] que es específico de la sociedad capitalista-burguesa, un pensamiento que sigue siendo contemplativo del mundo y poco práctico para su transformación. Los tres entienden la crisis como el punto donde esta subjetividad contemplativa encuentra su propio punto ciego y se convierte en una (auto)crítica. Sin embargo, este punto crucial se construye de manera muy diferente en cada uno.
Para Lukács la reflexión contemplativa es el punto de vista adecuado de la burguesía, la clase que vive del trabajo de los demás. Afirma y oculta este hecho al captar la mediación de los resultados de este trabajo como alienados y cosificados, por lo tanto como simples objetos dados para realizar una reflexión neutral, solamente para un pensamiento y una praxis intelectuales. Pero la misma alienación y cosificación del trabajo se vuelven reflexivas cuando la propia fuerza de trabajo se convierte en una mercancía de tal manera que el sujeto del trabajo puede reflexionar sobre su propia praxis social como un objeto externo. Aquí, la reflexión se afirma como el “sujeto-objeto idéntico” y se convierte en un salto práctico de la autorrealización del proletariado en su propia historia. Para Adorno, el punto de vista contemplativo de la reflexión individual se convierte en autocrítica cuando hace de su propia dominación e hipóstasis un objeto de crítica, y cuando piensa lo que debe permanecer no idéntico tanto en la mediación social como en la racional. Y finalmente para Sohn-Rethel es exactamente este punto de vista contemplativo, dado por la abstracción real, lo que nos permite pensar desde el punto de vista de una subjetividad trascendental, es decir, pensar en una forma pura, no empírica que racionaliza la naturaleza como objeto de la ciencia y como la sociedad misma. Pero al hacerlo, el sujeto no capta su propia génesis social. Por un lado, puede convertir a la naturaleza en objeto de cuantificación y ciencia gracias a la forma abstracta no empírica; y por otro lado, puede realizar la misma cuantificación con nuestra propia sociedad, pero en lugar de convertirse en un objeto de uso científico, la sociedad se convierte en una segunda naturaleza para el sujeto.
En los tres enfoques, la mediación mercantilizada es el punto ciego de la subjetividad y constituye una segunda naturaleza social, y este punto ciego es también el punto de crisis de la subjetividad que puede convertirse tanto en una crítica de la sociedad capitalista como en una crítica de la subjetividad. Pero para Lukács esta mediación será superada si se vuelve autorreflexiva en el proletariado, mientras que para Adorno la mediación permanecerá indisponible y es sólo objeto de la crítica negativa. Para Sohn-Rethel, la mediación ya está en uso como una forma pura y científica de conocimiento y constituye la objetividad tanto en las ciencias naturales como en la objetividad económico-social. Sin embargo, para él la mediación desaparece en la inmediata y pura validez de esta forma y su uso permanece inaccesible en la mente individual. Peor aún, en su uso la forma permite a la mente individual adoptar una visión científica de la naturaleza, constituyendo una objetividad que también puede ser utilizada en la producción capitalista y convertirse en un poder productivo. Mientras tanto, la objetividad social de esta producción capitalista y su poder productivo se convierte, análogamente a la «primera» naturaleza, en una «segunda» naturaleza, en lugar de un objeto de planificación colectiva.
6. LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CRÍTICA DE MARX A LA ECONOMÍA POLÍTICA POR LA SEGUNDA GENERACIÓN ‘NO OFICIAL’ DE LA TEORÍA CRÍTICA
Sin embargo, hay un problema importante con estas críticas de la forma-mercancía: los tres consideran la forma-mercancía y sus análisis en El Capital de Marx como un intercambio directo de mercancías. El problema apunta a lo que probablemente sea el núcleo crítico de la ‘Neue Marx-Lektüre’ (en adelante citada como NM-L) en Alemania, que se originó alrededor de 1968 en el trabajo de Hans-Georg Backhaus (1997), Helmut Reichelt ( 1971) y Hans-Jürgen Krahl (1971), sino también en el trabajo de muchos otros, especialmente grupos de investigación (MarxArbeitsgruppe Historiker, 1972; Projektgruppe Entwicklung des Marxschen Systems, 1973; Projektgruppe zur Kritik der politischen Okonomie, 1973; Lenk, 1972; para una descripción general, véase Elbe, 2008). La primera generación del NM-L podría entenderse como la segunda generación ‘no oficial’ de la Teoría Crítica[3] y produjo un cambio en la forma de criticar la mediación formada por mercancías en general y en cómo leer el análisis de la forma-valor de Marx en particular, fundando así un nuevo paradigma de interpretación.
Desde la perspectiva de esta nueva lectura, podemos identificar el problema en las críticas de Lukács, Adorno y Sohn-Rethel a la forma-mercancía. Dado que los tres consideran la forma-mercancía y su análisis en El Capital de Marx como un intercambio directo de mercancías, se centran en la abstracción (real) necesaria para el intercambio y la racionalidad que resulta de esta abstracción y de la lógica del intercambio en general. Solo en Sohn-Rethel el dinero entra en juego de manera más central, pero, como es consistente con su enfoque, se deriva de un intercambio directo y es una encarnación de su abstracción: ‘La abstracción del dinero puede denominarse más apropiadamente como ‘la abstracción del intercambio’. (Sohn-Rethel, 1978: 6; para el dinero como ‘encarnación de la abstracción real’ ver ibid.: 19, 27, 31, 34, 45). Esta comprensión de la forma-mercancía en Lukács, Adorno y Sohn-Rethel es aún más asombrosa ya que comparte la visión reduccionista y la mitología de una economía política dominante que también deduce ciertas ideas de racionalidad del simple intercambio (junto con sus creencias en igualdad, justicia y libertad individual) y que además deriva el dinero como un mero medio (neutral) de intercambio, lo que al final no es más que un trueque directo.
Marx en cambio critica este mito del simple intercambio directo mostrándolo como una apariencia necesaria pero falsa de la superficie de la sociedad, por lo tanto en la esfera de la circulación (Rakowitz, 2000). Para criticar esta apariencia, Marx no muestra el intercambio directo de mercancías en el análisis de la forma-valor, ni como un evento histórico ni empírico (Arthur, 1999). Por el contrario, argumenta que las mercancías pueden intercambiarse porque siempre están vinculadas con el dinero, desde el principio (Backhaus, 1997; Heinrich, 1999: 196-251). Gracias al dinero, las mercancías como tales siempre están ya liberadas de la necesidad de constituir su relación comparándose directamente en el intercambio a través de la abstracción práctica. En cambio, entran a priori en relaciones cuantitativas puras. En resumen, lo que ha aportado la nueva lectura de Marx es una crítica de todas las teorías del valor premonetarias y de una mercancía premonetaria.
Pero, en cierto modo, esta nueva lectura de Marx sigue siendo tan problemática como la reducción al intercambio de mercancías de la Teoría Crítica y la economía política dominante. El problema es que también en esta nueva lectura se introduce el dinero como medio de cambio, por lo que todavía hay una fijación en el cambio y el valor de cambio. Extrayendo la consecuencia de la idea de que, por un lado, el dinero es decisivo para la cuantificación de la relación social pero, pero por otro lado, un intercambio directo es una apariencia falsa y el mito central de la economía clásica y actual, mi propia tesis es la siguiente: si el dinero es el lamentablemente incesante punto ciego de la mediación mercantil, no es dinero en su función secundaria como medio de intercambio sino en su función primaria como medida (Engster, 2014; Schlaudt, 2011).
Desde la perspectiva de esta medida, el análisis de Marx de la forma-valor es algo completamente diferente a un análisis de un intercambio inmediato de bienes. En cambio, muestra la constitución de una relación cuantitativa pura, como ya es obvio en la primera forma de valor simple, «x mercancía A ¼ y mercancía B». Con ‘x’ e ‘y’, no tenemos dos mercancías listas para intercambiar sino ya una relación cuantitativa, y para esta relación ya es decisiva una medida (Marx, 1976: 138). El análisis muestra entonces que la exclusión de cualquier mercancía arbitraria fija esa unidad de valor ideal que convierte esta mercancía en la mercancía-dinero y que pone a todas las demás mercancías en relación puramente cuantitativa con ella (ibid.: 162). El valor, por lo tanto, se convierte en realidad no por el intercambio y la abstracción, sino por una mercancía-dinero que representa la medida para una unidad ideal y la realiza poniendo todas las mercancías en relaciones cuantitativas puras como magnitudes. Además, la realización del valor debe desarrollarse no como un proceso de intercambio sino como un proceso de medida que realiza los valores de las mercancías como «productos del capital» (Marx, 1991: 275). Finalmente, al realizar estos productos del capital, el dinero está determinado por los dos elementos de la producción de mercancías: trabajo y capital, es decir, determinando las magnitudes (promedio) cruciales para su posterior valorización (para el «tiempo de trabajo socialmente necesario», Marx, 1978). : 201, 340 ss.; para ‘plusvalía’, ibíd.: 339 ss.; para la ‘ganancia media’, ibíd.: 320 ss.; para ‘tasa de ganancia’, Marx, 1991: 132 ss.).
Así, toda la relación entre dinero y valor debe desarrollarse como un proceso de medición, comenzando con la primera función del dinero como medida y terminando con su forma-capital y el proceso de valorización del trabajo y el capital que realiza por los valores de sus resultados, es decir, las mercancías. Pero por ahora debe bastar con aclarar y tener en cuenta dos puntos. Primero, el análisis de la forma-valor debe leerse no solo como la génesis lógica del dinero, sino también como la reconstrucción del dinero como medida de valor. Y segundo, en el valor de una mercancía, el dinero no realiza la relación de intercambio entre las mercancías, sino que realiza el poder productivo de la valorización del trabajo y el capital y determina las magnitudes para su posterior realización. Sin estos dos puntos, la crítica de la mediación social queda estancada en la lógica del intercambio.
Para terminar, es posible distinguir dentro de la crítica de la economía política inspirada por Marx, aunque sea de manera muy aproximada, tres etapas de interpretación de la mediación social y su constitución de una objetividad económica y una subjetividad correspondiente. La primera etapa es el marxismo tradicional, que buscaba la mediación social en el trabajo. El segundo es el marxismo occidental y la teoría crítica, que introdujo la forma-mercancía en la mediación social. Y la tercera etapa, que se originó con la nueva lectura de Marx a mediados de la década de 1960 en Alemania, consistente en determinar tanto el trabajo como la forma-mercancía (por lo tanto, la sustancia y la forma-valor) por medio de su tercero o medio común excluido: el dinero.
Una cuarta etapa podría ser desarrollar el dinero no a partir de su función como medio de cambio sino como medida, y su forma-capital como un proceso de medición que, a través de la realización de los valores de las mercancías, determina las magnitudes relevantes para los elementos de su proceso de producción: la valorización del trabajo y del capital. No importa si estamos de acuerdo con esta cuarta etapa o no, en el centro de la nueva lectura de Marx está la necesidad de desarrollar la mediación social, y por lo tanto la relación entre su sustancia y su forma, a partir del dinero. Con esta lectura lógica directa, que se orientó hacia Hegel y ahora se conoce en la discusión alemana como la ‘fase de la reconstrucción de la crítica de la economía política’, es posible superar ambos polos de la mediación social – trabajo y mercancía – reconfigurandolos en torno al dinero.
Pero si seguimos estrictamente esta lectura lógica del NM-L, entonces no sólo hay que pensar el trabajo y la forma-mercancía desde el punto de vista del dinero (como propone esta nueva lectura), sino que también hay que pensar en la constitución de la objetividad desde esta perspectiva. Pensar en la objetividad «desde el punto de vista del dinero»: al mediar el trabajo realizando sus resultados, es decir, las mercancías, el dinero realiza la misma relación social que presenta, dándonos nuestra propia relación social para comprender mediante el valor realizado. Es especialmente este ‘darnos’ lo que debe tomarse literalmente: el dinero nos da nuestra propia relación social como un regalo al realizar valores mientras los media en la práctica; en otras palabras, nos da nuestra propia relación social de manera práctica, objetiva y puramente cuantitativa. Así, tenemos relaciones cuantitativas, y con ellas una noción de objetividad, no por una abstracción (real) o una reducción hecha en la lógica del intercambio, sino porque realizamos en el dinero una unidad ideal que a su vez da una medida a todos nuestros trabajos y establece todos sus resultados en relaciones cuantitativas. En consecuencia, esta realización de nuestras propias relaciones sociales ha de ser pensada no desde la perspectiva del intercambio y su lógica, sino desde la lógica de la unidad común e ideal que representa el dinero. Y finalmente, el dinero representa esta unidad ideal siempre ya al realizar los resultados del proceso de valorización. Esta realización no establece la lógica del intercambio sino que comprende la lógica de un proceso de medición social que determina las magnitudes cruciales para los dos elementos de este proceso de valorización: el trabajo y el capital.
El punto clave es que si el dinero realmente realiza la objetividad que se nos da en estos valores realizados, entonces no solo tenemos que pensar en la constitución de nuestra objetividad social desde el punto de vista de la unidad ideal que representa el dinero, sino que también debemos pensar al dinero como el sujeto ‘real’ que realiza la mediación social. Debe ser sujeto de realización de la totalidad social y de realización del saber, pero es un sujeto social que permanece ciego como una ‘subjetividad automática’ (Marx, 1976: 255), cuyo ‘saber’ existe sólo en la mediación que realiza prácticamente y mantiene cuantitativamente.
7. ¿QUÉ HACER PARA UNA AUTOCRÍTICA ADECUADA DE LA SUBJETIVIDAD?
Para concluir esta crítica a la primera generación de Teoría Crítica, resumiré las principales consecuencias que se pueden formular no sólo a través de su segunda generación ‘no oficial’ que desemboca en la llamada NM-L, sino también a través del dinero como medida. En Lukács, Adorno y Sohn-Rethel hay una triple idea de crítica:
- La mediación de la forma-mercancía constituye tanto una objetividad económica como su correspondiente subjetividad, pero no, como en la dialéctica de Hegel, como una identidad especulativa. Esta identidad debe ser más bien objeto de crítica materialista.
- Esta mediación de la forma-mercancía es el punto ciego en la constitución del objeto y el sujeto.
- Tenemos que vincular la crisis de la subjetividad a este punto ciego de tal manera que esta crisis se convierta, por un lado, en una crítica de la objetividad y, por otro lado, en una autocrítica de la subjetividad.
Para radicalizar esta idea de crítica, primero es necesario reformularla desde el “punto de vista” del dinero. Esto se puede hacer en tres pasos descritos aquí en conclusión:
- La objetividad económica y su subjetividad correspondiente deben desarrollarse a partir de su mediación a través del dinero en lugar de desde la forma-mercancía.
- Para superar la fijación en la abstracción y la lógica del intercambio, el dinero debe desarrollarse no como un medio de intercambio sino como una unidad de medida, y su movimiento como capital debe desarrollarse como un proceso práctico de medición; esta técnica de medición es el punto ciego de la mediación social. La técnica constituye una objetividad que no sólo es dada para el sujeto, sino a partir de la cual el sujeto tiene que pensar la objetividad como una segunda naturaleza. A través de esta técnica, el sujeto recibe ciertas necesidades para el pensamiento racional. Esto se refiere en primer lugar a los conceptos cuantitativos, ya que es crucial comprender que la objetividad que constituye el dinero parte de los valores económicos, y el valor es una cualidad que no es más que pura cantidad, pero una cantidad que determina nuestra relación social objetivamente mediante magnitudes especificadas por esta misma relación social. En resumen, las necesidades del pensamiento no provienen del intercambio de mercancías, sino del dinero como técnica social para darnos, en los valores realizados, nuestra propia relación social para pensar al realizarla y a la vez ocultarla.
- No sólo tenemos que pensar la mediación social –y por ende la objetividad social y ciertas necesidades de nuestro pensamiento subjetivo– desde la perspectiva del dinero, también tenemos que pensar el dinero mismo como un sujeto: un sujeto ciego y “automático”.
Con esta subjetividad, finalmente hemos encontrado la conexión inmediata entre la crisis de la economía y la crisis de su sujeto inmediato: si el dinero es el sujeto ciego, inconsciente y automático de la mediación social y de la valorización en la economía capitalista, entonces la crisis de esta economía es, en un sentido inmediato, también la crisis de este sujeto económico. Si, por ejemplo, hay -como parece ser el caso hoy en día en una fase del capital financiero- demasiado crédito circulando sin representar adecuadamente la misma economía que media, tarde o temprano el dinero debe representarlo adecuadamente. Por lo tanto, se hará necesaria una devaluación del dinero, o al menos una devaluación de las diversas formas que toma como capital (financiero). En consecuencia, los procesos de devaluación e inflación simplemente muestran que tal cantidad de dinero no era adecuada para la economía que media; el dinero no representaba el verdadero proceso de valorización. O mejor dicho, lo representaba sobrevalorándolo, es decir, representando una sobrevaloración. Había un desfase y una no equivalencia entre el dinero como sujeto de mediación social y la objetividad que debe realizar y representar del lado de la economía mediatizada, y la conclusión de esta diferencia es la crisis. La conclusión de la diferencia es la crisis del sujeto de la mediación social así como de la objetividad que debe realizar. Pero lo que parece ser su crisis es también un retorno a la normalidad -a su equivalencia- para que el sujeto de la mediación social pueda realizar la objetividad económica de manera adecuada.
Quizás, dadas estas consecuencias, podamos incluso reformular las tres ideas de Lukács, Adorno y Sohn-Rethel que marcan el punto de inflexión desde una objetividad económica constituida por la forma-mercancía hacia una autocrítica de la subjetividad.
Lukacs mostró que la subjetividad burguesa sigue siendo contemplativa y no práctica mientras que el proletariado puede reconocerse como el “sujeto-objeto idéntico” de la historia. Adorno se refirió a una reflexión individual y autocrítica abrumada por la lógica de la identidad tal como es producida tanto por el valor de cambio como por el pensamiento conceptual abstracto. SohnRethel reivindicó una correspondencia entre la subjetividad trascendental desarrollada por Kant y la forma-valor analizada por Marx.
Reformulando a Lukács, ahora podemos decir que el dinero representa la misma autoconciencia de la mediación social que reemplaza y al mismo tiempo realiza prácticamente; podemos desarrollarlo como un sujeto-objeto idéntico que permanece desprendido como sujeto contemplativo hacia la totalidad social. Aunque ya existe en la sociedad capitalista una especie de autoconciencia a través de la cual la determinación social del trabajo se vuelve reflexiva, no es la autoconciencia de la mercancía «fuerza de trabajo»; es la mercancía universal del dinero que se erige como medida de la misma unidad de valor ideal que se convierte en realidad material práctica en la mediación social. Como tal ideal, la medida de valor del dinero constituye la misma objetividad que realiza prácticamente de manera “materialista”, como el sujeto trascendental al que se refiere Sohn-Rethel; sin embargo, este sujeto trascendental no es solo una sola mente individual, como en Sohn-Rethel. Además, el dinero no surge como la encarnación de una abstracción real realizada en el intercambio, como dice Sohn-Rethel.
En cambio, el dinero como unidad ideal reemplaza la necesidad del intercambio y comparación directos, colocando a priori todas las mercancías y todos los trabajos en una relación social idéntica mediante la cuantificación de esta relación. Con esta realización cuantitativa en el ámbito de la circulación, el dinero produce una necesaria pero falsa apariencia en la superficie de la sociedad, dejando la falsa pista de que tanto la objetividad como la subjetividad emanan de una abstracción primaria. Y finalmente, el dinero con sus funciones constituye una segunda naturaleza que es nada menos que nuestra propia relación social pero sigue siendo, como en la crítica de Adorno, un objeto para el pensamiento crítico: el dinero es una técnica para darnos en los valores realizados nuestra propia relación social, pensar y al mismo tiempo superarlo.
Juntando las tres reformulaciones, debemos reflexionar sobre por qué nuestra propia constitución social se convierte en una segunda naturaleza para nosotros. Debemos reflexionar sobre esto no con una teoría del intercambio de mercancías pre-monetaria que introduce al dinero como medio de intercambio, sino por un lado volviendo a la función primaria del dinero como medida y por otro desarrollando la determinación capitalista del dinero. Desde esta perspectiva metodológica, la pregunta es: ¿cómo el dinero realiza, mediatiza y valoriza el valor, y con este valor, una relación social que es nuestra pero que, al mismo tiempo, es anulada y permanece inaccesible? Si comenzamos una crítica de la objetividad desde tal “punto de vista del dinero”, entonces esta crítica de la objetividad se fundirá con la autocrítica de la subjetividad.
NOTAS
[1] Cuando se haga referencia a esta Teoría Crítica de primera generación se escribirá con mayúscula.
[2] Moishe Postone, en cambio, ve la concepción del trabajo y la totalidad de Lukács dentro de la tradición marxista ortodoxa (Postone, 2003). Es extraño que Lukács sea visto como el padre fundador de la filosofía de la praxis, pero casi todas estas interpretaciones fundamentan la praxis, junto con el joven Marx, sólo en el trabajo y su dimensión cualitativa (Feenberg, 2014; Meszaros, 1995). Lukács, por otro lado, se refiere explícitamente en la primera oración a las «dos grandes obras de su período de madurez» (Lukács se refiere a El capital y a la Contribución a la crítica de la economía política), donde Marx habría «comenzado con el análisis de las mercancías. (Lukács, 1971: 83), fundamentando su crítica en la praxis social de esta forma social.
[3] La nueva lectura fue ante todo una crítica a la lectura marxista del marxismo tradicional, pero también fue un deseo de llenar el ‘centro económico omitido’ que dejó la primera generación de Teoría Crítica, en particular Adorno, Horkheimer y Marcuse (Johannes, 1995; Backhaus, 1997: 67–91; menos fuerte en su juicio Braunstein, 2011). Pero mientras Habermas con su giro comunicativo marcó un alejamiento de lo que él ve como un paradigma tradicional de trabajo, producción y praxis, la segunda generación ‘no oficial’ no abandonó este paradigma sino que volvió directamente a la Crítica de la economía política de Marx para reconstruir las categorías del trabajo, la producción, etc. Esto se centró especialmente en la distinción crítica de Marx entre el trabajo concreto y abstracto y el desarrollo de este último como la sustancia del valor, infravalorado tanto por el marxismo tradicional como por la tradición que Habermas estableció con la segunda generación «oficial» de teoría crítica.