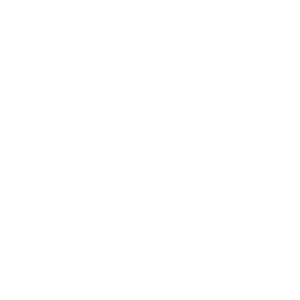Patrick Murray
Al castellano por Daniel N.
RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
El capital es el concepto fundamental de la teoría social moderna en tanto que es el fundamento de la sociedad burguesa. A diferencia de los medios de producción ya producidos, el capital es una forma social específica de producción. Un gran abismo separa a Marx de la noción dominante que sitúa al capital como un medio de producción. La falta de atención a la forma social de la producción, una característica del “horizonte burgués”, constriñe a la teoría social y aparta de su vista al capital. El capital es valor que se reproduce, que aumenta. El valor es enigmático; una extraña forma social de riqueza “supersensible”, resultado del trabajo productor de mercancías. El asunto de la forma social del trabajo queda fuera de la economía. El capital da forma y subsume a la sociedad de varias maneras. Marx identifica varias formas de subsunción: formal, real e ideal, así como “formas híbridas”. La esfera del comercio hace parecer a la sociedad capitalista como carente de clases; sin embargo, el capital en sí presupone una división de clases basada en los medios de producción y de subsistencia. Las crisis se siembran en el carácter dicotómico de las mercancías.
1. INTRODUCCIÓN
El capital, nos dice Marx, es el concepto fundamental de la teoría social moderna porque el capital es el fundamento de la sociedad burguesa: “El desarrollo exacto del concepto de capital [es] necesario, ya que [es] el concepto fundamental de la economía moderna, el capital en sí mismo. . . [es] el fundamento de la sociedad burguesa” (Marx 1973:331). A diferencia de los medios de producción producidos, un factor de producción común a todas las sociedades, el capital es específico de aquellas sociedades donde el modo de producción capitalista es dominante. El capital, una forma social específica de producción, constituye a esas sociedades como capitalistas[1]. Un gran abismo separa el concepto de capital de Marx de la noción dominante que sitúa al capital como cualquier medio de producción producido. Simon Clarke identifica el origen de tal brecha:
Hubo una revolución científica en el pensamiento social del siglo XIX. . . . Fue inaugurada por la crítica de Marx de los fundamentos ideológicos de la economía política clásica, que él ubicó en el descuido de los economistas políticos de la forma social de la producción capitalista.
El descuido acerca de la forma social y el propósito de la producción genera la ilusión de una economía en general —un proceso de aprovisionamiento donde las necesidades, la riqueza, el trabajo y la producción no tienen forma social ni propósito específico— en el que desaparece la producción capitalista. Marx se queja de la “incapacidad de David Ricardo para captar la forma específica de producción burguesa”, que “surge de la obsesión de que la producción burguesa es (p. 212) producción como tal” (Marx 1968: 529). Lo que desde entonces se denominará “economía” toma como objeto la “producción como tal”, o incluso un campo aún más amplio[2]. Al adoptar la teoría del valor trabajo clásica (ricardiana), el marxismo tradicional no logró comprender las formas sociales constitutivas del proceso de aprovisionamiento capitalista: comparte así el universo clásico del discurso, lo que Marx llama el “horizonte burgués”. La economía, por muy radical que sea, sigue siendo conomía. Pero Marx rompe con la economía. El concepto de capital de Marx no puede desarrollarse a partir de categorías de aplicación general, como pueden ser las de medios de producción o trabajo[3]. El olvido de la forma social y el propósito de la producción es un desastre para la teoría social moderna, pues deja fuera de vista la categoría crucial, el capital.
El capital, para Marx, es la forma de producción que tiene como finalidad la obtención incesante de beneficios y la acumulación de capital. El surgimiento del capital marca una nueva época revolucionaria en la historia humana. El capital es un proceso, no una cosa, las mercancías (M) y el dinero (D), que son cosas constituidas por formas sociales específicas que pueden operar como capital. Marx introduce la “fórmula general del capital” en el capítulo 4 de ‘El Capital’. Examina D-MD+ΔD, una versión abreviada del circuito del capital, que representa el capital solo en la medida en que aparece en la circulación de mercancías simples. A medida que se mueve a través de este circuito, “el valor se presenta repentinamente como una sustancia que se mueve por sí misma y que pasa por un proceso propio, y para la cual las mercancías y el dinero son meras formas” (Marx 1976a: 256). El capital hace suyo el movimiento de las mercancías y del dinero. El capital abarca una totalidad de categorías socialmente específicas involucradas en su circulación; podemos llamarlas categorías de valor, ya que todas hacen referencia al valor. Estas incluyen la mercancía, el valor, el dinero en sus diversas formas, el capital (constante y variable), el trabajo asalariado, la plusvalía, la valorización, el trabajo productivo, la ganancia, el interés, la renta y algunas más[4]. El “desarrollo exacto del concepto de capital requiere desarrollar estas categorías de valor a lo largo de los tres volúmenes de ‘El capital’
El concepto de capital de Marx está cortado con un patrón diferente al de la corriente económica principal, que se aferra al concepto asocial de capital que Marx ridiculizó:
Ninguna producción [es] posible sin un instrumento de producción, incluso si este instrumento es solo la mano. No hay producción sin trabajo acumulado, pasado, aunque no sea más que la facilidad reunida y concentrada en la mano del salvaje por la práctica repetida. El capital es, entre otras cosas, también un instrumento de producción, también trabajo pasado objetivado. Por lo tanto, es una relación general y eterna de la naturaleza; o lo sería si apartase la cualidad específica que por sí sola convierte en capital al «instrumento de producción» y al «trabajo acumulado». (Marx, 1973: 85-6)
El concepto dominante de capital, en tanto que medio de producción, es de aplicación general: ninguna sociedad puede prescindir de medios de producción. Marx también tiene este concepto general, pero entiende por qué no es posible indiferenciarlo del concepto de capital. Concebido simplemente como medio de producción, el capital no es socialmente específico y, por lo tanto, no arroja luz sobre lo que hace que la producción capitalista sea capitalista.
La concepción dominante de capital no puede identificar, y mucho menos comprender, lo que constituye la producción capitalista; sin embargo, el concepto de capital de Marx ha sido pasado por alto en gran medida por la teoría social. El concepto dominante de capital es a la vez demasiado amplio y demasiado estrecho. Es demasiado amplio en el sentido de que los medios de producción funcionan como capital sólo bajo condiciones social e históricamente especificas; el concepto más difundido, se extiende indiferentemente a todo periodo social. A su vez, es demasiado estrecho porque (1) excluye el dinero y los instrumentos financieros, como acciones y bonos, del funcionamiento como capital ( puesto que no funcionan directamente como medios de producción) y (2) excluye las mercancías producidas sobre una base capitalista que están destinadas a consumirse improductivamente. Es curioso que, según la concepción dominante, el capital no sea negociado en los mercados capitalistas, a la vez que las mercancías de consumo que los comerciantes capitalistas ofrecen a la venta no se consideran capital. Lo que Marx llama capital “dinero” —y gran parte de lo que él llama capital mercantil— están excluidos del alcance del concepto más extendido de capital. Si Marx tiene razón, a la teoría social contemporánea le falta el concepto más importante para comprender el mundo moderno[5].
2. SITUANDO EL CONCEPTO DE CAPITAL DE MARX DENTRO DEL HORIZONTE DE SU PENSAMIENTO
La consideración de tres temas correlativos nos ayuda a situar el concepto de capital de Marx en el horizonte de su pensamiento: (1) su concepción del materialismo histórico, (2) su crítica al “horizonte burgués” y (3) su crítica a la separación entre producción y distribución.
(1) En su temprana colaboración, Marx y Engels llegaron a la idea del materialismo histórico. Señalan que la forma social históricamente específica y el propósito de un proceso de aprovisionamiento lo convierten en una forma de vida, no en un mero medio de supervivencia:
Este modo de producción [Produktionsweise] no debe ser considerado simplemente como la reproducción de la existencia física de los individuos. Más bien es una (p. 214) forma definida de actividad de estos individuos, una forma definida de expresar su vida, un modo definido de vida [Lebensweise] (Marx y Engels 1976:31)
Marx vuelve a esta idea en los Grundrisse: “Siempre que hablamos de producción, lo que queremos decir es producción en una etapa definida de desarrollo social: producción por parte de individuos sociales” (Marx 1973: 85). Podemos hacer algunas observaciones generales sobre la producción, pero “no hay producción en general”. Esas observaciones generales incluyen la identificación de los tres factores de producción: tierra, trabajo y medios de producción. Al reconocer los medios de producción como una característica general del proceso de trabajo, Marx no identifica esos medios con el capital. No, la riqueza y la producción siempre tienen una forma y un propósito social constitutivo. Como factores de producción, la tierra, el trabajo y los medios de producción no existen en general más de lo que lo hace la producción. En su crítica de la “Fórmula trinitaria”, Marx muestra cómo la economía vulgar fusiona los tres factores del proceso de producción: tierra, trabajo y medios de producción, con sus formas capitalistas (y formas correspondientes de ingresos): propiedad de la tierra (renta ), trabajo asalariado (salarios) y capital (beneficio, interés) (Marx 1981: 953-970). En el capitalismo, los medios de producción producidos son capital por el papel que juegan en la circulación del capital, ya que realiza el truco de convertir el dinero (D) en más dinero (D + ΔD), mutando de capital-dinero, a capital productivo, a capital-mercancías, y de regreso a (más) capital-dinero. Cuando los medios de producción no funcionan de esta manera, no se los puede considerar capital.
Marx establece el núcleo del materialismo histórico: “Toda producción es apropiación de la naturaleza por parte de un individuo dentro ya través de una forma específica de sociedad” (Marx 1973:87). Esta es una afirmación fenomenológica. Afirma una necesidad: la producción es inseparable de su forma y propósito social específicos. El problema de la economía, con su concepción asocial del capital como medio de producción, es que no reconoce esta verdad fenomenológica. A las dos famosas preguntas: ¿Cuánta riqueza hay y cómo se distribuye esta? El materialismo histórico agrega una tercera pregunta pasada por alto ¿Cuál es la forma social y el propósito de la riqueza? Marx aborda esta tercera cuestión a partir de la primera frase de ‘El Capital’. Su respuesta preliminar es que, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Marx continúa mostrando que la generalización de la forma mercantil de la riqueza es una con el modo de producción capitalista, cuyo objetivo es la plusvalía (Marx 1981: 1019-1020). Tanto la circulación mercantil simple como la circulación del capital se presuponen mutuamente. Pues como producto de la producción capitalista, la mercancía es capital mercantil; funciona como capital.
(2) Marx desafía el “horizonte burgués”, que él identifica como la mentalidad que restringe a la economía política, a gran parte de la filosofía moderna y a muchas formas de socialismo. El pensamiento burgués no hace sino crear desdoblamientos: mente/cuerpo, subjetivo/objetivo, forma/contenido, concepto/objeto, etc. La mentalidad burguesa (p. 215) se apresura a tratar como elementos separados lo que sólo puede separarse en el pensamiento. El objetivo de la crítica filosófica temprana de Marx no es tanto el idealismo alemán y el materialismo anterior como la división de la experiencia que hace posible estas filosofías unilaterales.
Marx critica a Proudhon por su la amalgama de economía política, filosofía idealista y socialismo, escribiendo a Annenkov que Proudhon “no se eleva por encima del horizonte burgués” (Marx 1963a: 190). Marx atribuye los fracasos de la economía política en general a su confinamiento en el punto de vista burgués:
Sin embargo, incluso sus mejores representantes quedaron más o menos atrapados en el mundo de la ilusión que su crítica había disuelto, lo cual solo es posible desde el punto de vista burgués; todos cayeron por lo tanto más o menos en inconsistencias, verdades a medias y contradicciones no resueltas. (Marx 1981: 969)
Marx sigue a Hegel al rechazar la bifurcación entre forma y contenido:
Forma y contenido son un par de determinaciones que se emplean con frecuencia de tal manera que el contenido se considera como lo esencial e independiente, mientras que la forma, por el contrario, es inesencial y dependiente. Frente a esto, sin embargo, debe señalarse que, de hecho, ambos son igualmente esenciales. (Hegel 1991: 202)
Marx emplea repetidamente este pensamiento dialéctico, al criticar a los economistas políticos, así como su analogía, el hecho de que la esencia debe aparecer necesariamente como algo distinto de sí misma. Para citar dos ejemplos clave, Marx argumenta que el dinero es la forma necesaria de aparición del valor y que la plusvalía aparece necesariamente como ganancia, interés y renta.
Las bifurcaciones características del pensamiento atrapado en el horizonte burgués lo llevan a despreciar las formas y los conceptos, ya que los identifica como (puramente) subjetivos, mientras que el contenido y el objeto son (puramente) objetivos. El pensamiento burgués se aleja de la comprensión aristotélica de las formas y los conceptos como inseparables del contenido y el objeto que adoptan tanto Hegel como Marx. Marx elogia a Aristóteles como ese “gigante del pensamiento” [Denkriese], “el gran investigador que fue el primero en analizar la forma de valor, como tantas otras formas de pensamiento, sociedad y naturaleza” (Marx 1976a: 175, n. 35; Marx 1976a: 151). El pensamiento burgués pierde el hilo de este tipo de investigación, llevándolo a concebir el capital como una cosa, en vez de como una forma social de producción.
(iii) En la Introducción a los Grundrisse, Marx trabaja sistemáticamente a través de las relaciones generales de producción y distribución, intercambio y consumo, atacando “la noción económica de que las esferas de distribución y producción son independientes y autónomas” (Marx 1973: 90). Por el contrario, argumenta Marx, “La distribución es en sí misma un producto de la producción, no sólo en su objeto. . . sino(p. 216) también en su forma, en la que el tipo específico de producción determina las formas específicas de distribución” (Marx 1973:95). Marx concluye “que la producción y la distribución, el intercambio y el consumo… todos forman parte de una totalidad, como distinciones dentro de una misma unidad” (Marx 1973:99). Aquí tenemos un juicio fenomenológico: en una forma social dada del proceso de aprovisionamiento, la producción, la distribución, el intercambio y el consumo son distinguibles pero inseparables. Por esta razón, las descripciones de la teoría del valor de Marx que la limitan a la esfera de la producción o a la de la circulación son unilaterales[6]. Como dice Moishe Postone, “el valor no debe entenderse meramente como una categoría del modo de distribución de mercancias…. más bien, debe entenderse como una categoría de la producción capitalista en sí misma” (Postone 1993:24). No hay lugar dentro del horizonte discursivo de Marx para concebir el capital meramente como medios de producción. El capital “debe tener su origen tanto en la circulación como fuera de la misma” (Marx 1976a: 268).
Marx vuelve al tema de las relaciones de producción y las relaciones de distribución al final de ‘El Capital’ 3. En un poderoso resumen de ‘El Capital’, escribe:
El análisis científico del modo de producción capitalista prueba… que este es un modo de producción de un tipo particular y una determinación histórica específica…. que las relaciones de producción correspondientes a este modo de producción específico e históricamente determinado…. tienen un carácter específico, histórico y transitorio; y que finalmente las relaciones de distribución son esencialmente idénticas a estas relaciones de producción, el reverso de la misma moneda, de modo que ambas comparten el mismo carácter históricamente transitorio. (Marx 1981: 1018)
Esta concepción de la producción y la distribución como dos caras de la misma moneda, podemos tomarla como una articulación del carácter fenomenológico del materialismo histórico, la cual descarta la concepción dominante del capital como una cuestión estrictamente de producción. Marx expone el resultado ideológico de dividir la producción y la distribución:
supuestamente se representa la producción; véase, por ejemplo, J.S. Mill, enfrentada a la distribución, etc., enmarcada en leyes naturales, eternas e independientes de la historia; esta es la oportunidad de hacer pasar, de manera encubierta, las relaciones burguesas como leyes naturales irrevocables de la sociedad en abstracto. Este es el propósito más o menos consciente de todo el proceso. (Marx 1973: 87)
Lo que en la concepción dominante sería una tontería, Marx lo imagina. Un mundo sin capital.
3. EL CAPITAL ES VALOR VALORIZADO
El capital es valor que se valoriza: el valor cuyo valor se incrementa funciona como capital. Marx se refiere con frecuencia al capital como un “valor que se revaloriza”, una frase que requiere cierto escrutinio ya que tal valorización depende de la capacidad del capital para extraer trabajo excedente de los trabajadores asalariados. Para comprender el capital, primero debemos comprender el valor. Jarius Banaji enfatiza esto: “La comprensión completa de lo que es el capital… depende crucialmente de la exposición de la teoría del valor” (Banaji 2015:24). Marx nos advierte de la dificultad que entraña: “El valor, por tanto, no tiene su descripción grabada a fuego en la frente; más bien transforma cada producto del trabajo en un jeroglífico social” (Marx 1976a: 167). El valor es enigmático: “ni un átomo de materia entra en la objetividad de las mercancías como valor… Podemos retorcer o hacer girar una mercancía tanto como deseemos; que seguirá siendo imposible captar su sustancia natural como poseedora de valor” (Marx 1976a: 138-139). El valor de una mercancía aparece, pero, como la voz de un ventrílocuo, se manifiesta en otro cuerpo: el de su forma de valor opuesta: el dinero. Las dificultades para comprender el valor llevan a dejar de lado la tarea: “Naturalmente, es aún más conveniente no comprender nada en absoluto por valor. Entonces uno puede sin dificultad subsumir todo bajo esta categoría” (Marx 1973:677, n. 6). Los libros de texto de economía se aprovechan de esta conveniencia cuando se habla al azar de “agregar valor”. La teoría social dominante desprecia el valor o lo entiende como algo no socialmente específico.
Pero aún se sigue malinterpretando a Marx como si adoptara la teoría del valor trabajo clásica (ricardiana) y la llevara a la conclusión radical de que los capitalistas explotan a los trabajadores asalariados como fuente de plusvalía (ganancia). En la teoría clásica, el valor es trabajo incorporado, lo que lo convierte en un concepto transhistórico. El marxismo neoricardiano (sraffiano) también ofrece una teoría ahistórica de los precios de producción y de la tasa de ganancia que se basa en «condiciones de producción físicamente especificas» y «salarios reales». Michio Morishima escribe, “(los valores) están determinados solo por coeficientes tecnológicos… son independientes del mercado, la estructura de clases de la sociedad, los impuestos, etcétera” (Morishima 1973:15)[7]. Tomar a Marx como defensor de la teoría del valor trabajo clásica o de su alternativa sraffiana incurre en profundos errores conceptuales. La teoría del valor de Marx trata sobre la forma social del trabajo en el capitalismo —el valor es “puramente social”—, y la cuestión de la forma social del trabajo se encuentra fuera del discurso de la economía. A diferencia del trabajo incorporado, el valor para Marx es históricamente específico y extraño. El valor es la objetividad social suprasensible creada, no por cualquier tipo de trabajo social, sino por el trabajo productor de mercancías.
El fallo al reconocer cómo está encantada la sociedad capitalista resulta en la negación de la objetividad del valor —y con ella la negación del carácter fetichista de la mercancía, (p. 218) del dinero y del capital— lo cual viene de la mano con ignorar la especificidad social de valor y el trabajo que lo produce. Debido a la forma social que adopta el trabajo en la producción capitalista, es decir, la producción privada para la venta en el mercado, el valor se expresa necesariamente en algo distinto de sí mismo, el dinero (precio), lo que confirma la especificidad histórica del valor. Ni la teoría del valor trabajo clásica (ricardiana) ni una alternativa sraffiana dan cuenta de la especificidad social e histórica del valor o de la necesidad de que el valor se exprese en dinero.
Jon Elster cuestiona el razonamiento de Marx al adoptar el trabajo abstracto como sustancia del valor. Señala que no todas las mercancías son productos del trabajo y que Marx no considera “el potencial para la satisfacción de las necesidades humanas, la utilidad o el valor de uso” (Elster 1985: 140)[8]. La sugerencia de Elsterse encuentra de frente con las dos objeciones anteriores y con una más. Dado que la “utilidad o valor de uso” no es históricamente específico, no puede dar cuenta de la especificidad histórica del valor. El valor pertenece al doble carácter de la riqueza en las sociedades capitalistas: las mercancías son valores de uso y valores. Tratar de convertir el valor, en valor de uso, es eliminar el doble carácter de la mercancía y, por lo tanto, escindir su forma social. Dado que no hay necesidad de expresar la «utilidad o el uso» en dinero, en tanto que tal utilidad no puede ser la sustancia del valor.
Elster escribe esto como si a Marx no se le hubiera ocurrido que la “utilidad o el valor de uso” pudieran haber sido la sustancia del valor. Marx no lo pasó por alto; más bien, lo descartó inmediatamente: “Pero claramente, la relación de intercambio de las mercancías se caracteriza precisamente por la abstracción de sus valores de uso. . . . Como valores de cambio ellos . . . no contienen un átomo de valor de uso” (Marx 1976a: 127-128). El valor de uso no puede ser la sustancia del valor cuando el valor se abstrae absolutamente de él. Marx y Engels se burlaron de la utilidad: “Esta abstracción aparentemente metafísica surge del hecho de que en la sociedad burguesa moderna todas las relaciones están subordinadas en la práctica a una única relación monetaria-comercial abstracta” (Marx y Engels 1976: 409). La utilidad es una sombra proyectada por el capital. La utilidad no revela la sustancia del valor; enmascara el valor y la explotación involucrada en la extracción de plusvalía. Así, Marx sigue a Aristóteles al rechazar cualquier métrica de la usabilidad, como la que la utilidad pretende suministrar. La utilidad es una concepción errónea de la usabiliadad: “La usabilidad de una cosa la convierte en un valor de uso. Pero esta usabilidad no flota en el aire. Está condicionada por las propiedades físicas de la mercancía y no tiene existencia aparte de la misma” (Marx 1976a: 126). Dado que la utilidad se abstrae de las propiedades útiles de las cosas, pretende «construir su teoría en el aire», no tiene nada a lo que hacer referencia. Como tal, es un pseudo-concepto. Lo mal que se comprende la teoría del valor de Marx es a la vez una medida de lo poco que se entiende su concepto crítico del capital.
4. CÓMO DA FORMA Y SUBSUME EL CAPITAL
El alcance del capital es enorme; pero sus poderes están diferenciados: “El capital es el poder económico dominante de la sociedad burguesa” (Marx 1973:107). El capital da forma y subsume a la sociedad burguesa de varias maneras y en diferentes grados. Subsume directamente el comercio, la industria y las finanzas, pero —dando forma a lo que no subsume— el capital postula otras esferas sociales: la esfera doméstica y el Estado[9]. Debido a que el capital presupone que el trabajo generalmente toma la forma de trabajo libre asalariado, a su vez, necesita postular una esfera social (la esfera doméstica) donde los trabajadores pueden nacer y criarse, vivir y reproducirse. Una esfera que no puede subsumirse formalmente en el capital, ya que los trabajadores serían propiedad del capital y no serían libres de vender su fuerza de trabajo.
Marx señala la ironía de que “el trabajo se divide sistemáticamente en cada fábrica, pero los trabajadores no generan esta división al intercambiar sus productos individuales. Pues sólo los productos de actos de trabajo mutuamente independientes, realizados en forma aislada, pueden enfrentarse como mercancías” (Marx 1976a: 132). Las empresas con fines de lucro producen mercancías para el mercado, pero dentro de la empresa, los bienes y servicios no se compran ni venden. Aunque la empresa responde al mercado, dentro de la empresa debe haber relaciones sociales y modos de organización distintos a las relaciones de mercado. Con la concentración y centralización que acompaña a la acumulación de capital, las empresas crecen y amplían esta esfera social.
El capital plantea al Estado como una esfera social formalmente independiente capaz de hacer cumplir los contratos y proteger los derechos de propiedad, regular el comercio y las finanzas, resolver varios problemas de acción colectiva y llevar a cabo una lista cada vez mayor de otras funciones. Aunque el estado capitalista (el estado postulado por el capital) debe preocuparse por la acumulación de capital, este no es su propósito directo. Son las relaciones sociales y la organización de las tareas las que toman sus propias formas dentro del Estado. La complejidad de estas esferas sociales modernas planteadas por el capital dan lugar a presiones cruzadas y contradicciones[10].
4.1 Formas de subsunción del trabajo bajo el capital
Las ideas de Marx sobre la subsunción del trabajo bajo el capital, que se han vuelto más conocidas en las últimas décadas, nos ayudan a reconocer que el capital es una forma social trascendental (p. 220) y a articular sus implicaciones[11]. Debido a que se piensa ampliamente que Marx es un economista político radical, su crítica fundamental de la economía por su descuido de las formas y propósitos sociales específicos se pierde. Pero hay un desajuste evidente entre la rúbrica de subsunción de Marx y la economía política. Para ser algo bajo lo que se pueda subsumir el trabajo, el capital debe ser una forma social, no una cosa:
Así como a los apologistas del capital les conviene confundirlo con el valor de uso en el que existe, y llamar capital al valor de uso como tal para presentarlo como un factor eterno de producción, como una relación independiente de toda forma social, inmanente a todo proceso de trabajo, por lo tanto inmanentes al proceso de trabajo en general, sucede que, de igual modo les conviene a los señores economistas… [olvidar] el rasgo esencial del capital, a saber, que es valor que se pone a sí mismo como valor, por lo tanto, no sólo se conserva a sí mismo sino que al mismo tiempo se reproduce. (Marx 1988: 33)
Si el capital se concibe como una cosa, un “valor de uso como tal”, no como una forma social, la idea de subsumir el trabajo bajo el capital no tiene sentido. El hecho de no reconocer el capital como una potente forma social es un error profundo de la teoría social dominante. Pero su colapso comienza con la incapacidad de captar el valor. El valor y el capital, el valor que se conserva y se multiplica, son formas sociales de época bajo las cuales la riqueza, el trabajo y la producción se subsumen en la constitución de las sociedades capitalistas.
4.2 Subsunción formal y subsunción real bajo el capital
Marx identifica varias formas diferentes de subsunción bajo el capital. Las dos más conocidas —desempeñan un papel central en ‘El capital’ bajo las rúbricas de las plusvalía absoluta y relativa— son la subsunción formal y real del trabajo bajo el capital (Marx 1976b: 1024-1025; Marx 1976a: 645). Cuando el trabajo se subsume bajo el capital, los trabajadores entran en una red de relaciones sociales distintivas. Con la subsunción formal del trabajo bajo el capital, (i) el capitalista supervisa el proceso de trabajo y (ii) el capitalista es dueño de los productos (Marx 1976a: 291-292). Poseyendo el producto, el capitalista posee la plusvalía que sostiene. Debido a que la relación entre el capitalista y el trabajador asalariado es puramente financiera, “el proceso de explotación está despojado de todo manto patriarcal, político e incluso religioso” (Marx 1976b: 1027). Con el salario aparece una medida de respeto propio por parte del trabajador: “Es el trabajador mismo quien convierte el dinero en cualquier valor de uso que desee; es él quien compra mercancías como quiere y, como propietario del dinero, como comprador de bienes, se encuentra (p. 221) precisamente en la misma relación con los vendedores de bienes que cualquier otro comprador” (Marx 1976b: 1033). ). Al trabajar por un salario, los trabajadores pueden desarrollar los sentidos de igualdad, responsabilidad, autocontrol e indiferencia hacia su propio trabajo. La subsunción meramente formal no transforma la producción ni material ni técnicamente (Marx 1976b: 1021). Además, Marx no identifica un período histórico de subsunción meramente formal.
La subsunción real del trabajo bajo el capital presupone la subsunción formal (Marx 1976b: 1019), pero implica transformar material o técnicamente la producción en aras de la plusvalía. Dicho sin rodeos, “la máquina es un medio para producir plusvalía” (Marx 1976a: 492). Esto dota a la tecnología moderna de un cariz inquietante, que la caracteriza como específicamente capitalista[12]. Y desafía una concepción tecnológica del materialismo histórico, que separa la tecnología (fuerzas de producción) de las formas y propósitos sociales específicos, limitando la concepción de la revolución a simplemente transferir la propiedad de los medios de producción[13].
4.3 Subsunción ideal bajo el capital
Marx llama la atención sobre la subsunción ideal bajo el capital; en esta expresión del poder del capital sobre nuestra imaginación, la producción que no está formalmente subsumida bajo el capital es pensada como si lo estuviera. La falta de identificación de lo que es específico de la producción capitalista puede llevar idealmente a subsumir la producción no capitalista bajo el capital:
El carácter social determinado de los medios de producción en la producción capitalista —expresando una relación de producción particular— ha crecido tanto, unido al modo de pensar que la sociedad burguesa es inseparable de la existencia material de estos propios medios de producción en tanto que medios de producción, por ello se asume tal determinación (determinación categorial) incluso cuando la relación está en contradicción directa con ella. (Marx 1963b: 408)
Marx atrapa a John Stuart Mill en un sorprendente ejemplo de esto: Mill insiste en hablar de ganancias allí donde no hay compra ni venta, no hay dinero (Marx 1976a: 652). Pensar en alguien como “trabajador por cuenta propia” es una variedad cotidiana de subsunción ideal (Marx 1981: 1015). Los bienes y servicios no funcionan como capital mercantil dentro de las empresas, pero las demandas de generar ganancias ejercen presión sobre ellas para subsumir idealmente sus departamentos, organizándolos y manejando su contabilidad como si fueran empresas capitalistas independientes.
4.4 La subsunción de formas comerciales precapitalistas bajo el capital
El capital subsume las formas comerciales precapitalistas, transformándolas. Tony Smith afirma bien tal aspecto:
Las mercancías, el dinero, las ganancias, etc., se pueden encontrar en las sociedades precapitalistas. Una de las ideas fundamentales de Marx es que estas no eran las mismas formas sociales que las mercancías, el dinero y las ganancias en el capitalismo, aunque usemos las mismas palabras. En ‘El Capital’, Marx examina estas formas sociales en tanto que momentos de un orden social cuyo principio organizador es la autovalorización del valor… Y este no era el principio organizador de las sociedades precapitalistas.
Esta es una advertencia importante con respecto a lo que Marx examina en El Capital.
4.5 Formas híbridas
Marx menciona formas híbridas en las que un tipo de capital precapitalista ejerce un poder sobre la producción que no está subsumida formalmente (Marx 1976a: 645; Marx 1976b: 1023, 1044 y 1048). En estas formas híbridas “todavía no existe capital en el sentido estricto de la palabra”, pues sólo el capital que “ha tomado el control de la producción… es la base de un modo histórico de producción social propio” (Marx 1988:32). Marx reconoce dos tipos de subsunción híbrida, una que llama “transicional” (Übergangsform), y otra que llama “acompañante” (Nebensform). La primera es un puente hacia las relaciones sociales capitalistas modernas. En una forma híbrida, los productores no trabajan bajo el control directo del capital sino que toman prestados sus medios productivos y herramientas de un prestamista capitalista. En otro, los productores venden directamente su producto a un comerciante capitalista. La subsunción acompañante hace referencia a formas de subsunción que continúan apareciendo en el capitalismo ya establecido. La subsunción híbrida continúa en las sociedades capitalistas desarrolladas, como vemos en la “economia de plataformas.»
5. LAS DIMENSIONES SOCIOLÓGICAS CUALITATIVAS DEL VALOR Y EL CAPITAL
I. Rubin observó: “El error básico de la mayoría de los críticos de Marx consiste en… su completa incapacidad para comprender el lado sociológico cualitativo de la teoría del valor de Marx” (Rubin 1972: 73-74). Ese error resulta de confundir la teoría del valor de Marx, que es una teoría de la forma social que toma el trabajo en la producción capitalista, con la teoría de que el valor es simplemente trabajo incorporado. Cuando el trabajo se entiende de esta última manera(pág. 223), no hay base conceptual para una dimensión «sociológica cualitativa». El valor, tal como lo concibe Marx, es social e históricamente específico. Esto le proporciona empuje para realizar investigaciones «sociológicas cualitativas».
5.1 El tipo de poder social que encierra el valor
Analicemos el tipo peculiar de poder social que encierra el valor: el poder adquisitivo. Ninguna de las siguientes características «sociológicas cualitativas» estará disponible en una teoría que atribuya valor al «trabajo». (i) El poder del valor es abstracto y homogéneo; no brota de las características materiales de las mercancías o del dinero o de los compradores y vendedores. Indiferente a la particularidad, el poder del valor es una cuestión de magnitud. La homogeneidad del valor surge de cómo el capital trata el trabajo humano: “El trabajo de cada individuo, en la medida en que se manifiesta en valores de cambio, posee este carácter social de igualdad” (Marx 1970: 32). (ii) El valor es un “nivelador radical”: cualquiera puede producir valor, y cualquiera puede ser comprador o vendedor de mercancías. El poder del valor está disponible (en principio) para cualquiera. (iii) El poder nivelador del valor amenaza los lazos sociales de las sociedades e instituciones no capitalistas. El valor es un disolvente: “Todo lo sólido se desvanece en el aire: todo lo sagrado es profanado”. Martha Campbell se hace eco de Marx: “Debido a que, en tanto que valor, la interdependencia social es abstracta y se encarna en el dinero, el atomismo es la forma en que las personas se relacionan entre sí” (Campbell 2004: 83–84). El atomismo no es la ausencia de sociabilidad, sino más bien una variación aparentemente asocial de la misma: “El atomismo… combina los aspectos contradictorios de lo ‘exclusivamente individual’ y lo ‘exclusivamente social’ ” (Campbell 2004:80; Marx 1973:84; Marx 1993:25). (iv) El poder social del valor generalmente se mantiene en forma privada y está dirigido a fines privados cuya relación con el bien común es contingente. (v) El poder del valor lo portan los objetos; aquí reside el carácter fetichista de la mercancía y el dinero. El poder del valor se lleva como un amuleto: “El poder que cada individuo ejerce sobre la actividad de los demás o sobre la riqueza social existe en él como propietario de los valores de cambio, del dinero. Lleva su poder social, como también su conexión con la sociedad en el bolsillo” (Marx 1986:94). (vi) El poder del valor es, normalmente, transferible. Esto permite que el capital se centralice a través de fusiones y adquisiciones: Fiat puede comprar Chrysler.
(vii) El poder adquisitivo no puede ser preferente; requiere la cooperación voluntaria, aunque restringida, de otros propietarios. Eso incluye a los trabajadores asalariados, como legítimos propietarios de su propia fuerza de trabajo. (viii) El valor (incluido el valor del dinero) está sujeto a revaluaciones, incluidas devaluaciones impredecibles y drásticas en las crisis. (ix) El valor parece ser natural, no social: “Es un rasgo característico del trabajo que postula el valor de cambio [valor] que hace que las relaciones sociales de los individuos aparezcan en la forma pervertida de una relación social entre cosas” ( Marx 1970: 34). Si bien es fetichismo tratar esta “forma pervertida” como natural, la verdad es que “las relaciones sociales entre sus trabajos privados aparecen como lo que son, es decir, no aparecen como relaciones sociales directas entre personas en su trabajo, sino más bien como relaciones materiales [dinglich] entre personas y relaciones sociales entre cosas” (Marx 1976a: 166). El valor es una forma de sociabilidad que se oculta a sí misma.
(p. 224) Estas “características sociológicas” del valor, tomadas en el nivel conceptual de la circulación mercantil simple, pertenecen al capital. Pues el capital es valor valorizado. El capital sustenta la ley del valor: “La mayoría de los productos toman la forma de mercancías” sólo “sobre la base de un modo particular de producción, el capitalista” (Marx 1976a: 273). Debido a que “la plusvalía no puede surgir de la circulación… algo debe tener lugar en el fondo que no es visible en la circulación misma” (Marx 1976a: 268). Ese algo es la producción capitalista. Mientras que en el intercambio de mercancías “todo es ‘encantador’ [sheene]”, una vez llegamos al capital “termina en terror [Schrecken], y eso como consecuencia de la ley de equivalencia” (Marx 1954: 90-91; mi traducción). Marx se remonta al relato de Hegel de cómo la Ilustración termina en una secuencia alarmante que va de la utilidad a la libertad absoluta y al terror [Schrecken] como consecuencia de la forma abstracta de conciencia (insight puro) que la impulsa (Hegel 1977). Donde Hegel advierte: “Hacer que las abstracciones sean válidas en la actualidad significa destruir la actualidad” (Hegel 1955: 425), Marx llama al capitalismo “el gobierno de las abstracciones”. La escalofriante asociación del capital con el terror por parte de Marx, destaca las limitaciones de las críticas a la sociedad comercial que se limitan al dinero y las mercancías.
La circulación mercantil simple es, para Marx, la cara alegre del capital. Pero Marx argumenta que tal circulación presupone la producción sobre una base capitalista.[14]. Marx caracteriza la circulación mercantil simple como “una esfera abstracta del proceso burgués de producción como un todo, que por sus propias determinaciones se muestra como un momento, una mera forma de aparición de un proceso más profundo que está detrás de él, y que incluso lo gesta, lo produce” (Marx 1987: 482). En una sociedad donde la riqueza generalmente toma la forma de mercancía, ¿Con qué debe comenzar la producción? Marx razona que la producción debe comenzar con dinero para comprar todo lo necesario para la producción. Pero un circuito de producción que comienza con una cantidad de dinero no tiene sentido si termina con la misma cantidad. No, el circuito debe ser D-M-D+ΔD, el circuito del capital[15]. El consumo de mercancías y la producción capitalista son fenómenos complementarios: sin plusvalía no hay valor. Las “características sociológicas” de la teoría del valor de Marx deben expandirse para incluir aquellas que vienen con el movimiento del capital.
5.2 Capital y clases
La circulación simple de mercancías da a la sociedad capitalista la apariencia de existir sin la necesidad de clases. Con ironía, Marx lo describe como “un verdadero edén de los derechos innatos del hombre… el reino exclusivo de la Libertad, la Igualdad, la Propiedad y Bentham” (Marx 1976a: 280). La forma en que (p. 225) el capital moldea el estado moderno y la sociedad civil privatiza clasificaciones tales como castas, clases y estamentos, tendiendo a eliminar privilegios y estatus políticos hereditarios. Marx llama a tal formación del capital como “la revolución política”:
La revolución política es la revolución de la sociedad civil… La revolución política… hizo del estado político el asunto de todos, es decir, un estado real: esta revolución destruyó inevitablemente todos los estamentos, corporaciones, gremios y privilegios… La revolución política abolió así el carácter político de la sociedad civil. (Marx 1993: 18-19)
La sociedad capitalista no tiene clases en cierto sentido —las clases no están sancionadas políticamente ni son hereditarias—, pero esa no es toda la historia, como tampoco lo es la circulación de mercancías.
Para dar cuenta de la circulación del capital, Marx introduce consideraciones que estaban fuera de lugar al examinar la circulación de mercancías en abstracción de la producción. En el espacio formalmente igualitario del mercado, la clase social y la naturaleza de las mercancías que se intercambian pueden pasarse por alto, pero figuran en la constitución del capital. Solo la venta de la fuerza de trabajo por parte de los trabajadores asalariados libres y su consumo por parte de los capitalistas puede explicar cómo es posible el capital, el valor que aumenta su valor. El capital presupone una división de clase de los valores de uso específicos, de modo que los medios de producción y subsistencia están en manos de la clase capitalista, mientras que los trabajadores son propietarios únicamente de su fuerza de trabajo, y la reproducción del capital requiere renovar estas relaciones de clase constantemente:
La relación de capital presupone una completa separación entre los trabajadores y la propiedad de las condiciones que permiten la realización de su trabajo. Tan pronto como la producción capitalista se sostiene sobre sus propios pies, no solo mantiene esta separación, sino que la reproduce en una escala que se extiende constantemente (Marx 1976a: 874-875)[16].
Aunque la relación de clase entre los trabajadores asalariados libres y los capitalistas es constitutiva del capital, el estatus apolítico de estas clases permanece. Los conflictos ineludibles entre estas clases por los salarios, la jornada laboral y la humanidad de las condiciones de trabajo quedan relegados a la esfera privada[17].
A menudo se piensa en las clases en términos de cómo se distribuye la riqueza (ya sean medios de producción o de subsistencia), pero sin prestar atención a la forma social o el propósito de esa riqueza. Frente a ello, insiste Marx: “las clases a su vez son una frase vacía si no se conocen los elementos sobre los que descansan. ej., trabajo asalariado, capital, etc.”. (Marx 1973: 100). Una teoría marxista de la clase en la sociedad capitalista presupone una teoría crítica del valor, el dinero, el trabajo asalariado, el capital, etc.
(p. 226) Tony Smith señala que la clase capitalista funciona en cierta forma como un recipiente: pues el capital puede personificarse y sus funciones pueden llevarse a cabo de varias maneras: “La crítica de Marx es del capital, no de los capitalistas. Los últimos son relevantes para su teoría sólo en la medida en que funcionan como personificaciones del primero. En principio, es posible que una sociedad sin capitalistas se mantenga sujeta a la lógica ajena del capital” (Smith 2006: 333). Nuevamente, considerando esto desde la concepción dominante del capital como medio de producción, la idea de una crítica del capital carece de sentido.
6. EL CAPITAL Y SU PROPENSIÓN A LA CRISIS
La mercancía, con su carácter dicotómico, es la semilla de la potencialidad y las tendencias de las crisis del capital. El carácter contradictorio de la mercancía se presenta en la expresión necesariamente polar del valor de la mercancía en dinero. Esta polaridad alberga un antagonismo que abre el capitalismo a las crisis: “No es en modo alguno evidente que la forma de la intercambiabilidad directa y universal (el dinero) sea una forma antagónica, así como inseparable de su opuesto (la mercancía), la forma de no intercambiabilidad no directa, así como la positividad de un polo de un imán solo es con respecto a la negatividad de otro polo” (Marx 1976a: 161, n. 26). El dinero divide el intercambio en dos: el vendedor que quiere comprar primero debe vender; el comprador que quiere vender primero debe comprar, y “es posible que la consonancia entre ellos pueda lograrse plenamente solo pasando por las disonancias más extremas” (Marx 1986: 86). “Las mercancías están enamoradas del dinero”, pero “el curso del verdadero amor nunca ha transcurrido sin problemas” (Marx 1976a: 202). En las “disonancias” comerciales reside un potencial de crisis, no una tendencia. Las crisis, en las que el amor por el dinero de la mercancía no es correspondido, podrían implicar sobreproducción o consumo insuficiente así como desajustes en la proporción de bienes de producción con respecto a los bienes de consumo.
El riesgo de las burbujas especulativas radica en la forma del precio. El precio expresa valor pero no es valor: “La posibilidad, por lo tanto, de una incongruencia cuantitativa entre el precio y la magnitud del valor, es decir, la posibilidad de que el precio pueda divergir de la magnitud del valor, es inherente a la forma del precio mismo” (Marx 1976a :196). El hecho de que el valor del dinero pueda fluctuar hace posible la inflación y la deflación y, con ellas, la perspectiva de la agitación económica. La potencialidad de crisis es nativa a la forma de la mercancía.
Por su lado, el crédito es incipiente en el intercambio de mercancías. En él, el pago y la entrega se separan, dando lugar al dinero como medio de pago. El crédito no hace sino apalancar la acumulación de capital. Al principio, el sistema crediticio reunió “mediante hilos invisibles” fondos dispersos y los puso a disposición de los capitalistas, pero el crédito “pronto se convirtió en una nueva y terrible arma en la batalla de la competencia, transformándose finalmente en un enorme mecanismo social para la centralización de capitales” (Marx 1976a: 778). Martha Campbell señala que “el sistema de crédito es, en opinión de Marx, tan esencial que ninguna presentación de capital estaría completa sin él” (Campbell 2002: 212). El sistema crediticio, sin embargo, es un foco de crisis, que puede poner en peligro la arquitectura financiera del capital y su acumulación.
(p. 227) Marx llama a la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia “la ley más importante de la economía política moderna” (Marx 1973:748). Sus raíces se encuentran en la forma en que el trabajo se valida socialmente, lo que da como resultado la “cinta de correr del valor”. Debido a que el trabajo se valida socialmente como trabajo abstracto, a la vez que el poder productivo es una característica concreta del trabajo y que a su vez, el nivel de poder productivo no afecta la cantidad de valor. A medida que aumenta el poder productivo del trabajo, se producen más cosas útiles por hora, pero no por ello se agrega más valor. Esta divergencia conduce a lo que Moishe Postone llama “presiones de corte”, ya que el tiempo de trabajo se disocia cada vez más de la masa de riqueza material producida (Postone 1993: 348, 369). A medida que las mercancías se abaratan, surge la estrategia capitalista de la plusvalía relativa: aumentar el poder productivo del trabajo abarata las mercancías compradas por los trabajadores y reduce el valor de su fuerza de trabajo, aumentando la tasa de plusvalía extraída. Pero perseguir la plusvalía relativa tiende a hacer que la producción sea más intensiva en capital constante, a elevar la composición orgánica del capital, lo que tiende a reducir la tasa de ganancia[18]. El éxito del capital en elevar el poder productivo del trabajo lo amenaza: el capital se convierte así en su propia barrera.
7. CONCLUSIÓN. LA TEORÍA SOCIAL NECESITA BUENOS CONCEPTOS, PERO EL CAPITAL CUBRE SUS RASTROS
El capital es notable por cómo da forma al modo en el que lo pensamos, en particular, por cómo cubre sus rastros. Como dice Martha Campbell: “Lo que es, para Marx, la característica extraordinaria de la actividad económica en el capitalismo” es “que pretende crear riqueza ‘pura y dura y [estar] organizada por este único propósito” (Campbell 2004:86 ). El capital crea naturalmente “la ilusión de lo económico”. Esa ilusión de producción en general proyecta el paisaje socialmente estéril en el que brotan los pseudoconceptos de economía, utilidad y razón y acción instrumentales.
La teoría social necesita buenos conceptos fundamentales. Con su crítica de la economía política, Marx fue pionero en desarrollar los conceptos clave necesarios para comprender el capital y el mundo moderno: la mercancía, el dinero, el valor, el trabajo asalariado, la plusvalía, la ganancia, el interés, la renta, etc. Desafortunadamente, las categorías de Marx han sido pasadas por alto, mal interpretadas o desechadas, y las sombras del capital, la economía, la utilidad y la razón y la acción instrumentales, han tomado su lugar.
NOTAS
[1] “Modo de producción” aquí significa producción en el sentido que abarca todo el proceso de aprovisionamiento, no producción en oposición a la distribución. Marx distingue el significado abarcador del excluyente (Marx 1973:99)
[2] La definición comúnmente citada en los textos de microeconomía es la de Lionel Robbins: “La economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos” (Robbins 2008:75).
[3] Marx reconoce conceptos y relaciones generales: “Es completamente cierto que la producción humana posee leyes o relaciones definidas que permanecen iguales en todas las formas de producción. Estas características idénticas son bastante simples y se pueden resumir en un número muy pequeño de fases comunes” (Marx 1994:236). Ningún resumen de este tipo de relaciones cuenta como ciencia.
[4] Todos estos se refieren a la forma que toman en el capitalismo industrial moderno.
[5] En ‘Más allá del igualitarismo liberal: Marx y la teoría social normativa’ en el siglo XXI (2017), Tony Smith evalúa críticamente las teorías sociales igualitarias liberales. Todas ellas carecen del concepto marxista de capital, que es necesario para comprender el alcance de los desafíos normativos que plantea el modo de producción capitalista.
[6] Ver Murray 2016:425–442.
[7] Fred Moseley contrasta la teoría marxista con la teoría sraffiana: “El marco lógico de la teoría [marxiana] no es una matriz de entrada-salida de cantidades físicas, sino que es el circuito del capital-dinero, expresado simbólicamente como D – M. . . P . . . M’ – D’ ” (Moseley 2016:xiii).
[8] Marx sabía que no todas las mercancías son productos del trabajo. Llamó a eso “la última y aparentemente decisiva objeción” a la teoría clásica del valor trabajo y respondió: “Este problema se resuelve en la teoría de la renta” (Marx 1970:63).
[9] Incluso la población no empleada por el capital está bajo sus garras: “Forma un ejército de reserva industrial desechable, que pertenece al capital tan absolutamente como si este último lo hubiera criado a su costa” (Marx 1976a: 784).
[10] Simon Clarke observa: “Incluso en una sociedad con una producción de mercancías bastante extensa e instituciones políticas sofisticadas, las relaciones familiares y de parentesco continúan brindando un modelo poderoso para la conceptualización de la sociedad” (Clarke 1982: 8).
[11] La única mención directa en ‘El Capital’ es cuando se refiere a la subsunción formal y real y a las “formas híbridas” en la p. 645. La disponibilidad a los ‘Resultados de producción inmediata’ y los ‘manuscritos economicos de 1861-3’, los dos textos en los que Marx analiza los conceptos de subsunción con cierto detalle, han dado a los lectores acceso a estos conceptos. Ernest Mandel y Jon Elster identifican erróneamente la subsunción real del trabajo con la industria a gran escala (Mandel 1976: 944; Elster 1985: 128). Cualquier estrategia capitalista para aumentar el poder productivo del trabajo cuenta como subsunción real.
[12] Ver capítulo 10 de Murray (2016).
[13] Chris Arthur observa que “sería necesaria una reelaboración considerable de la esfera del valor de uso antes de que un modo de producción socialista pudiera echar raíces” (Arthur 2003: 149, n. 26).
[14] Campbell (2013)
[15] Si las mercancías y el dinero no pueden prescindir del capital, el capital (como valor que se valoriza) no puede prescindir del dinero: “El valor requiere ante todo una forma independiente por medio de la cual pueda afirmarse su identidad consigo mismo. Sólo en forma de dinero posee esta forma. El dinero constituye, por tanto, el punto de partida y la conclusión de todo proceso de valorización” (Marx 1976a: 255)
[16] Marx comenta: “La economía ordinaria, que mira sólo a las cosas producidas, olvida esto por completo” (Marx 1973:512), recordándonos el fracaso de la economía en prestar atención a las formas y propósitos sociales.
[17] Sobre la naturaleza problemática de esta división entre público y privado, véase Smith (2018).
[18] Existen muchas contratendencias significativas.