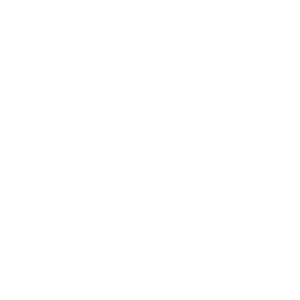Ray Brassier
Al castellano por Mario Aguiriano, para Contracultura.
«Las diferencias de escisión y hacerse igual a sí mismo son, por eso, tan solo ese movimiento de cancelarse y asumirse; pues, en tanto que lo igual a sí mismo, lo seipseigual debe primero escindirse o convertirse en su contrario […] El llegar a ser igual a sí mismo, hacerse seipseigual es, tanto más, un escindir en dos; lo que se hace seipseigual, se enfrenta con ello a la escisión; es decir, se coloca a sí mismo a un lado, o dicho en otros términos, se convierte, más bien, en algo escindido».
Hegel, Fenomenología del espíritu.[1]
1. UNA AMBIGÜEDAD EN LA POTENCIALIDAD DEL SER GENÉRICO
La dialéctica es la lógica de la enajenación. Si Hegel y Marx son pensadores de la alienación es porque son pensadores dialécticos. La negatividad autorrelacionada es el pulso, la «sangre universal» de la dialéctica. ¿Pero qué es esta «infinitud simple» que es a la vez toda diferencia y su superación? Para el idealista Hegel es el «Concepto Absoluto». Es más difícil dilucidar de qué se trata para Marx, a quien se supone un materialista. ¿Podría ser lo que el joven Marx llamara «actividad libre y consciente»? La actividad libre y consciente se autodetermina: sus medios y fines no vienen dictados por determinantes externos, sean estos naturales o sociales. Esto también puede sonar idealista, a menos que se especifique que la actividad consciente y libre no es la actividad de la consciencia por sí misma, sino las prácticas sociales liberadas de los imperativos de la satisfacción de necesidades y la valorización del capital. Sin embargo, esto crea la impresión de que Marx se habría limitado a trasponer la seipseigualdad auto-escindida[2][self-estranging sameness] del Concepto al «ser genérico» humano, comprendido como un «conjunto de relaciones sociales» históricamente variable y no como una generalidad estática. Si este fuera el caso, Marx estaría invistiendo el ser genérico humano con una capacidad de auto-transformación que se efectuaría a través de los medios y relaciones de producción, pero que es bloqueada por las instituciones de la propiedad, la clase y el Estado. Según esta línea argumental, el conjunto de relaciones sociales alberga una potencialidad de transformación que es simultáneamente habilitada e imposibilitada por la división del trabajo y la división entre clases que ella misma habría generado.Considero que esta interpretación es, en líneas generales, correcta, pero está viciada por una ambigüedad en su invocación de la potencialidad. El carácter dialéctico del pensamiento de Marx requiere que esta potencialidad sea a la vez generadora de y generada por relaciones sociales concretas, incluyendo la división del trabajo y las divisiones de clase. Pero dada esta interdependencia (el hecho de que las prácticas sociales generan relaciones sociales y son a su vez generadas por estas), ¿cómo puede reprocharse a las relaciones sociales generadas por el dinero y el valor que actúen como impedimento del potencial generativo de la práctica? La cuestión no es por qué estas relaciones determinan las potencias de la práctica. Dada la mutua imbricación de las prácticas y las relaciones, el por qué el dinero y el valor (como formas sociales) determinan las prácticas sociales (del mismo modo que son determinados por estas) resulta obvio. La verdadera pregunta es más bien: si aceptamos esta interdependencia entre prácticas sociales, formas y relaciones, ¿con qué fundamento podemos afirmar que las prácticas poseen un potencial no-realizado que excede las formas y relaciones de las que es co-dependiente? ¿Cuál es el «plus» de potencial no-realizado que las prácticas retendrían una vez sustraídas de su co-constitución por las formas y relaciones sociales existentes? En otras palabras: ¿qué es lo que nos permite señalar la deficiencia de las prácticas sociales propias del capitalismo una vez hemos desubstancializado el ser genérico humano, reduciéndolo al conjunto históricamente variable de relaciones sociales? Si fundimos el ser genérico en el conjunto históricamente variable de relaciones sociales, no existe una dimensión latente que pudiera describirse como no-actualizada por las prácticas sociales vigentes. Pero si algún aspecto del ser genérico transciende el conjunto de relaciones sociales y mantiene en reserva un potencial no actualizado nos arriesgamos a resubstancializarlo como una esencia ahistórica. La actividad libre y consciente está completa o incompletamente realizada en las relaciones sociales vigentes: si lo está completamente, no podemos calificarlas de deficientes; si lo está incompletamente, no puede estar plenamente constituida por las relaciones sociales: el ser genérico debe albergar un potencial transcendente.
Podría resultar tentador zanjar esta cuestión con una réplica seca: lo que está mal de las relaciones sociales capitalistas es la explotación, la extracción de plusvalor al trabajo asalariado. Reconocer la naturaleza necesariamente explotadora de la relación salarial y la inmiseración generalizada que la acompaña no requiere de sutilezas metafísicas. Esta réplica es políticamente saludable, pero ignora (quizá deliberadamente) el problema filosófico subyacente. «Explotación» es una categoría analítica que no nos dice nada de la potencia propia del trabajo no explotado, o por qué este alberga un potencial de transformación mayor que el trabajo asalariado. ¿Con qué parámetro habríamos de medir la discrepancia entre el potencial actual del trabajo y su potencial no actualizado? Es esta ambigüedad en la potencialidad atribuida al ser genérico humano —el hecho de que parece ser a la vez inmanente y transcendente con respecto a las relaciones sociales vigentes— lo que lleva a los detractores de Marx a acusarle de invocar una concepción transcendente de la esencia humana, a pesar de su insistencia en que esta esencia es una función de relaciones sociales históricamente variables. Los pensadores de corte empirista tienen dificultades a la hora de ver qué hay exactamente de materialista en la insistencia de Marx de que la socialidad humana no ha de fundarse sobre la división del trabajo y las divisiones de clase, a pesar de la prevalencia de ambas a lo largo de la historia humana. Dada su predominancia histórica, ¿por qué no admitir que estas divisiones son inevitables? ¿No es idealista el rechazar su necesidad y defender que la sociedad puede ser refundada sobre su abolición? Esta objeción apunta a lo que considera el secreto núcleo idealista del materialismo marxiano: la convicción de que lo que es no debe ser, mientras que lo que no es, debe ser. Si esta acusación es cierta, el comunismo no sería el «movimiento real» inmanente a la historia sino un ideal no realizado, un potencial puro con respecto al cual la historia es considerada deficiente.
Mi objetivo es contrarrestar esta objeción sugiriendo que el materialismo de Marx necesita de la seipseigualdad auto-escindida hegeliana para disolver la aparente dicotomía entre inmanencia y transcendencia en la potencia adscrita a la práctica. Esto no se trata de un mero capricho escolástico: es un paso necesario para que el imperativo comunista —la realización de la actividad libre y consciente en las relaciones sociales— no se confunda con la fantasía de una auto-propiedad libre de toda forma de enajenación.
EXTERNALIZACIÓN Y ENAJENACIÓN
Tanto Hegel como Marx utilizan dos términos para «alienación»: Entaeusserung y Entfremdung, siendo ambos aparentemente intercambiables. En su traducción de la Fenomenología del Espíritu, A. V. Miller los distingue traduciendo Entaeusserung como «externalización» y Entfremdung como «enajenación». Se ha vertido mucha tinta discutiendo si esta heteronimia enmascara una sinonimia subyacente. Pero Italo Testa ha argumentado de forma convincente que la distinción posee su lógica. Mientras que la auto-externalización del Espíritu es constitutiva, Hegel distingue entre esas externalizaciones en las que el Espíritu realiza su libertad y aquellas en las que acaba por subyugarse a un poder o agente externo, que no es sino él mismo bajo una forma enajenada. Por lo tanto, toda enajenación es externalización, pero no toda externalización es enajenación. En su dimensión más fundamental, Testa ve este punto como la interacción dialéctica entre la independencia y la dependencia del Espíritu. Esta interpretación está inspirada en Adorno: el Espíritu se libera de su subyugación a la naturaleza (adquiere independencia o autonomía) pero en el proceso genera la cultura como una segunda naturaleza a la que está a su vez subyugado (deviene en dependiente de las instituciones sociales, costumbres y normas que acaban por menoscabar su libertad). Testa lo formula así: la naturaleza o el instinto se repite en el seno del Espíritu mismo y se manifiesta en él bajo una forma enajenada. Las instituciones, costumbres y normas «comienzan a funcionar como si fueran Naturaleza, con una suerte de causalidad sui géneris, esto es, como segunda naturaleza reificada y enajenada». Esta idea podría condensarse del siguiente modo: cada de-naturalización autoconsciente engendra una renaturalización inconsciente. Testa ilustra este «retorno de la naturaleza reprimida» en el seno del Espíritu citando dos pasajes de la Fenomenología de Hegel:
«el carácter natural que actúa según los dictados de la dialéctica enajenada del destino en la Sittlichkeit [vida ética] inmediata; el hecho de que una vez la persona es reconocida abstractamente en el sistema de derechos Romano, el individuo es empujado a la confusión de la multiplicidad de fuerzas naturales externas e internas y queda así expuesto en su contingencia animal; el hecho de que el concepto legal de persona carece aquí de fundamento, esto es, depende para su reconocimiento positivo en el hecho bruto de un poder social en cuyo seno el imperio se manifiesta como una fuerza natural de devastación»[3].
Lo interesante de estos ejemplos es que parecen ser históricos: el carácter natural subyugado al destino en el mundo griego, gobernado por la Ley Divina; las prerrogativas legales del ciudadano romano garantizadas a través de una fuerza ajena a toda ley. Estos ejemplos invitan lo que llamo una interpretación procesual del movimiento de la alienación: tenemos, en primer lugar, la sujeción a la necesidad, después una externalización a través de la cual el Espíritu se emancipa de esta subyugación, pero de un modo congénitamente incompleto, que acaba por generar otra forma de subyugación. La crítica feuerbachiana de la religión pivota en torno a este paradigma procesual de externalización-enajenación, o doble alienación:
«El Hombre —y este es el misterio de la religión— proyecta su ser en la objetividad, y posteriormente hace de sí mismo un objeto de esta imagen de sí mismo proyectada y transformada así en sujeto; piensa en sí mismo como un objeto para sí mismo, pero como el objeto de un objeto, de un ser externo a él»[4].
La objetivación produce el primer objeto, al que el autor de la objetivación es a su vez subyugado u objetivado. Esta doble objetivación es fundamental para comprender el concepto de alienación del joven Marx. Sin embargo, mientras que Feuerbach despliega esta doble objetificación en el ámbito de la autoconciencia humana, Marx ubica su raíz en la práctica humana, y específicamente en la producción social. Las relaciones sociales humanas son objetivadas bajo la forma de relaciones entre mercancías, las cuales se personifican como los agentes a los que los humanos están sometidos. Lo fundamental en este punto es que tanto para Marx como para Feuerbach, el ser genérico humano se autoexternaliza necesariamente, lo que quiere decir que es productivo (prácticamente para Marx, teóricamente para Feuerbach), por lo que la sus pensión de la subyugación no puede implicar el reestablecimiento de la interioridad. Dado que la práctica es esencialmente auto-externalización, la negación de su enajenación (su auto-subyugación) es la negación de la externalización enajenada, no de la externalización como tal. La superación de la enajenación es la re-externalización de la enajenación, no su interiorización.
Sin embargo, si, como Testa propone, toda externalización conlleva su concomitante enajenación, resulta erróneo separar estos momentos como estadios constitutivos. La enajenación reaparece porque la externalización de la enajenación es también la re-enajenación de la externalización. La interpretación procesual de la alienación nos anima a reificar estos momentos y a concebir la externalización como o bien generadora de enajenación, o bien generadora de no-enajenación. Pero la enajenación es la sombra de la externalización. Esto no implica que sean indistinguibles. De hecho, estamos impelidos a discriminar entre aquellas instituciones, costumbres o normas a los que estamos sometidos y que han devenido para nosotros en instancias de compulsión mecánica, y aquellas a través de las cuáles podemos ejercer nuestra actividad libre y consciente (nuestro ser genérico). La cuestión es que esta discriminación siempre está históricamente circunscrita, de modo que discernir nuestra subyugación al objeto (enajenación objetiva), nos ciega ante nuestra subyugación al sujeto (la enajenación de la externalización) que realiza este discernimiento. Pero esta sujeción es una forma de capacitación. Por ello la distinción entre la compulsión y la libertad no debe transformarse en una oposición maniquea entre capacitación e incapacitación. No obstante, antes de que podamos explorar las ramificaciones de esta afirmación, debemos considerar la cuestión adelantada anteriormente: si discernir entre enajenación y liberación requiere de una apelación al ser genérico, ¿cómo medimos la discordancia entre grados de realización o no-realización de la actividad libre y consciente?
ESENCIA Y DEVENIR
Atribuir al ser genérico humano un potencial no-realizado es transformar la inversión materialista de Hegel obrada por Marx en una restitución de la articulación tradicional (aristotélica) de esencia y devenir —precisamente la articulación que la seipseigualdad auto-escindida de Hegel hace añicos. Para Aristóteles la esencia determina la potencialidad. El ámbito del devenir orbita en torno a un punto fijo de identidad esencial. La esencia discrimina por lo tanto entre lo posible y lo imposible. Este límite está circunscrito por la diferencia entre los contrarios, que la forma substancial abarca, y los contradictorios, que excluye. Sócrates puede ser joven o viejo, estar de pie o sentado, feliz o triste, pero en tanto que es esencialmente un animal racional no puede volverse irracional o inanimado sin dejar de ser Sócrates. La forma substancial (el animal racional, por ejemplo), fija por anticipado los límites del devenir, que es canalizado a través de los cauces de la división genérica. Pero la esencia como seipseigualdad auto-escindida subvierte estas divisiones y disuelve el carácter fijo de la forma substancial, convirtiendo así a la contradicción en un elemento constitutivo de lo efectivamente real[5]. Si para Aristóteles la identidad de la esencia implica que la actualización es substancialización, la consumación de una potencialidad y el agotamiento de una posibilidad esencial, para Hegel la auto-enajenación de la esencia deformaliza la substancia y la contradictoriedad esencial de la realidad efectiva convierte la actualización en desubstancialización. La subordinación del devenir a la forma substancial es deshecha, y con ella la segregación entre lo posible y lo imposible. Solo lo que ha devenido puede ser retroactivamente considerado como esencial. Y lo que ha devenido esencial determina retroactivamente lo que será posible. Cada devenir reestablece el límite entre lo posible y lo imposible como una división a la espera de ser deshecha por la actualización práctica de la diferencia esencial subyacente a ella.
La historia no es por lo tanto el proceso de enajenación y liberación [de-estrangement][6] de la actividad libre y consciente. Aún es más: las posibilidades correspondientes a lo que es esencial o genéricamente humano no vienen fijadas por una esencia supuestamente originaria y libre de enajenación. La insistencia de Marx en la inmanencia histórica implica que no podemos esencializar un criterio de actividad no-enajenada generalizando el modo en que distinguimos actualmente entre enajenación y liberación: el criterio será en todo momento inmanente a las formas de actividad ancladas en modos de producción específicos. Pero si la historia no es un desarrollo procesual, tampoco es dada empíricamente como una secuencia de hechos predeterminada. Historizar no es enlazar hechos preexistentes en una progresión lineal que se desplegaría desde el pasado hasta el presente, sino que requiere la proyección autoconsciente de precondiciones retrospectivas que determinan nuestras posibilidades actuales. Debemos retroyectar una no-libertad o enajenación previas para discernir en qué medida somos libres a día de hoy, no como un atributo positivo y substancial, sino como la enajenación de la enajenación.
ENAJENANDO LA ENAJENACIÓN
Si Marx tiene éxito en su materialización de la dialéctica es precisamente en la medida en que se guarda de positivizar la potencialidad que construye como genéricamente humana.
Esto implica que no la caracteriza como una esencia positiva sino como lo que Simon Skempton llama una «determinabilidad indeterminada»: «una universalidad negativa y vacía de contenido; la superación de toda determinación específica; y por lo tanto no la universalización de ninguna determinación». La universalidad negativa del ser-humano es precisamente lo que se enajena en el dinero y el valor. Por ello Marx escribe:
«La inversión y confusión de todas las cualidades humanas y naturales, la conjugación de las imposibilidades, la fuerza divina del dinero radica en su esencia en tanto que esencia genérica extrañada, enajenada y enajenante, del hombre. Es el poder enajenado de la humanidad»[7].
Skempton ilustra este punto del siguiente modo:
«Esta alienación consiste en que la determinabilidad universal toma la forma «espectral» del dinero y el valor de cambio. Para Marx, el «ser genérico» de la humanidad es una universalidad carente de substancia y esencia, no atada a la especificidad, que es la base de su relacionalidad social, pero que se aliena del individuo a través de las relaciones sociales capitalistas y la división del trabajo, las cuales a su vez la atan a su determinidad específica»[8].
La cuestión es si esta determinabilidad universal ha sido enajenada o si es generada (retroactivamente) a través de esta enajenación. Si el ser genérico de la humanidad es «universalidad carente de substancia y esencia», entonces la alienación que nos ocupa no puede ser la enajenación de esa determinabilidad genérica en su determinación específica (como cuando los teólogos describen el poder y sabiduría humanos como manifestaciones limitadas del poder y sabiduría ilimitados de Dios), pues en este caso la indeterminación de lo determinable sería una substracción de la determinación de su especie y su negatividad provendría de la negación de la determinación, no de la negación de la negación. En otras palabras, su negatividad seguiría estando positivamente coloreada por una determinidad específica: sería una negatividad relativa y no una negatividad autorrelacionada. Pero dotar a la humanidad de un potencial de transformación genérico que habría sido enajenado en el curso de la historia conlleva construir esta determinabilidad como un momento diferenciado que preexistiría su auto-enajenación. La esencia es substancializada como uno de sus momentos enajenados —que lo es— pero sin llegar a ser aprehendida como la misma escisión o enajenación como tal. Esto implica postular la universalidad negativa como propia de lo humano: lo humano no sería una diferencia de clase, sino otra clase de diferencia [not a difference in kind, but another kind of difference]. Curiosamente, esta es la caracterización heideggeriana del Dasein como Seinkönnen o pura potencialidad para ser. En el caso de Heidegger, resulta instructivo subrayar el vínculo conceptual entre la pureza de la potencialidad y el pathos de la propiedad (Eigentlichkeito autenticidad). El fascismo de Heidegger está prefigurado por este entrelazamiento de potencia, transcendencia y propiedad.
Pero la torsión dialéctica consiste en afirmar que la negatividad de esta universalidad no es propia de lo humano porque la negatividad auto-enajenante es la impropiedad (o accidentalidad) de la que la determinabilidad propia de lo humano depende. Esto implica decir que la determinabilidad indeterminada adscrita al ser humano no preexiste a su enajenación en las formas sociales del dinero y el intercambio, sino que deviene posible a través de ellas. Lo determinable es in-determinado a través de su enajenación. Dado que aquello que se presenta como autoidéntico es ya uno de los momentos enajenados, cualquier potencialidad albergada por él ha de ser subsecuente y no antecedente a su enajenación. La potencialidad es determinada ex post, no ex ante. Lo materialista en Marx es la sugerencia que la universalidad negativa de la socialidad humana deviene efectiva como potencialidad real (y no meramente ideal) en y a través de las formas sociales que parecen negarla. El comunismo no libera la actividad social para así poder recuperar una esencia perdida; una potencialidad pura aplastada por el intercambio y subordinada a la auto-valorización del capital, sino que percibe la finalidad autotélica del dinero como la enajenación de una actividad enajenante: la abstracción del intercambio es la apariencia de una esencia, la socialidad humana, cuya realidad efectiva contradice; y sin embargo esta contradictoriedad, y la práctica política que se sigue de ella, provee la base para la refundación de la realidad efectiva de la sociabilidad. Lo que vemos en el dinero y el intercambio es la potencialidad de nuestra actividad externalizante bajo una forma tangible en su pura determinabilidad. El dinero y el intercambio son generados por nuestras actividades, pero no es hasta que esas actividades son enajenadas en la ilusoria autonomía del dinero que ellas mismas, y las posibilidades generadas por nuestra aprehensión de su enajenación, se vuelven apropiables como obra nuestra.
ENAJENANDO LA LIBERTAD
Nunca poseemos todos los recursos que necesitaríamos para poder discriminar de forma definitiva entre automatismos alienantes y no alienantes en el seno de las instituciones, costumbres y normas vigentes. Adquirir esos recursos es una tarea que corresponde a la construcción retroactiva. El modelo procesual sugiere un movimiento desde la externalización a la enajenación, y desde la enajenación a una nueva externalización (liberación). Pero este modelo reifica y separa los momentos de lo que para Hegel es un movimiento indivisible en el cual enajenación y liberación, compulsión y libertad, coinciden. La enajenación no es simplemente el retorno, en el seno de la actividad libre y consciente, de la naturaleza reprimida —la repetición de la compulsión en el seno de la anulación de la compulsión— si este retorno o repetición es comprendido como la reiteración de un estadio previo o inicial. La externalización es más bien la enajenación como liberación [de-estrangement]. La posibilidad de la liberación emerge solo a través de la retroyección de una enajenación habilitante. Objetivación y sujeción son facetas de un movimiento único e indivisible. Por eso no puede existir una narración sobre la superación de la necesidad de superar; una historia en la que la compulsión de repetir sea anulada por la rememoración de la compulsión. No existe una autorrelación libre de toda mácula de enajenación. Solo retrospectivamente nos volvemos capaces de distinguir entre lo que nos libera de la compulsión y lo que nos impulsa a ser libres. Pero esta retrospección es impuesta por la historia. Es, de hecho, el modo en que la historia es a la vez algo que hacemos y algo que nos sucede. La enajenación originaria es la enajenación de la Historia como la fisura entre nuestra actividad externalizante y su enajenación objetiva. Insistir en que la enajenación ya ha tenido lugar es darse cuanta de que la recurrencia de la desposesión originaria es lo que nos permite tomar posesión de nosotros mismos y afirmar la necesidad de esta posesión sabiendo que conlleva una desposesión ulterior. La historia nos desposee aun cuando nos provee del único recurso para nuestra liberación[9].
[1] Hegel, G. W. F. Fenomenología del Espíritu, 2018, Abada Ed., Madrid, p. 239.
[2] Nota del traductor: No es fácil trasladar «self-estranging sameness» (que ya en inglés es una expresión de lo más desconcertante) al castellano. En su uso de la expresión, Brassier tiene en mente el pasaje de la Fenomenología citado
más arriba, perteneciente al capítulo «Fuerza y Entendimiento». Por ello he considerado que «seipseigualdad auto-escindida» es, por horrible que suene, la traducción más precisa.
[3] Testa, I.; Spirit and Alienation in Brandom’s A Spirit of Trust: Entfremdung, Entaeusserung, and the Causal Entropy of Normativity, 2014, p. 25.
[4] Feuerbach, L.; The Essence of Christianity, 2008, Mineola, NY:Dover, p. 98.
[5] Nota del traductor: traduzco «Actuality» como «realidad efectiva» porque Brassier está haciendo referencia a la «Wirklichkeit» hegeliana, como algo distinto de la mera realidad (Realität).
[6] Nota del traductor: He optado por traducir «de-estrangement» como liberación para no tener que recurrir al espeluznante «de-enajenación».
[7] Marx, K.; Manuscritos de Economía y Filosofía, 1980, Alianza Ed., Madrid, p. 179.
[8] Skempton, S.; Alienation after Derrida, 2010, Continuum, London and New York, p. 200.
[9] Nota del traductor: Formado en un Warwick en el que todavía planeaba la sombra de Nick Land, Profesor en la Universidad de Beirut y antiguo investigador en el Centro de Investigación en Filosofía Europea Moderna de la Universidad de Middlesex, Ray Brassier es uno de los principales filósofos contemporáneos. Su primer libro, Nihil desencadenado, una poderosa defensa de las oportunidades que el nihilismo, o la extinción del sentido, abriría al pensamiento, lo ubicó entre los padres de lo que se dio en llamar «Realismo Especulativo». Desencantado —y ferozmente crítico— con los derroteros de esta corriente (el racionalismo de Brassier siempre estuvo en las antípodas del frívolo oscurantismo de autores como Graham), su obra dio a comienzos de la década pasada un decidido «giro dialéctico» (y comunista) que le llevaría a un diálogo con Hegel y Marx del que aún solo conocemos esbozos. Quien quiera conocer sus frutos habrá de esperar a la publicación de su nuevo libro, Fatelesness, donde se condensa el trabajo de más de diez años en torno a las cuestiones de la dialéctica, la crítica de la economía política y la subjetividad comunista. Todo apunta a que nos encontramos ante uno de los desarrollos más fascinantes de la teoría marxista contemporánea.